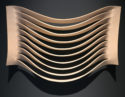El actual debate europeo apela a proyectos nuevos y ambiciosos, por ejemplo los que plantean Emmanuel Macron y Mario Draghi, pero también a la prudencia por parte de muchos gobiernos. La Unión Europea se enfrenta así a un trilema. Las circunstancias sugieren que se está avanzando de forma decisiva en la integración. Sin embargo, cada vez es más difícil lograr grandes avances con el consenso de todos los miembros. Al mismo tiempo, la unidad de los 27 es, incluso más que antes, un valioso activo que hay que proteger. Como siempre, la viabilidad de los proyectos, tanto lo que es necesario como lo que es factible, dependerá de cómo se desarrollen los acontecimientos. Así que tenemos que partir de ahí.
En los quince años transcurridos desde la crisis financiera, la UE ha vivido uno de sus períodos más intensos de cambio. La década anterior fue escenario de dos decisiones históricas: la introducción del euro y el aumento de 15 a 28 Estados miembros. Tan importantes eran que se anunciaban desde hacía tiempo; eran la consumación de proyectos y compromisos adquiridos anteriormente, tras la caída del muro de Berlín y la disolución de la URSS. Nada de lo que ha ocurrido más recientemente estaba previsto. Hemos tenido que reaccionar ante los acontecimientos y muchas veces lo hemos hecho en una situación de vacío legal y con instituciones mal equipadas para afrontar crisis de esta magnitud. Decir que todo esto ocurrió bajo el liderazgo de facto de Angela Merkel, la canciller del país más grande de la Unión, es sólo una simplificación parcial. El camino seguido refleja su estilo, pero refleja en términos más generales la prudencia con la que Alemania actúa sólo después de haber obtenido un alto grado de consenso primero interno y luego europeo. Es una forma de actuar que puede despertar exasperación y sugerir una analogía con lo que Churchill dijo de Estados Unidos: «hacen lo correcto sólo después de haber agotado todas las alternativas». Por otra parte, el consenso (nacional y europeo) logrado de este modo resultó ser sostenible, a diferencia de la política europea oscilante de otros grandes países como Francia e Italia. Alemania también ha introducido en el debate europeo un concepto de inviolabilidad de las normas que forma parte de su consenso interno y refleja el deseo de exorcizar un pasado dramático. La otra característica del camino emprendido es que la Unión estuvo programada desde su creación para hacer frente a las crisis cuando se producen, pero no para abordar los nodos sistémicos que le permitirían prever y prevenir futuras crisis.
La Unión estuvo programada desde su creación para hacer frente a las crisis cuando se producen, pero no para abordar los nodos sistémicos que le permitirían prever y prevenir futuras crisis.
RICCARDO PERISSICH
Los hechos a los que me refiero son bien conocidos. Hay dos narrativas en torno al Brexit. Según la primera, Europa está debilitada económica, política y militarmente. Además, se ha roto el tabú de la perpetuidad. Según la segunda, el Brexit tiene efectos positivos porque uno de los países que más se había opuesto a una mayor integración en el pasado ya no está. Ambas interpretaciones son ciertas, pero también hay que ponerlas en perspectiva. La oposición británica ha servido de coartada para la resistencia de otros, pero nunca ha impedido avances deseados por una mayoría de países: por ejemplo, Schengen y el euro. Además, el Brexit ha reforzado la unidad de los 27 y ha aumentado el sentimiento de pertenencia también por parte de aquellos que tradicionalmente eran cercanos a la postura británica. Por otra parte, la asertividad de estos países (por ejemplo, los escandinavos y los Países Bajos) se ha visto reforzada por la ausencia del más influyente defensor del liberalismo en economía y del atlantismo en política exterior, lo que les ha dado casi una «nueva misión» dentro de la UE. De hecho, el Brexit impulsó la tesis de una inevitable división política, cultural e incluso de valores entre el continente europeo y un mítico «mundo anglosajón». Sin embargo, esta tesis no tiene ninguna base real y subestima tanto el carácter «europeo» de Gran Bretaña como la proximidad histórica, política y cultural de una parte importante de Europa, especialmente en el norte, pero también en el este, con el mundo anglosajón. Dicho esto, el Brexit sigue estando en obra negra, mal negociado por el Gobierno británico y aún no del todo digerido. Esto no quita que la UE y Gran Bretaña sigan necesitándose mutuamente.
La segunda serie de acontecimientos se refiere a la respuesta a las crisis económicas recurrentes: primero la crisis financiera, luego la crisis pandémica y, por último, la inminente guerra en Ucrania. Es bien sabido que el camino ha sido accidentado. Comenzó con la ilusión de que se podía confiar plenamente en el carácter sagrado y automático de las normas, y continuó con los graves errores de la «marcha de Deauville» entre Merkel y Sarkozy, la accidentada y a veces dramática respuesta a la crisis griega, el Whatever it takes de Mario Draghi, la creación del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), la admisión por parte de la Comisión Juncker de que las normas debían interpretarse y aplicarse con flexibilidad, la suspensión de las propias normas durante la pandemia, el tabú roto del endeudamiento conjunto con el plan de recuperación Next Generation EU. Ninguna persona en su sano juicio podría discutir que la respuesta de la Unión fue en todo momento oportuna y brillante. Sin embargo, la Unión Europea y el euro se han enfrentado quizá a la prueba más difícil desde el inicio de la integración europea. A ello se suma la decisión de hacer de la transición climática el proyecto que definirá la estrategia económica de la Unión en los próximos años.
El tercer evento es la pandemia. Desde el principio, la Unión carecía de competencias y de un mandato claro en materia de salud. La respuesta de Europa fue al principio confusa y fragmentada, con manifestaciones de egoísmo nacional que hicieron temer lo peor. Luego, con una rapidez asombrosa, la situación se recuperó y se puso en marcha un programa conjunto de desarrollo y suministro de vacunas. Desde la distancia, la respuesta de Europa a la pandemia no fue peor y, en muchos aspectos, fue mejor que la de Estados Unidos y muchos países asiáticos, incluida China.
Luego, quizás la crisis más importante de todas, la agresión de Rusia contra Ucrania. También en este caso es sorprendente la rapidez con la que se encontró la unidad europea y de la OTAN, tanto en la dureza de las sanciones como en el envío de armas cada vez más pesadas.
Por último, la crisis a la que se ha dado la respuesta más inadecuada: la de la presión migratoria sin precedentes de África y Medio Oriente. Para una organización que, según su creador, Jean Monnet, está destinada a «avanzar en las crisis», hemos tenido bastantes, por decir lo menos.
Para una organización que, según su creador, Jean Monnet, está destinada a «avanzar en las crisis», hemos tenido bastantes, por decir lo menos.
RICCARDO PERISSICH
La evolución de la Unión no sólo se ha visto impulsada por los acontecimientos descritos de forma tan sucinta, sino también por un contexto internacional profundamente modificado. La integración europea es el producto más exitoso de la concepción de las relaciones internacionales desarrollada por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial: la de un mundo no dominado por las relaciones de poder, sino por un sistema de reglas aceptadas y compartidas. Un mundo «kantiano», o si prefieren, «postwestfaliano». Esta visión del mundo coincidía con la visión que Europa tenía de sí misma: una «potencia blanda», nacida del deseo de paz, que no necesitaba una gran fuerza militar y que podía extender su influencia mediante el hábil desarrollo de normas. Reglas que prevalecerían por su sabiduría y eficacia, pero también porque eran la puerta de entrada al mayor mercado del mundo. No importa que esta concepción haya sido ampliamente desmentida, ya que la defensa de Europa fue de hecho confiada a Estados Unidos. La Unión se ha convertido así en la principal defensora de un multilateralismo que ella no inventó, pero que sí ha contribuido en gran medida a construir. El colapso del comunismo fue seguido por un breve período de indiscutible hegemonía estadounidense y luego occidental, y dio la ilusión de que ese orden se convertiría pronto en global. Sabemos que no fue así. Algunos errores estratégicos cometidos por Estados Unidos en Medio Oriente, la amenaza del terrorismo islámico y, sobre todo, el ascenso de China han cambiado profundamente la situación. Esta inestabilidad general les ha permitido a algunas potencias intermedias (Irán, Brasil, Turquía y otras) intentar imponerse como actores autónomos. Esta evolución también ha tenido importantes repercusiones económicas, lo que ha llevado a cuestionar los beneficios de la globalización, o al menos a mostrar sus límites y su fragilidad. Hoy, los que quieren promover el multilateralismo están a la defensiva. Europa, criatura kantiana, se ha encontrado así con un mundo cada vez más hobbesiano; un reto que, para la Unión, es, antes que político, casi ontológico.
Europa se ve ahora obligada a sacar dos difíciles conclusiones de este contexto internacional. La primera es que la aparición de una potencia como China, poco respetuosa de las normas internacionales y defensora de un capitalismo ampliamente sometido a la política, ya no permite separar las cuestiones económicas y comerciales de las geopolíticas. Sobre todo porque incluso Estados Unidos no duda en utilizar su poder económico con fines políticos. La segunda es que Europa se ha quedado muy atrás respecto a Estados Unidos y China en la revolución digital.
Este doble despertar ha introducido nuevos conceptos en la narrativa europea: el de la dimensión geopolítica de la acción de la Unión y el de la «autonomía estratégica». Este último, en particular, lanzado al debate por Emmanuel Macron, ha suscitado a la vez un gran interés y muchas interrogantes. Hablar de «autonomía» europea o, como se ha hecho, de «soberanía», contiene una fuerte dosis de ambigüedad. La física cuántica moderna nos enseña que el estado de una partícula no puede determinarse a priori, sino que depende de cuándo, cómo y quién la observa. Así, el concepto de autonomía europea cambia según se mire desde dentro o desde fuera. En el primer caso, puede significar que los miembros de la Unión deben poder ejercer su soberanía conjuntamente. En el segundo caso, significa que debemos ser autónomos de algo distinto a nosotros mismos. Este segundo debate se centró inmediatamente en las consecuencias para las relaciones con Estados Unidos y la OTAN. Es uno de los temas más polémicos del debate europeo y tiene el potencial de paralizar todo lo demás.
A partir de lo anterior, ahora es interesante ver no tanto lo bueno y lo malo de lo que se ha hecho, sino cómo ha cambiado el equilibrio de poder dentro de la Unión, su forma de operar, sus intereses estratégicos y su identidad. En particular, estos recientes y dramáticos acontecimientos han permitido superar, o incluso refutar, una serie de análisis que se basaban tanto en consensos asumidos como en desacuerdos a veces difíciles de superar.
La primera cuestión se refiere a los valores fundacionales. La Unión Europea es una organización compuesta por países que, aunque tengan estructuras constitucionales diferentes, comparten valores democráticos, liberales y de Estado de derecho. Sin embargo, al no ser una unión política de pleno derecho, no dispone de los instrumentos necesarios para imponer estos valores a sus miembros. Hasta hace poco, esto se consideraba implícito, ya que el principio de la supremacía del derecho europeo sobre el derecho nacional se basaba en el supuesto de que el Tribunal de Justicia Europeo respetaría «por definición» en sus sentencias los derechos fundamentales subyacentes en las constituciones de los Estados miembros. La experiencia con los nuevos miembros del Este ha sacudido este equilibrio. Para algunos de ellos (Polonia y Hungría, pero no sólo), el camino hacia la plena democracia liberal ha resultado más accidentado de lo esperado. El resultado son graves anomalías en la observancia de los principios del Estado de derecho, que son mal recibidas por la opinión pública de otros países, que no entiende por qué se pueden sancionar incumplimientos mucho menos graves y no las verdaderas infracciones a la democracia. El problema es que los instrumentos de que dispone la Unión para combatir las desviaciones son muy débiles, principalmente de carácter financiero, y difíciles de utilizar cuando hay varios países que se «desvían».
La Unión Europea es una organización compuesta por países que, aunque tengan estructuras constitucionales diferentes, comparten valores democráticos, liberales y de Estado de derecho. Sin embargo, al no ser una unión política de pleno derecho, no dispone de los instrumentos necesarios para imponer estos valores a sus miembros
RICCARDO PERISSICH
La segunda cuestión se refiere a la idea de una Unión irremediablemente dividida por un desacuerdo entre los liberales (u ordoliberales) por un lado y los keynesianos e intervencionistas por otro; o como también se ha dicho, entre las cigarras y las hormigas. Esta supuesta división ha adquirido el carácter de una división Norte-Sur. Aparte del hecho de que hay diferencias colosales entre el «liberalismo» y el ordoliberalismo que prevalece en Alemania y en gran parte de Europa, y de que los sacerdotes de Fráncfort difícilmente se sienten cómodos en Chicago, la gestión real de la crisis ha desideologizado el debate. Ya nadie parece pensar que las normas no son, por definición, ni sagradas (como quisieran algunos) ni «estúpidas» (como las llamó Romano Prodi, entonces presidente de la Comisión). Además, la creación de instrumentos de solidaridad como el Mecanismo de Salvaguardia Ambiental y la Unión Europea de nueva generación, aunque no represente el «momento hamiltoniano» que reivindican algunos, es una innovación cuya importancia nadie puede subestimar. Del mismo modo, hacer frente al retraso de la revolución digital y al desafío simultáneo de un mundo en el que las normas multilaterales son cada vez más cuestionadas requiere un papel mayor de la intervención pública del que se ha considerado deseable hasta hace poco. Se están revisando las actitudes frente a la globalización, sobre todo teniendo en cuenta la fragilidad de las cadenas de producción. En estas cuestiones, tradicionalmente muy disputadas, existe una considerable convergencia, incluso entre dos países tradicionalmente opuestos, como Francia y Alemania. Por otro lado, también existe una clara percepción de que, entre las grandes áreas económicas, la Unión es la más dependiente del comercio internacional y, por tanto, no puede aislarse del resto del mundo. A pesar de su tamaño y del atractivo de su mercado, no puede ni siquiera pretender que es capaz de regular libremente tecnologías que no posee. Por lo tanto, nadie cree que esto pueda significar una vuelta a formas de política industrial similares a las practicadas en Francia, Italia y otros países hasta los años 80.
Las siguientes cuestiones se refieren a la superación de la distinción entre las dimensiones económica y estratégica de la integración, de ahí el concepto de una Europa «geopolítica» o de autonomía estratégica. La política exterior, la gran ausente del proyecto inicial de Jean Monnet, ha entrado de forma notable en el debate europeo. El caso más importante, el que más nos obliga a repensar, es la relación con Rusia a la luz de la agresión a Ucrania. Tras el colapso de la URSS, en Occidente había prevalecido la esperanza de que también Rusia pudiera, si no llegar a ser plenamente democrática y occidental, al menos desarrollarse de forma compatible con un orden europeo estable y consensuado. Especialmente tras la llegada de Putin al poder, los signos de involución, demasiado conocidos para enumerarlos todos, se han multiplicado. Sin embargo, muchos países europeos, sobre todo Alemania, Francia e Italia, decidieron que el diálogo con Moscú seguía siendo una prioridad; de este modo, adoptaron la teoría alemana del Wandel durch Handel, el cambio a través del comercio. En otras palabras, vincularnos con Rusia en el plano económico habría facilitado el cambio en la dirección deseada. El resultado fue una enorme dependencia de las importaciones de hidrocarburos de Rusia. En este sentido, una invasión de Ucrania se consideraba improbable, incluso imposible.
Esta narrativa fue contrarrestada con otra, principalmente dirigida por los países bálticos, Polonia y otros países del Este. Según este análisis, los «aperturistas», obnubilados con su propia luz, estaban muy equivocados. Por el contrario, la deriva que adoptó Putin tenía raíces profundas. El objetivo era restablecer una identidad rusa libre de corrupciones occidentales y basada en un nacionalismo a la vez étnico, territorial y religioso, que remitiera a las raíces autocráticas, ortodoxas e imperiales de la historia rusa. La hostilidad contra los valores occidentales, entendida como la principal amenaza para el retorno de Rusia a sus raíces, era por tanto irreductible. Desde este punto de vista, Rusia no sólo era un socio difícil, sino una verdadera amenaza. Restablecer el control sobre las antiguas repúblicas de Georgia, Moldavia y, sobre todo, Ucrania, no sólo era un medio para restablecer una esfera imperial, sino también para defenderse de la contaminación de cualquier desarrollo democrático y occidental procedente de esos pueblos. Ése es el verdadero significado de la oposición obsesiva, casi paranoica, a la ampliación de la OTAN.
Restablecer el control sobre las antiguas repúblicas de Georgia, Moldavia y, sobre todo, Ucrania, no sólo era un medio para restablecer una esfera imperial, sino también para defenderse de la contaminación de cualquier desarrollo democrático y occidental procedente de esos pueblos. Ése es el verdadero significado de la oposición obsesiva, casi paranoica, a la ampliación de la OTAN.
RICCARDO PERISSICH
La respuesta de los demás europeos ha sido comprender los temores históricos de Polonia y otros, pero también tratarlos con una condescendencia extremista. Para disipar sus temores, se promovió la adhesión a la OTAN y a la Unión, pero continuó la actitud de negación de la amenaza. Incluso Angela Merkel, que tenía una visión muy lúcida de Putin, optó por no cambiar sustancialmente la política alemana ni la europea. Ni siquiera la expansión de Rusia en Medio Oriente, el Mediterráneo y África provocó un replanteamiento sustancial. Esta respuesta insuficiente, plasmada en la reacción poco realista y ambigua a la solicitud de ingreso a la OTAN de Ucrania y Georgia, ha consolidado la creencia de Putin en la decadencia y la división de Occidente. Por otro lado, le permitió ensalzar aún más los sentimientos nacionalistas de su país con la tesis del cerco debido a la ampliación de la OTAN y la humillación infligida a Rusia por los vencedores de la Guerra Fría.
Hoy tenemos que admitir que Polonia y sus amigos tenían razón y que la mayoría de los demás países estaban equivocados. El resultado es la guerra que estamos presenciando. Éste no es el lugar para analizar su desarrollo. Baste señalar que la combinación de las insuficiencias militares del ejército ruso, las terribles atrocidades cometidas, la inesperada resistencia de los ucranianos y la también sorprendente respuesta unificada de Occidente y Europa hacen que las negociaciones de paz sean muy poco probables en un futuro próximo. Lo que queda es la posibilidad de una tregua temporal y precaria, inevitablemente seguida de un largo periodo de tensión que en muchos aspectos recordará a la Guerra Fría. La perspectiva de un nuevo sistema de seguridad europeo compartido está realmente condenada. Requerirá un cambio en lo que se ha convertido en el equivalente ruso del Sonderweg alemán, la búsqueda obsesiva de una identidad especial distinta y en oposición a Occidente. Sin embargo, sigue siendo necesario, como en la época de la Guerra Fría, un sistema de reglas de juego compartidas para evitar que un conflicto latente se convierta en uno abierto.
De ello se derivan varias consecuencias. Putin fue detenido no sólo por el heroísmo de los ucranianos y por sus propios errores, sino también por la unidad de Occidente. La relación entre la OTAN y la autonomía europea se ha visto profundamente alterada. De hecho, se ha demostrado sin lugar a dudas que no existe una respuesta militar europea eficaz fuera de la OTAN ni en el presente ni en el futuro previsible. Una evolución confirmada y reforzada por la histórica decisión de Finlandia y Suecia de unirse a la alianza. La fábula de que Estados Unidos da la espalda a Europa y sólo piensa en el Pacífico ha quedado rotundamente desmentida. Pero, por otro lado, también ha quedado claro que la unidad europea es esencial para reforzar la eficacia de la respuesta occidental. La continuidad del compromiso de Estados Unidos con Europa hoy también depende de un refuerzo concreto del compromiso europeo. Sin la Unión, no habría sido posible imponer sanciones de esta envergadura.
La fábula de que Estados Unidos da la espalda a Europa y sólo piensa en el Pacífico ha quedado rotundamente desmentida.
RICCARDO PERISSICH
Así que, si la unidad occidental es crucial, la cuestión es si el tiempo está de nuestro lado o del lado de Putin. A mediano plazo, sin duda está a nuestro favor. Después de todo, las sanciones tienen un fuerte impacto en la economía rusa y, por tanto, también en su capacidad militar. A corto plazo, la respuesta es menos segura, sobre todo porque las sanciones necesitan tiempo para funcionar y una derrota militar de Rusia sobre el terreno sigue siendo inconcebible. El consenso en torno a la estrategia adoptada por Occidente es fuerte por el momento, entre otras cosas porque, a falta de perspectivas serias de tregua, no tiene otra alternativa. Sin embargo, la situación en algunos países importantes, como Italia y Francia, es frágil debido a la fuerte polarización política interna. Incluso la posición alemana sigue teniendo elementos de incertidumbre. Asistimos, pues, a la paradoja de países que, aunque en el fondo están en la misma línea, adoptan una retórica pública a veces divergente o, al menos, ambigua. Este fenómeno es especialmente visible en Italia y Francia, pero también en Alemania. Adaptar el discurso a las condiciones políticas locales forma parte del realismo político. En este caso, sin embargo, la opinión pública puede ser llevada a dudar de la unidad de Occidente, o incluso a convencerse de que el obstáculo a la tregua está en casa y no en Moscú. Una ruptura del consenso interno en algunas naciones europeas importantes tendría efectos potencialmente devastadores no sólo para la unidad europea, sino también para las perspectivas de seguridad y paz. Por lo tanto, la unidad de Occidente es ahora un bien supremo que hay que preservar, tanto para convencer a Putin de la inutilidad de sus amenazas como para consolidar el consenso de nuestras opiniones públicas. Se trata de un esfuerzo que requiere la cooperación de todos en términos de lenguaje y comportamiento.
El principal peligro para mantener la unidad de Occidente y de Europa, el factor que puede socavar el consenso interno más que otros, es económico y social. Al mismo tiempo, el conflicto exige acelerar el abandono de la dependencia de los hidrocarburos rusos y la transición climática, pero sin poner en peligro las frágiles posibilidades de recuperación económica que se vislumbraban antes de la crisis. Se trata de un reto, agravado por las fuertes presiones inflacionistas, que requiere un compromiso nacional y colectivo excepcional por parte de los países europeos. La propia arquitectura de la gobernanza monetaria y económica se verá afectada.
El conflicto exige acelerar el abandono de la dependencia de los hidrocarburos rusos y la transición climática, pero sin poner en peligro las frágiles posibilidades de recuperación económica que se vislumbraban antes de la crisis. Se trata de un reto, agravado por las fuertes presiones inflacionistas, que requiere un compromiso nacional y colectivo excepcional por parte de los países europeos. La propia arquitectura de la gobernanza monetaria y económica se verá afectada.
RICCARDO PERISSICH
Otra consecuencia del conflicto es haber planteado en nuevos términos el problema del esfuerzo específicamente europeo para la defensa común. En este caso, el principal actor del cambio es Alemania, que ha anunciado un Zeitenwende, un giro decisivo en su actitud hacia el gasto militar. Este giro, aunque acompañado de dudas y ambigüedades propias del funcionamiento del sistema político alemán, permite por primera vez dar un sentido concreto y urgente a la perspectiva de una defensa europea. Esta perspectiva es tanto más concreta cuanto que el giro alemán busca explícitamente conciliar los compromisos europeos y atlánticos. También en este caso, la tecnología ha cambiado los términos de la cuestión. Para los europeos, no se trata tanto —o sólo— de construir juntos unos cuantos aviones o submarinos, sino de prepararse para conflictos híbridos que desmienten el viejo dicho de Cicerón: inter pacem et bellum nihil medium, no hay nada entre la paz y la guerra. Por lo tanto, los conflictos pueden representar un continuo entre la desinformación, las provocaciones de todo tipo, las sanciones económicas, la piratería informática, el uso militar de las tecnologías espaciales y la inteligencia artificial, hasta el uso de las tecnologías militares clásicas y las armas nucleares. Una perspectiva que también cambia profundamente el concepto de disuasión.
Se ha escrito mucho sobre el hecho de que la OTAN ha reunido importantes aliados fuera de sus fronteras (Japón, Australia y otros), pero que muchos países emergentes han declarado su neutralidad. En realidad, se trata de un fenómeno natural y comprensible. Incluso durante la Guerra Fría, una gran parte de la humanidad era neutral. Ser neutral en este caso no significa ponerse del lado de Rusia, y mucho menos de China; se trata simplemente de «una guerra que no es suya». Además, las motivaciones de esta postura son muy diferentes, por ejemplo entre los asiáticos, los africanos o los latinoamericanos. Esto no quita que se trate de motivaciones que debemos tener en cuenta; por ejemplo, hacer todo lo posible para solucionar la escasez de alimentos que el conflicto ucraniano amenaza con provocar en algunas zonas de África.
Ser neutral en este caso no significa ponerse del lado de Rusia, y mucho menos de China; se trata simplemente de «una guerra que no es suya».
RICCARDO PERISSICH
Son especialmente importantes las motivaciones de los países asiáticos, como la India, que naturalmente están más determinadas por el papel de China que por el propio conflicto. Para muchos países de la región y para Estados Unidos, el conflicto de Ucrania es también una metáfora del problema de Taiwán. La alianza entre Rusia y China no fue provocada por nosotros. Es el producto de la convergencia natural entre dos grandes países cuya política está alimentada por un fuerte nacionalismo, un rechazo a los valores occidentales y un deseo de derrocar el orden y las reglas que Occidente ha establecido en las últimas décadas. Por tanto, la convergencia se basa en razones objetivas. La «cuestión china» representa el fracaso de la otra gran ilusión de un mundo que, a través del comercio libre y abierto, se uniría fácilmente en torno al multilateralismo y los valores occidentales. Sin embargo, los intereses de dos actores como Rusia y China, que por lo demás tienen una relación muy desequilibrada entre sí, sólo coinciden parcialmente. Parece que el apoyo chino a la agresión rusa ha sido poco más que verbal hasta ahora, y algunos esperan que China tenga un papel activo en la búsqueda de una tregua. La realidad es que para muchos actores asiáticos y para los estadounidenses, la confrontación con China sigue siendo el reto que caracterizará el curso del siglo más que cualquier otro. En lo que respecta a Europa, una consecuencia importante es que ya no podemos considerar los escenarios europeo y asiático como completamente separados. Tampoco podemos seguir viendo la «cuestión china» desde una perspectiva puramente económica y comercial. Todo eso se suma a la lista de negativas europeas que hay que superar; esto es especialmente cierto para Alemania, pero no solamente. Igual de irreal sería la tentación de erigirse como mediador entre China y Estados Unidos. Sin embargo, aplicar una política unificada frente a China es aún más difícil que frente a Rusia.
Otra consecuencia del conflicto en Ucrania es la afluencia de varios millones de refugiados, principalmente mujeres y niños, a Europa. Las cifras no tienen precedentes, ni tampoco la respuesta abierta y acogedora de muchos miembros de la Unión. Queda por ver si esta gran efusión de solidaridad, que contrasta con la insistencia de mantener las puertas cerradas hacia la inmigración procedente de África y Medio Oriente, facilitará un mayor consenso europeo en materia de política migratoria.
Aplicar una política unificada frente a China es aún más difícil que frente a Rusia.
RICCARDO PERISSICH
Estos temas tienen en común la característica de replantear problemas que ya existían y de enfatizar la necesidad de una estrecha relación con Estados Unidos, tanto estratégica como económica. Entre las dos orillas del Atlántico existen inevitables diferencias de percepción y de intereses contingentes, pero éstas se manifiestan dentro de una sustancial convergencia estratégica de valores e intereses. Las condiciones actuales de la relación transatlántica son las mejores desde hace mucho tiempo. El esfuerzo de diálogo de la administración de Biden es innegable. La política francesa, quizá el socio europeo más difícil en este sentido, también ha evolucionado considerablemente. Es interesante examinar la evolución de la retórica de Macron, que ha pasado de señalar la «muerte cerebral» de la OTAN a gestionar la crisis ucraniana en coordinación con los aliados. Sin embargo, en Europa sigue existiendo una fuerte desconfianza en la fiabilidad de Estados Unidos, alimentada por la experiencia traumática de la presidencia de Trump, pero también por incertidumbres o errores en la política estadounidense que se remontan a mucho antes de Trump. El temor a un segundo Trump es agitado a veces por los enemigos europeos de la unidad occidental como una profecía de la que se espera, en última instancia, un cumplimiento liberador. En espejo, existe una desconfianza generalizada entre los estadounidenses sobre la fiabilidad de los aliados europeos. Se trata, pues, de convencer a los estadounidenses de que sin la contribución europea no podrán hacer frente al turbulento mundo que se avecina. Para los europeos, en cambio, se trata de entender que la autonomía no significa desprendimiento, sino la emancipación de un compañero que se ha convertido en adulto. Desde el punto de vista económico, ambos socios deben darse cuenta de que, aunque la tendencia a la globalización siga siendo fuerte, es inevitable cierto grado de desconexión tecnológica con China y ya se está produciendo. Ni Estados Unidos ni Europa ni nuestros aliados en Asia están en condiciones de lograr por sí solos la regulación que necesita internet o la reorganización de las cadenas de producción y suministro de ciertos componentes críticos. La verdadera convergencia estratégica no será fácil ni automática. Conseguirla y mantenerla requerirá un esfuerzo constante de diálogo y voluntad política. También requerirá el desarrollo de instrumentos de coordinación permanentes que se están creando, como el Consejo de Comercio y Tecnología, pero que por el momento sólo existen parcialmente.
Cada uno de los retos mencionados plantearía por sí mismo grandes problemas para un sistema frágil e imperfecto como el de la Unión. En conjunto, pueden parecer insuperables. Sin embargo, están bastante interconectados: atacar uno de ellos ayudará a atacar los demás. Si la evolución de los acontecimientos ha cambiado profundamente los términos de muchos problemas y ha permitido convergencias que antes se consideraban imposibles, ahora hay que ver hasta qué punto la UE está preparada para responder concretamente a todos esos retos. La primera respuesta espontánea es negativa. La estructura institucional sigue siendo barroca y mal comprendida por el público, y muchas de las decisiones importantes requieren el consentimiento unánime de los Estados miembros. En estas condiciones, suele ser muy difícil alcanzar un consenso entre los 27.
Una dificultad que suele subestimarse es la falta de un verdadero debate político europeo. Nunca antes había sido tan necesario no sólo que las autoridades explicaran la verdad a los ciudadanos sin complacencia, sino también que lo hicieran de forma coherente con sus socios europeos. La recién concluida «Convención», que organizó el debate entre unos cientos de ciudadanos europeos, es un intento generoso y útil, pero también muestra los límites del ejercicio. Se ha dicho que Estados Unidos no empezó a existir como entidad política hasta las primeras décadas del siglo XIX, cuando la tecnología permitió imprimir periódicos de gran tiraje. Hoy en día, la tecnología apenas es un problema. El principal obstáculo para el debate transnacional es la barrera lingüística que refuerza el carácter nacional de la política. El debate transnacional que existe se limita por definición a una élite. Por ejemplo, será necesario explicar de forma coherente a la opinión pública las razones y los límites de nuestra política contra la agresión rusa, pero también que acelerar la desvinculación de la dependencia de los hidrocarburos rusos requiere compensaciones difíciles de lograr con la estrategia de la transición climática. Esto es tanto más importante cuanto que la guerra actual también se libra en parte en el terreno de la información y la desinformación. La forma en que se desarrolla la confrontación política en Europa es también muy diferente. En algunos países, especialmente en el sur y en aquellos en los que la política está más polarizada, las cuestiones tienden a debatirse en términos de alternativas radicales, de cambios de paradigma. En otros, sobre todo en el norte, las opciones se discuten en términos de cambios graduales. Hemos visto una campaña electoral francesa que se oponía a las opciones sociales radicales, precedida por una campaña electoral alemana en la que Scholz, el candidato de la oposición, se presentó como una continuación de Angela Merkel, con la que gobernó hasta las elecciones.
Todo ello conduce a la reapertura de un debate sobre las instituciones europeas que se había adormecido tras el fracaso de los referendos francés y holandés sobre el proyecto de «constitución». Los temas a debatir son muchos, pero el más importante es, sin duda, la necesidad de unanimidad que sigue existiendo en cuestiones importantes como la política exterior, la defensa y los impuestos. Importantes líderes como Macron y Draghi han pedido oficialmente que se abandone. La mayor dificultad en Europa sigue siendo la de conseguir una mayoría, pero es innegable que el veto puede paralizar o, al menos, retrasar decisiones importantes. Basta pensar en los problemas que plantea ahora Hungría. En una organización como la Unión, que reúne a Estados soberanos, siempre prevalecerá el reflejo de buscar el consenso, pero la posibilidad concreta de votar cambia por completo la estrategia de negociación de todos los actores, ya que los empuja a anticipar la búsqueda de acuerdos que les permitan formar parte de una posible mayoría. Por lo tanto, esta reforma sería muy deseable y es bueno que se haya iniciado el debate. Sin embargo, hay que ser conscientes de que las perspectivas de progreso a corto plazo son modestas. No sólo se trata de una cuestión intrínsecamente controvertida, sino que sigue existiendo una reticencia generalizada a embarcarse en un nuevo ejercicio de reforma de los tratados. No es sólo una cuestión de mala voluntad. Algunos de los temas que deberían votarse están íntimamente ligados a la soberanía de nuestros países. Aunque no sean óptimos y a veces sean complicados de aplicar, los medios para eludir los vetos existen y conocemos varios ejemplos. Algunos son muy importantes, como Schengen y el euro. Es una práctica que se ha definido de diferentes maneras, siendo las más comunes la geometría variable y la diferenciación. Al menos hasta que la Unión haya alcanzado una forma estable de unión política consumada, ésta seguirá siendo una de las principales formas de avanzar en la integración: la acción de las vanguardias liderando el camino dispuestas luego a acoger a los rezagados. Sin embargo, la experiencia del Brexit debería habernos enseñado que la práctica de la geometría variable es, por definición, precaria, difícil de gestionar y no puede durar eternamente. Tarde o temprano, no se podrá evitar la elección entre la recomposición y la ruptura.
En una organización como la Unión, que reúne a Estados soberanos, siempre prevalecerá el reflejo de buscar el consenso, pero la posibilidad concreta de votar cambia por completo la estrategia de negociación de todos los actores, ya que los empuja a anticipar la búsqueda de acuerdos que les permitan formar parte de una posible mayoría.
RICCARDO PERISSICH
Las cosas se complican cuando se quiere trasladar este enfoque de lo pragmático a lo estructural. Se trata de la llamada teoría de los «círculos concéntricos», según la cual los Estados miembros de la UE se agruparían en círculos caracterizados, de afuera hacia adentro, por grados más altos de integración, cada uno con su propia estructura institucional abierta pero distinta. Lo mencionamos aquí porque algunos quisieron ver rastros de ello en el discurso de Macron en Estrasburgo. Es una idea intelectualmente atractiva, pero que conlleva muchos peligros que podrían provocar graves fracturas. En primer lugar, la idea de los círculos concéntricos no corresponde con la realidad de las cosas. Si tomamos los más importantes —Schengen, el euro, la cooperación reforzada en materia de defensa—, definir un núcleo sobre la base de uno de ellos sería imposible porque, si los círculos son lo que son, se entrecruzan más de lo que se superponen. Además, la gestión del mercado único, que por definición debe abarcar todo el círculo exterior de los 27, no es una zona de libre comercio que funciona de forma aislada, sino un conjunto integrado que debe ser gobernado política, jurídica y financieramente. Su gestión no puede separarse fácilmente, por ejemplo, de la del euro o de la decisión de aplicar sanciones económicas a países hostiles. Para que la Unión no se fracture irremediablemente, la diferenciación debe ser gestionada por una estructura institucional unitaria.
Sin embargo, hay razones más profundas para ser prudentes. La Unión necesita un motor. Durante mucho tiempo se pensó que sería la pareja franco-alemana. Sigue siendo esencial, pero ahora está lejos de ser suficiente. Todo el sistema se ha vuelto mucho más complejo políticamente y sería peligroso subestimar las fuerzas centrífugas. Todos sabemos que durante la crisis del euro hubo mucha tensión entre norte y sur. También sabemos que mucha gente al norte de los Alpes ha creído durante mucho tiempo que un euro liberado del peso de los ciclos del sur sería más estable y seguro. El punto de inflexión llegó cuando, ante un verdadero dilema, decidieron resistir la tentación de excluir a Grecia del euro. Hoy en día, uno de los pocos puntos de consenso en cuanto a la gobernanza de la economía es que las soluciones y los compromisos deben tener en cuenta los intereses y las necesidades no sólo de todos los miembros del euro, sino también de los que aún no lo son. A nadie se le escapa la importancia política de la reciente presentación de un documento hispano-holandés. No será fácil, pero los acontecimientos sugieren que una nueva iniciativa para financiar conjuntamente la respuesta a los nuevos retos, como la transición energética y el esfuerzo renovado por reforzar la defensa europea, podría madurar en poco tiempo.
Mucha gente al norte de los Alpes ha creído durante mucho tiempo que un euro liberado del peso de los ciclos del sur sería más estable y seguro. El punto de inflexión llegó cuando, ante un verdadero dilema, decidieron resistir la tentación de excluir a Grecia del euro.
RICCARDO PERISSICH
La dimensión Este/Oeste es más complicada. En aquel momento, todo el mundo veía la ampliación hacia el Este como el complemento natural del fin de la Guerra Fría y la reunificación en nombre de la democracia de dos partes de Europa separadas artificialmente. Si bien la operación puede considerarse un éxito desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político ha sido un camino mucho más accidentado. La forma tradicional y un tanto burocrática en que se ha enfocado el proceso de ampliación ha subestimado las dificultades políticas de la integración para pueblos cuya tradición democrática es más frágil y reciente que la de la parte occidental del continente. Pueblos, además, para los que el nacionalismo no se percibía tanto como un mal que había que superar, sino a veces como un valor que había que preservar porque era el símbolo de una libertad recuperada. Habíamos olvidado que este arco de pueblos que se extiende desde el Báltico hasta el Adriático fue la cuna de dos guerras mundiales y el escenario de algunos de los horrores más atroces de nuestra historia. Una historia marcada por los constantes conflictos entre los mundos germánico, otomano y ruso.
Cuando descubrimos que la integración era mucho más complicada de lo que esperábamos, escuchamos las explicaciones de algunos intelectuales como Ivan Krastev, que intentaron instruirnos sobre la complejidad y las contradicciones de los acontecimientos de esos pueblos y los peligros que suponían también para nosotros, los occidentales, pero con condescendencia y un poco de fastidio. Al fin y al cabo, nos dijimos que esas personas simplemente tenían que adaptarse. Nos comportamos como aquellos piamonteses y lombardos de Italia que, después de 1860, creyeron que la gesta de Garibaldi sólo significaba una nación más grande, no una nación profundamente diferente. La agresión rusa contra Ucrania es una señal de alarma. Ya no es posible concebir una política hacia Rusia, actualmente nuestra principal prueba de política exterior, sin tener plenamente en cuenta lo que piensan los países bálticos, Polonia, otros países del Este e incluso los escandinavos.
Después de la ampliación, nos comportamos como aquellos piamonteses y lombardos de Italia que, después de 1860, creyeron que la gesta de Garibaldi sólo significaba una nación más grande, no una nación profundamente diferente. La agresión rusa contra Ucrania es una señal de alarma.
RICCARDO PERISSICH
Una dificultad similar surge al tratar la larga lista de países de los Balcanes Occidentales, a los que ahora se han añadido Ucrania, Moldavia y Georgia como candidatos a la adhesión. No cabe duda de que hay que tener muy en cuenta las lecciones de los errores cometidos en la última ampliación. Los plazos objetivos exigidos por la complejidad de los problemas concretos chocan con unas expectativas emocionales cada vez mayores, que corren el riesgo de producir círculos viciosos que imposibilitan la solución de los problemas más importantes, los problemas políticos. Hace unos años, por iniciativa de Francia, se decidió adoptar un método diferente, más flexible y progresivo, que pusiera en primer plano la gestión política de la adhesión y permitiera formas graduales de ingreso a la Unión según el grado de madurez política y económica. Un proceso estimulante y reversible. Ése era sin duda el camino correcto.
En su discurso en Estrasburgo, Macron propuso dar a este proceso una forma institucional creando una «comunidad política», una especie de círculo exterior de la Unión. El valor simbólico de esta propuesta, que en Italia también formula Enrico Letta, es innegable. Pero antes de emprender ese camino, conviene preguntarse cuáles son las verdaderas ventajas de superponer una estructura institucional común a un proceso político necesariamente diferenciado. En la práctica, corre el riesgo de ser la típica «mala buena idea» y de tener más desventajas que ventajas. Una institución requiere un largo debate sobre sus estructuras y corre el riesgo de convertirse rápidamente en una máquina pesada y burocrática. La experiencia de la «Unión Mediterránea» debería habernos enseñado algo. Los riesgos políticos son más graves. Los países candidatos se encuentran casi todos en situaciones muy diferentes, con aspiraciones y problemas muy distintos. Una institución común lleva implícita la exigencia de gestionarlas de forma unificada y coordinada. Dos ejemplos bastan para ilustrar los peligros. ¿Qué hacer con Turquía, un país muy importante pero que sabemos que es muy difícil para Europa? Su candidatura es quizás la más antigua, pero todo el mundo, desde Ankara hasta Estocolmo, sabe que ahora no tiene ninguna posibilidad de hacerse realidad. ¿Cómo es posible poner a Ucrania y a Serbia, históricamente aliada y todavía muy cercana a Rusia, en la misma institución, que por definición está destinada a ser «política»?
Hemos dicho que la pareja franco-alemana sigue siendo esencial para que Europa avance. Tras un largo periodo de un proceso dirigido por la prudencia alemana, un poco de decisión francesa no viene mal. Sin embargo, el liderazgo requiere no sólo plantear objetivos, sino también y sobre todo obtener el consenso necesario para alcanzarlos. Hay que reconocer que la dificultad de conciliar el valor supremo de la unidad de los 27 con la posibilidad de permitir el avance de algunas vanguardias es mayor que antes. La crisis del euro nos ha hecho redescubrir la necesidad de dar espacio a otros grandes países como Italia y España; pero ni siquiera esto es suficiente. Como hemos dicho, la crisis ucraniana hace imposible una política exterior en la que Polonia y los Estados bálticos no desempeñen un papel central. Esta nueva centralidad de Polonia, que objetivamente no es fácil de gestionar, tiene la ventaja de introducir una cuña importante entre Polonia y Hungría, los dos principales problemas para la cuestión del Estado de derecho.
Tras un largo periodo de un proceso dirigido por la prudencia alemana, un poco de decisión francesa no viene mal. Sin embargo, el liderazgo requiere no sólo plantear objetivos, sino también y sobre todo obtener el consenso necesario para alcanzarlos.
RICCARDO PERISSICH
Ya no es posible pensar sólo en términos de «grandes países». Agrupaciones como el llamado grupo «frugal», desde los Países Bajos hasta los escandinavos, pasando por Austria, no son sólo, como algunos piensan con fastidio y desprecio, una consecuencia del rigorismo alemán, sino la manifestación de una voluntad de existir. En cambio, frente a esta complejidad, se leen en los medios de comunicación análisis sumamente arrogantes que, refiriéndose a Alemania, Francia, Italia y España, hablan de «la Europa que cuenta». La prudencia alemana de la era de Angela Merkel fue a veces excesiva, pero también se inspiró en la conciencia impuesta por la historia y la geografía de la necesidad de tener en cuenta todas las variables del juego europeo. Sería bueno que algo de este sentido de la complejidad cruzara el Rin y los Alpes y llegara también a París y Roma. En Europa, el liderazgo es como un quitanieves. En caso de fuertes nevadas, si el quitanieves no está o si avanza muy lentamente, la nieve se acumula y la carretera queda bloqueada. Sin embargo, si la velocidad a la que se mueve es mayor que la potencia con la que puede despejar el terreno, él mismo quedará atrapado.