Tras la Acrópolis de Andrea Marcolongo, Los Ángeles de Alain Mabanckou, la Provenza de Carlo Rovelli, Beirut de Joana Hadjithomas y Khalil Joreige y la Casa Malaparte de Pierre de Gasquet y la Sicilia de Jean-Paul Manganaro, nos quedamos en Italia para esta virtuosa conversación con Nicola Lagioia en torno a Bari y hasta el pueblecito de Capurso.
Al preparar esta entrevista, pensamos que sería interesante hablar de un lugar en el que no nació, pero en el que pasó una parte importante de su infancia, y que ha influido en su forma de entender la literatura y de escribir. ¿Qué le viene a la mente?
Nací en Bari, pero mis padres nacieron en Capurso, y mis abuelos vivían en Capurso, un pequeño pueblo de la provincia de Bari, a unos diez kilómetros de la ciudad. Durante buena parte de mi infancia, viví entre esos dos mundos, uno conectado al siglo XXI y otro que aún no lo estaba. Por un lado, estaba Bari, la ciudad grande, moderna y culturalmente dinámica que era conocida como la Milán del sur, y por otro, Capurso, enraizada en la civilización campesina, una condición que yo percibía de forma muy concreta: mis abuelos maternos procedían de una familia de agricultores directos y, por tanto, de un contexto muy específico, porque la civilización campesina se mantuvo similar a sí misma durante siglos, al menos hasta el siglo XX. Mi abuela nació en 1916 y aún vive, cumplió 107 años el 6 de junio de este año, mientras que mi abuelo nació en 1908: Capurso fue para mí un punto de contacto con esa sociedad del pasado lejano, representada no sólo por mis abuelos, sino más en general por los ancianos del pueblo.
Durante buena parte de mi infancia, viví entre esos dos mundos, uno conectado al siglo XXI y otro que aún no lo estaba.
NICOLA LAGIOIA
Ese fue su primer acercamiento a la tradición oral.
Los primeros narradores que conocí eran, de hecho, narradoras. Lo bueno de los pueblos pequeños es que los niños son patrimonio de todo mundo y puedes dejarlos correr libremente sin ningún problema particular: sabes que alguien los va a cuidar. Así que cuando mis padres estaban ocupados, me confiaban a mis abuelos que, a su vez, si estaban ocupados, me confiaban a los ancianos del pueblo. Capurso era, y sigue siendo, un pequeño pueblo agrícola, formado por casas de campesinos bastante parecidas, con una pequeña diferencia: las más ricas tenían más habitaciones y un espacio exterior, que solía ser el huerto, mientras que las más pobres sólo tenían una habitación, con una única luz que entraba por la puerta. En la sala principal había una gran mesa redonda donde las ancianas, que podían parecerse a las brujas de Macbeth, se sentaban a hacer orecchiette: con un movimiento preciso de los dedos, transformaban la masa en pasta. Naturalmente, la operación duraba días y, ante ese patrimonio común que había que transformar en pasta, las ancianas contaban sus historias, a veces verdaderas, a veces completamente inventadas. Hablaban, por ejemplo, de sus maridos fallecidos que les habían dicho que hicieran esto o aquello, de haber visto a otras personas durante la noche o el día: el caso es que no siempre decían que habían soñado, a menudo las historias pretendían ser ciertas, serias.
Recuerdo que una de esas ancianas me contó que, cuando estaba limpiando el pescado, encontró dentro una carta de una persona muerta, en la que recibía una serie de mensajes. Era obvio que no había sucedido, pero ¿por qué? ¿Cómo había llegado a eso? Evidentemente, se trataba de la cultura de contar historias, ya sea relatando cosas dichas por otra persona, ya sea reuniendo diversos elementos escuchados. Fue entonces cuando vi por primera vez el arte de la narración profesional en acción.
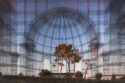
¿Hay algún olor o sensación que le recuerde a la época de Capurso? ¿Cuáles son las magdalenas de Proust de Nicola Lagioia?
El olor de la salsa para cocinar, sin duda. Los tomates que recogíamos se usaban para hacer botes de salsa en el huerto, en enormes ollas llamadas buatte, que desprendían un olor delicioso y duradero. Pero también el pinar, especialmente característico de la región de Taranto, la verdad, porque en esas regiones el calor desprende un aroma muy fuerte a pino y resina, que no es otra cosa que la combinación del mar, los árboles y la salinidad. Un olor casi pesado. Y luego, no sé por qué, también está el olor a caca de conejo y de pollo que, ahora que lo pienso, hace referencia a la gran diferencia entre la generación de mi abuela y la de mi madre: entre los que solían matarlos, y por tanto sacrificarlos en casa, y los que no. En resumen, hasta los años cincuenta, la capacidad de cuidar animales de granja era una parte importante de la cultura, de la vida de la gente, pero ya no, y recuerdo a las ancianas insultando de buen grado a mi madre porque no sabía hacerlo. Y luego otra cosa, siempre ligada a ese momento de proximidad a la civilización agrícola, era el olor a vino, pero un vino áspero, un moscatel que quizá se parecía más al mercurio, casi como un jarabe de vinagre.
Usted vive ahora en Roma, que es una gran metrópolis, y nació en Bari, que ciertamente no es una ciudad pequeña, pero ambas son ejemplos de grandes entornos urbanos, bastante alejados de la clásica provincia italiana. Su infancia en Capurso también le permitió conocer la civilización campesina que mencionaba antes: ¿en qué medida influyó esa experiencia en su formación como escritor?
Fue fundamental, porque me dio una experiencia y un bagaje que muchos jóvenes nacidos y criados en la ciudad no tienen. A decir verdad, cuando vi Viaje a Italia, de Rossellini, no había nada nuevo ni desconocido para mí: ya había visto y vivido la procesión en Sicilia, incluido el milagro que Rossellini cuenta mil veces, porque también en Capurso se celebraba la fiesta de la Madonna del pozzo, que era una gran fiesta, con todo el pueblo en la plaza, con hogueras y carrozas. Esa expresión de la tradición popular me permitió, entre otras cosas, ver el efecto de lo sagrado en la gente, su capacidad de conmoverla. Recuerdo que, durante la procesión, mi primo se emocionó, quedó encantado, una emoción que volví a encontrar más tarde en la catedral de San Nicolás de Bari, hace unos años, donde un chico -tendría 18 años- miraba los huesos del santo con cara de deseo en adoración a la reliquia. Por supuesto, también había manifestaciones de profunda ignorancia, como la tradición de pintar a los pollitos de azul con una pintura evidentemente tóxica que los mataba al cabo de una semana; pero crecer en ese ambiente me dio una visión profunda del carácter de la civilización campesina. Y creo que eso fue útil para mi trabajo, porque me dio una visión más amplia.
Esa expresión de la tradición popular me permitió, entre otras cosas, ver el efecto de lo sagrado en la gente, su capacidad de conmoverla.
NICOLA LAGIOIA
¿Tiene otros recuerdos de esa época, ya sean folclóricos o experiencias casi trascendentales?
Esa época también me dio cierta familiaridad con Nápoles. Mi padre tenía una empresa que fabricaba ajuares, que todavía eran importantes en aquella época, y los vendía a mayoristas de todo el sur de Italia, en Apulia, Sicilia, Basilicata, pero sobre todo en Campania. A menudo me llevaba con él y así desarrollé una gran familiaridad con Nápoles desde la infancia y, hablando de experiencias místicas, vi a Maradona varias veces en el estadio. Podía sentir la ciudad bajo el hechizo de Maradona, podía sentirla dentro y fuera del estadio, había una especie de respiración suspendida esperando a que él hiciera algo. Es exactamente la sensación descrita en Tennis as a Religious Experience, de Foster Wallace, cuya traducción italiana publicó Minimum Fax, la editorial en la que yo trabajaba: enfrentarse a un deportista que no respeta las leyes de la física. Era Maradona.
Podía sentir la ciudad bajo el hechizo de Maradona, podía sentirla dentro y fuera del estadio, había una especie de respiración suspendida esperando a que él hiciera algo.
NICOLA LAGIOIA
Además de Maradona, recuerdo otra cosa muy bonita de Nápoles que, de niño, habría considerado folclore, pero que hoy, en cambio, considero cultura. Estábamos en el bautizo de una persona rica y, como en todas las fiestas del sur, la recepción duró mucho tiempo, había acróbatas, en fin, todo lo que uno espera encontrar en ese tipo de situación. De repente, probablemente en el decimoquinto plato, hubo una especie de cambio en el aire, como si la atención de todo el mundo hubiera sido atraída por algo. Y así fue, ¡porque Mario Merola había llegado! Para él, quizá fuera el quinto bautizo del día, pero para los que lo escuchaban, daba igual: casi nunca he visto una presencia así en el escenario, quizá sólo cuando fui a ver a Nick Cave. Suena exagerado, pero no lo es, es una sensación que sintió media Italia en una edición de Sanremo a la que U2 fue invitado. En un momento de Miss Sarajevo, Bono, como suele ocurrir en sus conciertos, bajó del escenario y empezó a pasar entre la multitud sentada en las butacas rojas del Teatro Ariston. El cantante cruzó las gradas entre aplausos, pero de repente se detuvo al ver una figura inmóvil frente a él, con los brazos a los lados, mirándolo fijamente. Era Mario Merola. Pasa una fracción de segundo, luego Merola asiente y empieza a aplaudir como los demás. Bono se inclina y se marcha, con los aplausos todavía de fondo. Sólo si tienes un carisma extraordinario puedes plantarte así delante de Bono Vox y hacer que te haga una reverencia.
Además de Maradona, recuerdo otra cosa muy bonita de Nápoles que, de niño, habría considerado folclore, pero que hoy, en cambio, considero cultura.
NICOLA LAGIOIA
En resumen, sin Capurso, no habría visto a Maradona ni a Mario Merola.

El tema de los «nuevos ricos» aparece mucho en sus novelas, es casi un hilo conductor.
El mundo en el que yo vivía, formado por pequeños comerciantes, agentes comerciales, fabricantes de telas, vendedores de colchones, desgraciadamente los que son como yo, los intelectuales, los escritores, tienen poca experiencia, poco conocimiento del mundo. No los entienden. En cambio, mi infancia me permitió conocer esa faceta de la sociedad italiana, que luego comparé inevitablemente con los círculos más burgueses que empecé a frecuentar cuando empecé a escribir y, más en general, a trabajar en el sector cultural, en el Salón de Turín y en la Mostra de Venecia. En ese momento desarrollé no un odio de clase, como mis amigos marxistas, sino otro tipo de fastidio: no soporto a la gente que ha sido rica durante generaciones, mientras que siempre me ha parecido fantástica la gente que se hizo rica en muy poco tiempo. Se hicieron ricos y quebraron con la misma rapidez, quizá, pero tenían una actitud que no ha existido entre los ricos durante generaciones, una especie de obligación social de dar a todo el mundo, de contratar a familiares, una especie de restitución territorial. A menudo no pagaban impuestos, pero no los pagaban porque, durante generaciones, habían sido pisoteados y humillados por los «amos del Norte» y, por tanto, consideraban al Estado como un enemigo. Berlusconi era amado por esa clase social porque, al fin y al cabo, era uno de ellos, y había triunfado, exageraba una experiencia que la pequeña burguesía conocía muy bien: yo nunca voté por él, pero mi padre sí, lo que provocó innumerables discusiones entre nosotros, pero comprendo perfectamente el fenómeno.
Además, no es sólo un fenómeno italiano. Recuerdo que los bordados de las telas del ajuar se hacían primero en Italia, pero luego la mano de obra se volvió demasiado cara, así que empresas como la de mi padre recurrieron primero a sastres de Madeira, y luego incluso de Asia. Eso significaba que teníamos que tratar incluso con ministros y subsecretarios, porque los pedidos eran muy grandes, y por supuesto también teníamos que tratar con «nuevos ricos». La experiencia con mi padre me mostró tipos humanos que probablemente nunca habría visto de otro modo, con esa desastrosa gestión de la riqueza. En aquellos días, en Bari, la marca de la riqueza repentina era comprar bestias feroces, como leones o tigres, para ponerlas en el jardín, como si fueran mascotas. Pero cuando se volvían realmente peligrosos, la gente los devolvía.
La experiencia con mi padre me mostró tipos humanos que probablemente nunca habría visto de otro modo, con esa desastrosa gestión de la riqueza.
NICOLA LAGIOIA
¿Ha influido todo eso en su forma de escribir?
Mucho, porque evidentemente utilizo mucho de lo que he vivido para construir mis novelas. Y además, en mi frustración por no haber podido contar todo lo que me hubiera gustado, también hay un lado positivo, si tengo que razonar como escritor: me parece que todavía hay mucha distancia entre las experiencias que he acumulado y lo que he escrito, lo que significa que todavía hay terreno fértil. Volviendo a la diversidad de los tipos humanos que he conocido, es fundamental: La ciudad de los vivos funcionó precisamente porque había mucho de todo. Para contar esa historia tuve que tratar con el burgués, el nuevo rico, la prostituta, el traficante de drogas, gente que tenían poco en común entre sí.
Y pude hacerlo porque, desde niño, aprendí a tratar con todo el mundo, estoy acostumbrado a no menospreciar a nadie y a considerar dignos de atención a todos aquellos con quienes me cruzo. Me parece magnífico el comienzo de El gran Gatsby, de Fitzgerald, cuando el narrador, que procede de una familia burguesa acomodada, presenta su intención de contar la historia de un hombre que se hizo rico gracias al crimen, Gatsby. Antes de hacerlo, recuerda el consejo de su padre, que le dice que nunca juzgue a los demás con demasiada facilidad, porque no todo el mundo ha tenido tanta suerte como él, que nació rico y no tuvo problemas particulares.
Desde niño, aprendí a considerar dignos de atención a todos aquellos con quienes me cruzo.
NICOLA LAGIOIA
Tengo eso en mente, y es fundamental para la literatura. Mucha gente piensa que la literatura consiste en denunciar, pero en mi opinión, se trata de entender lo que es una persona y comprenderla, contar su historia sin juzgarla. Incluso un asesino o un gángster son seres humanos y su historia merece ser contada. De hecho, toda la literatura occidental se basa en esta premisa: Aquiles o Ulises no eran ciertamente santos, uno era narcisista, violento, pendenciero, orgulloso, el otro un embustero, y sin embargo empatizamos con ellos, nos fascinan sus historias. Madame Bovary es una mitómana, y sin embargo nos interesa.
Volviendo a su relación con la ciudad, ¿cuál es su relación con Bari, donde nació y cursó estudios secundarios y universitarios? La Bari en la que creció era muy diferente de la Bari de hoy, que ha sufrido cierta gentrificación, como otras ciudades del sur.
Una de las cosas fantásticas de Bari cuando yo era niño era que estaba dividida en zonas, con barrios burgueses y barrios «off», donde realmente no se debía ir. Hay una anécdota sobre Jacques Le Goff: llegó a Bari y estaba desesperado por ver el casco antiguo de la ciudad, que en aquella época era una zona bastante peligrosa. Sus anfitriones se lo desaconsejaron encarecidamente, pero él no oía razones, era medievalista, estaba en uno de los barrios medievales mejor conservados y quería ir allí a toda costa. El resultado fue que, apenas entró en la vieja Bari, lo atacaron y arrastraron varios metros porque no quería soltar su bolsa. En resumen, así era la ciudad en algunos barrios.
Otros lugares «off» eran CEP y Japigia, que en aquella época eran zonas donde reinaba la droga dura, diferentes no sólo en cuanto a sociología, sino precisamente en cuanto a alfabeto: la lengua común era sólo el dialecto, pero también una determinada actitud ante la vida. La primera vez que fui a comprar hachís a Japigia, me impresionó la rapidez con que los traficantes se te acercaban y te preguntaban qué querías. Un tal Toquinho vendía hachís en medio de un prado, sin preocuparse de que lo vieran o lo interceptaran: llevaba una bolsa grande de la que tomaba 10 o 20 gramos, según la cantidad que le pidieran. También había otro dealer, La Signora, que además de droga vendía alimentos, una mezcla de productos que sólo tenía sentido en ese contexto concreto.
¿Cuánto hay de folclore en todo esto?
Lo hay, pero sólo hasta cierto punto. Los tipos humanos que conocí me fueron sumamente útiles: La Ferocia habría podido suceder en cualquier otro lado, no es una novela que necesite a Bari, porque la historia es en cierto modo universal, pero el hecho es que los tipos humanos que contiene son los de Bari, lo que significa que las dinámicas que se establecen sólo pueden venir de allí, y que los personajes sólo son creíbles en ese contexto. Es un poco como las películas de Totó: puedes hacer un remake en otro idioma con otros personajes y comprobar que la trama funciona en principio, pero la película pierde su especificidad original.
Era importante ir a esos lugares y a esa gente, porque por supuesto eran delincuentes, pero estabas en contacto con gente que vivía de una forma completamente distinta a la tuya, que hablaba de una forma completamente distinta, pero que tenía muchas sorpresas detrás. Recuerdo haber conocido en CEP a un contrabandista de cigarrillos que, además de su actividad delictiva, vendía cómics: no sé cómo se las arreglaba para hacerse con tantos, sobre todo números atrasados imposibles de encontrar, que luego vendía a la salida de los colegios. Yo era un maniático de los cómics y le compraba muchos, le pedía los números exactos si los necesitaba. Una vez necesité algunos números de Alan Ford, pero él siempre se olvidaba de traérmelos, así que me invitó a casa a recogerlos.
Recuerdo haber conocido en CEP a un contrabandista de cigarrillos que, además de su actividad delictiva, vendía cómics.
NICOLA LAGIOIA
Convencí a mi madre para que me acompañara al CEP, algo inaudito para ella porque nunca íbamos a esas partes de la ciudad, y cuando llegué olvidé la dirección. ¿Qué podía hacer? Empecé a preguntar dónde vivía el hombre que vendía cómics, pero nadie supo darme una respuesta. Entonces recordé que el hombre tenía gatos que sabían contar, es decir, que estaban entrenados para pulsar una campanita y responder a preguntas de suma. Él preguntaba cuánto era 4+3 y el gato tocaba la campanilla 7 veces. En una ocasión le pregunté «¿pero cómo cuentan?», y me contestó: «¡tienes que ver a la madre, la madre habla!». Entonces, recordando que estaba en CEP y tenía que cambiar de alfabeto, pregunté en dialecto: «Perdone, ¿dónde vive el de los gatos que hablan?», e inmediatamente a mi interlocutor le cambió la cara: «¡Podías haberlo dicho antes! ¡Ahí vive!».

Por cierto, la historia de Toquinho, el traficante de Japigia, tiene un final feliz. Años más tarde, estaba presentando Riportando tutto a casa en la prisión de Bari y conté esa historia. Al final de la presentación, uno de los presos se me acercó y me dijo que Toquinho, después de ser detenido, se había redimido: había cumplido su condena, luego había estudiado para un concurso de oposición, lo había ganado y ahora era celador.
¿Qué recuerdos tiene de Bari como estudiante universitario? ¿Y hasta qué punto ha cambiado la percepción de su región, Apulia, aunque ahora sea una de las más interesantes de Italia, no sólo por el turismo y el vino, sino también por su vitalidad cultural?
Mi relación actual con Bari es relativamente distante, porque en los últimos años el tiempo que he pasado en Roma ha superado al que pasé en Bari: me fui de Bari a los 23 años. Pero sigo unido a ella, y estoy muy unido a esta época de mi vida, porque he visto cambiar la ciudad. Bari tenía los suburbios que he descrito, pero también tenía un centro, que no era sólo un barrio profesional, sino un lugar alegre, con una gran escena musical. Desde luego no era comparable a Milán o Florencia, pero tenía una escena punk y post-punk relevante, donde podías conocer a gente muy interesante, que fue fundamental para mi educación. Cuando estaba en la facultad de Derecho, vi un anuncio en el tablón de anuncios de la facultad: «Se busca amante de la poesía», así que me picó la curiosidad y fui a ver. De hecho, otros estudiantes habían montado un círculo Arci llamado Metrópolis, que organizaba un acto cada día de la semana: los lunes se hablaba de política, y se llamaba «politeia», los martes había cinefórum, y los jueves había «dedalus», donde se hablaba de literatura y poesía. Durante cuatro años, pasé todos los jueves con ese grupo de gente en el barrio entre San Pasquale y Carrassi, una experiencia maravillosa que más tarde dio lugar a parte de mi vida profesional. Ya sea en revistas o no, siempre he trabajado en grupo, y la gestión y el cultivo de grupos culturales es lo que he hecho toda mi vida y lo que sigo haciendo, y que tuvo como punto culminante ese periodo universitario mío. He mantenido amistad con muchas de las personas que marcaron ese periodo de mi vida. En particular con el protagonista de lo que considero el inicio de la salida de las sombras de Apulia a través de las artes: Andrea Piva, y su hermano, Alessandro.
Estoy muy unido a esta época de mi vida, porque he visto cambiar la ciudad.
NICOLA LAGIOIA
Los de la película La CapaGira.
Sí, en mi opinión, para Apulia, esa película marcó el inicio de la transformación, o más bien sacó por fin a la luz un movimiento que ya existía, pero que había permanecido en las sombras. Había genios aislados como Carmelo Bene, Andrea Pazienza y Pino Pascali, pero no había continuidad desde ese punto de vista. La CapaGira es también una película muy apuliana, rodada íntegramente en dialecto y que cuenta la historia de unos medio delincuentes que frecuentan un lugar de juego: es exactamente el tipo de lugar que se podría haber frecuentado en Bari en aquella época, por todas las mezclas que ya mencioné. El propio Andrea Piva recordaba, en cierto modo, a sus personajes, el que leía a Eliot por la mañana y se iba a jugar al billar en lugares ambiguos por la noche. Esa fauna produjo una película que es superlocal pero que, en la forma en que está rodada, recuerda el estilo de Jarmusch, porque mantiene unida esa doble vía formada por la ciudad más marginal y la ciudad intelectualmente vanguardista.
Había genios aislados como Carmelo Bene, Andrea Pazienza y Pino Pascali, pero no había continuidad desde ese punto de vista.
NICOLA LAGIOIA
¿En qué medida participa usted también en el renacimiento cultural de Apulia?
La ola de representaciones narrativas ha sido producida, en la mayoría de los casos, por nacionales, por personas que han abandonado la región, que ya no viven en Apulia. Pero ese momento, a principios de la década de 2000, coincidió con la victoria de Nichi Vendola, que se convirtió en presidente de la región en 2005, así que el mérito también es de los que se quedaron. La victoria de Vendola parecía imposible dado su perfil: izquierdista, homosexual, fuera de la lógica de los poderes que habían gobernado la región durante 50 años. En cambio, era el hombre adecuado en el lugar adecuado, había captado el momento cultural que atravesaba Apulia y había preparado un punto de inflexión político. Mi madre votaba por DC y votó por él de todo corazón. Fue el único que consiguió que las madres tradicionalistas de Apulia dijeran: «Hijo mío, ¿por qué no eres gay?”. ¡Es fantástico! Vendola cambió la percepción de Apulia, pero también la percepción que Apulia tenía de sí misma, mucho más que los que nos habíamos ido, porque consiguió hechizar a gente que nunca habría votado por un homosexual de izquierda.
La ola de representaciones narrativas ha sido producida, en la mayoría de los casos, por nacionales, por personas que han abandonado la región, que ya no viven en Apulia.
NICOLA LAGIOIA
Carofiglio, De Cataldo, Negramaro ya habían empezado a hacer brillar a Apulia, pero Vendola fue una especie de campanario, la política siempre llega más tarde, pero en ese caso lo hizo bien. Vendola tomó lo mejor de la experiencia progresista, combinándola con la experiencia católica más izquierdista, que hoy se puede ver en el cardenal Zuppi, pero también en el papa Bergoglio. Además, la experiencia de Vendola demuestra que, en el sur, en ciertos temas, la emancipación está más avanzada que en el norte: los dos únicos presidentes regionales homosexuales fueron Vendola y Rosario Crocetta en Sicilia.

Por todo lo dicho, la relación literaria con la tierra de mis orígenes es más fácil que cuando se trata de lugares míticos de la literatura italiana como Trieste o Roma, donde inevitablemente la comparación con los que te precedieron es despiadada. Con Apulia, me sentí como Walt Whitman: me ocupaba de una tierra de la que no se hablaba mucho, así que me sentí con derecho a plantar la bandera, fui uno de los primeros en hablar de ella, era poco conocida, y sigue siendo una tierra virgen desde ese punto de vista.
¿Qué importancia tiene el dialecto en sus escritos y, en general, en la literatura italiana? Desde ese punto de vista, Italia es casi única en Europa, acostumbrada como está a países con lenguas diferentes y una dignidad literaria autónoma (como España o Bélgica), pero menos a estados donde el dialecto local es tan distintivo, no sólo en la vida cotidiana sino también, precisamente, en la escritura.
Para mí, el dialecto es fundamental, me inserto en él y lo utilizo, y también conozco lenguas de otras regiones, como el napolitano o el siciliano. Pero si lo pienso, me parece que su función principal es casi la de insultar, la de explotar: recuerdo que hace unas semanas iba en mi scooter y me encontré con unas personas que me habían puesto una multa de aparcamiento y también me habían insultado, así que me transfiguré y les dije en dialecto «te voy a romper la cabeza», y obviamente no entendieron lo que decía, pero entendieron que era una frase agresiva. El dialecto es el lenguaje de los insultos, pero también el lenguaje que sale antes de las peleas (o para evitarlas), en definitiva, la dinámica del «suéltame, suéltame» un momento antes de la pelea, y luego del «detenme, detenme» para evitarla. También es el lenguaje que se utiliza para cerrar tratos rápidamente, para darse a entender mejor: en Bari siempre decimos que «una palabra es poco y dos es demasiado», y el dialecto es el territorio intermedio.
En el lugar de donde vienes, estás desnudo. En comparación con cualquier otro lugar, los que han tenido acceso a tu adolescencia o juventud son diferentes.
NICOLA LAGIOIA
¿Qué tipo de relación mantiene con los lectores de Apulia? ¿Existe una relación especial con ellos?
Para ser sincero, sólo tengo relación con los apulianos que conozco fuera de Apulia, porque somos «exiliados» y eso nos basta para tener puntos en común. Para mí, volver a Bari para presentar mis libros es difícil: es tu lugar de origen y en realidad te sientes menos protegido, puedes encontrarte con la novia de los 15 años, con el traficante de drogas, con el antiguo compañero de clase, con el antiguo profesor. Esto es algo que comparto con Francesco Piccolo en Caserta o Domenico Starnone en Nápoles, para ellos también es más difícil hablar ante un público que conocen íntimamente. En el lugar de donde vienes, estás desnudo, puede haber gente en el público que te haya visto llorar por amor o que te haya visto vomitar cuando estabas borracho; estás desnudo delante de ellos en comparación con cualquier otro lugar, los que han tenido acceso a tu adolescencia o juventud son diferentes. Por supuesto, iría a comer o a tomar una copa inmediatamente después con mucha gente sentada entre el público, pero ir allí a llevar uno de mis libros me resulta alienante, querría bajarme del escenario enseguida, porque para mí Bari es una ciudad de recuerdos, mientras que para otros es un lugar vivo, en evolución. La percibimos de forma diferente. Pero es inevitable.



