El sistema de relaciones internacionales es como las matemáticas… Es simplemente un cálculo, dijo Vladimir Putin en 2007 en la Conferencia de Seguridad de Múnich1, donde impresionó a sus «socios occidentales» con su lenguaje deliberadamente brutal, humillante e intransigente contra ellos. Desde la economía hasta la construcción de un imperio por rompecabezas, todo es, de hecho, «matemático» con Putin: se suman votos, misiles, kilómetros cuadrados conquistados, oleoductos inaugurados, sitios hackeados, toneladas de acero y trigo producidas o exportadas… y cuando la cuenta parece quedar ahí, se pasa a la siguiente fase para entablar un nuevo conflicto.
¿Simple como las matemáticas? «No tan obvio», habría sido la respuesta de Ibn Jaldún, el historiador y pensador magrebí fallecido en 1406, si hubiera regresado a nuestro mundo y le hubieran ofrecido un asiento en la cumbre: «No sé nada de relaciones internacionales, una disciplina que no existía en mi brutal siglo XIV, donde sólo contaba la ley de la espada, pero las naciones y los imperios han sido mi pasión a lo largo de mi vida», antes de añadir: «y puedo decirles que, sin mencionar siquiera los accidentes que pueden ocurrir en la historia, el deseo de reconstituir un Imperio difunto por la guerra es pura y simplemente una locura, y por razones que nada tienen que ver con las matemáticas»2.
Las lecciones de Ibn Jaldún
La cuestión, de hecho, no es de poder económico o militar, un campo en el que Rusia, cuyo PIB apenas supera al de España para una población tres veces mayor, apenas brilla. Para construir un imperio, empresa sacerdotal según el pensador magrebí, se necesitan ‘asabiyya, una solidaridad interna igualitaria pero ya diferenciada que empuje al grupo a la vanguardia casi independientemente de su propia voluntad, y da’wa, es decir, una llamada o una ideología que le dé legitimidad universal y le permita soportar el enorme esfuerzo de sacrificio indispensable a lo largo del tiempo. El pacto de los cleptócratas, tal como se ha forjado en Rusia entre los oligarcas, el complejo militar-industrial y una élite oportunista con tesis euroasiáticas, nunca podrá forjar una ‘asabiyya, mientras que el nacionalismo estrecho basado en la concordancia entre la especie y el espacio rusos nunca podrá dar lugar a una da’wa. En cuanto al espíritu de sacrificio y la gloria que conlleva como recompensa, ciertamente no se adquiere mediante la aviación o los misiles supersónicos, sino mediante la aceptación de la muerte «por la causa». Son recursos que no pueden comprarse con los 640 mil millones de dólares de reservas de los que presumía el Banco Central ruso antes de la guerra: fundar un Imperio, le habría recordado Ibn Jaldún a Putin, exige partir de lo rústico y llegar a lo sofisticado en y a través del proceso de construcción imperial, independientemente de los refinados, y por tanto ya gastados y acabados, artilugios de una civilización envejecida.
Fundar un Imperio, le habría recordado Ibn Jaldún a Putin, exige partir de lo rústico y llegar a lo sofisticado en y a través del proceso de construcción imperial, independientemente de los refinados, y por tanto ya gastados y acabados, artilugios de una civilización envejecida.
HAMIT BOZARSLAN
E Ibn Jaldún habría continuado su lección para explicar por qué era profundamente escéptico en vida sobre las ambiciones de los árabes de reconstruir su difunto Imperio; porque un Imperio es un experimento, pero también un aprendizaje: construyéndose a sí mismo, mejor aun desintegrándose, enseña a otros cómo convertirse en Imperio. Por supuesto, Ucrania no es un Imperio y no tiene ni la ambición ni los medios para convertirse en uno. Pero está aprendiendo a construir los recursos que Rusia ha perdido, a forjar una ‘asabiyya inscrita en una dinámica que se despliega por sí misma sólo para darse cuenta de lo que logra a posteriori, a desarrollar una da’wa que sea presentada y recibida por las democracias como universal, un espíritu de sacrificio. También sabe transformar sus recursos, inicialmente rústicos, en sofisticadas herramientas de guerra, defensa, desarrollo de territorios y carreteras amenazados, y la organización compleja, jerárquica y, sin embargo, en gran medida igualitaria, de sus fuerzas voluntarias.
La Rusia postsoviética sólo tenía dos opciones, la primera de las cuales era una profunda democratización o, mejor aún, una refundación democrática de la sociedad rusa. Para ello era necesario aceptar la melancolía de la era postimperial y transformarla en un tiempo de futuro, como ocurrió en la Austria posterior a 1945. Aunque esta hipótesis se haya descartado en cuanto Putin se convirtió en primer ministro en 1999, y luego se ridiculizó públicamente en los años 2000-2010, es sin embargo la única que traerá estabilidad y prosperidad mañana.
En cuanto a la segunda opción, ya había sido esbozada en 1978, en un momento en que no había señales de la caída del Imperio Soviético, por Alexander Solzhenitsyn en su famoso discurso de Harvard. El putinismo radicalizó el paneslavismo, el rechazo de «Occidente» tanto como de la democracia expresado por el Premio Nobel de Literatura de 1970 y cierta derecha radical ruso-soviética, con argumentos dignos de los revanchistas de la Alemania de los años veinte. Ignorando las realidades de la sociedad rusa postsoviética, creía que las naciones derrotadas de ayer serían las vencedoras de mañana. Como sabemos, el deseo de venganza contra el pasado expresado en los años veinte condujo a la mayor catástrofe de la historia alemana. Además, a diferencia del imperio guillermino, el imperio soviético no fue derrotado por la guerra: para asombro de todos, murió por sí mismo por la sencilla razón de que Rusia, el corazón del mismo, ya no era capaz de llevarlo sobre sus hombros y había perdido la capacidad de mentirse a sí misma sobre la superioridad de su modelo sobre el sistema capitalista, o incluso sobre su mera viabilidad.
Un Imperio es un experimento, pero también un aprendizaje: construyéndose a sí mismo, mejor aun desintegrándose, enseña a otros cómo convertirse en Imperio.
HAMIT BOZARSLAN
El colapso de 1989-1991 coronó casi un siglo de pérdida de impulso: si tras su desastrosa Guerra de Asia en 1905 el Imperio zarista se restableció, mostrando incluso muchos signos de prosperidad a finales de la década de 1910, después tuvo que hacer frente a la Gran Guerra seguida del dramático año 1917, la Guerra Civil de rara brutalidad y las represiones estalinistas de las que la hambruna de 1933 y el Gran Terror de 1937-1939 constituyeron sólo los episodios más intensos. La «vida mejor y más feliz» que Stalin dijo que ya se había producido en 1934 nunca se produjo ni durante su reinado ni décadas después de su muerte. Es cierto que la Perestroika, de la que Glasnost era el primer nombre, creó una atmósfera eufórica en la que todo debate se volvía de pronto legítimo, resurgían recuerdos reprimidos o suprimidos y parecía posible una proyección optimista hacia el futuro. Pero esa era duró poco y se hundió sola. El colapso económico y la desintegración social generalizada que marcaron la década de Yeltsin se detuvieron sin duda en los años 2000, pero Rusia siguió perdiendo fuelle, sobre todo en términos demográficos. El único año en el que hubo un crecimiento significativo de la población fue 2014, cuando la anexión de Crimea creó un efecto mecánico de aumento de la población.
No cabe duda de que en los centros de «estudios estratégicos» que abundan en la Rusia de los años 2000-2020, en las redacciones casi totalmente controladas por el gobierno y en algunos seminarios de la Iglesia Ortodoxa estrechamente vinculados al Kremlin, los «intelectuales orgánicos» de Putin están calentando motores con la idea de un tiempo ruso ontológicamente puro, una «civilización rusa» que es la antítesis de la «civilización corrompida de Occidente», la «misión histórica» de la nación rusa de crear el núcleo central de un mundo futuro a caballo entre Europa y Asia. Retransmitida por los medios de comunicación hasta el cansancio, esta «novela nacional», supuestamente iniciada hace mil años, pero aún inacabada, es sin duda compartida también por una parte de la población rusa en busca de grandeza histórica y de venganza contra un Occidente imaginario al que se designa como enemigo desde hace décadas.
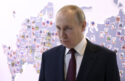
Pero, de vuelta entre nosotros, Ibn Jaldún habría observado con el toque de diversión empirista que siempre expresó hábilmente en vida, que a esa «idea nacional» le cuesta transformarse en un «ideal», en una fuerza movilizadora, y menos aún crear el espíritu de sacrificio que empuje a los rusos, jóvenes y viejos, hombres y mujeres, obreros y oligarcas, a competir por la gloria de morir primero por la patria. El problema no es sólo la ilusión de que «Occidente», supuestamente incapaz de defender su «virilidad», está maduro para caer al primer golpe de martillo: los propios ciudadanos rusos son reacios a correr el riesgo de empuñar el martillo. Rusia llega a un mundo viejo como una nación envejecida, que no tiene nada de la nación joven y «regeneradora» que exalta el putinismo. En Rusia, como en todas partes, incluso en las sociedades democráticas, la renovación del viejo mundo sólo puede lograrse si los «viejos» aceptan ceder el paso a sus jóvenes para permitir que florezca la dinámica de creatividad que existe en ellos. La «regeneración», si es que hay que utilizar este término a toda costa, tan ligado a la sintaxis vitalista y social-darwinista de siglos pasados, no puede ser compatible con la noción de «misión histórica», y mucho menos con los objetivos milenaristas que embrutecen al mundo y exigen el sacrificio de los jóvenes. También debe abandonar cualquier definición etnocéntrica de la alienación, entendida como la profanación de la «nación pura» en y a través del contacto con otros, y redefinirla en la buena y vieja tradición marxista, es decir, en relación con la esclavitud de los humanos por otros humanos, a menudo del género masculino.
Rusia llega a un mundo viejo como una nación envejecida, que no tiene nada de la nación joven y «regeneradora» que exalta el putinismo.
HAMIT BOZARSLAN
Tal perspectiva significa, por último, repensar lo universal y cuestionar los «pánicos identitarios»3 que se han apoderado de amplios sectores de las sociedades democráticas, no sólo para refutarlos, sino para deconstruir sus propias premisas: Rusia, no más que China, que formula las mismas pretensiones en términos diferentes, o cualquier otro país, no ha recibido ninguna «misión histórica» que cumplir, y menos aún que imponer al resto del mundo mediante la guerra. Rusia no puede considerarse una potencia ascendente del siglo XXI, al igual que China, que cuenta con bazas reconocidas para ejercer su dominio hegemónico a escala mundial. Para disgusto de algunas almas contrariadas, nada indica que Europa o Estados Unidos estén en fase de decadencia, por la sencilla razón de que no tienen una misión histórica que cumplir ni una civilización que preservar en su supuesta singularidad. Volveremos sobre esto: la lucha que tiene lugar hoy en Ucrania, un país europeo atacado por Rusia, también una potencia europea, no es entre «Oriente» y «Occidente», entre el «mundo euroasiático» y el «mundo euroatlántico», sino entre democracia y antidemocracia, ambas nacidas en tierras de «Occidente».
Putinismo: un nacional-bolchevismo ruso
No analizaremos aquí el putinismo4, pero parece necesario situar el escenario histórico para subrayar su objetivo milenarista, que es romper «toda relación con aquellas fases de la existencia histórica que están en el proceso diario de devenir entre nosotros. Tiende en todo momento a convertirse en hostilidad hacia el mundo, su cultura y todas sus obras y logros terrenales, y a considerarlos como satisfacciones prematuras de esfuerzos mayores que sólo pueden ser plenamente satisfechos por el kairos”5.
Es un lugar común señalar que el putinismo, hecho de trastos imperiales rusos y soviéticos barnizados con un lenguaje profundamente nacionalista y conservador que puede encontrarse desde la América de Trump hasta la India de Modi, no es «una ideología». Esta afirmación estaría justificada si por ideología se entendiera únicamente una sintaxis estructurada en busca de coherencia mediante la supresión de cualquier contradicción interna o polisemia, siguiendo el ejemplo del leninismo bajo Stalin o Brezhnev, o del islamismo de los años 1960-1980. El eclecticismo que marca efectivamente al putinismo no significa que no sea una ideología, sino que busca producir una lectura suave de la historia rusa, unificar sus memorias para hacer de esta alfa también su omega, y encargar a la nación rusa una misión imperial iniciada por Vladimir, el fundador, reactivada después de muchas luchas externas y traiciones internas, bajo y por Vladimir Putin, el refundador del Imperio. Esta lectura no niega las fracturas internas rusas, ya sea la occidentalización del siglo XIX o el leninismo, pero considera que no pudieron alterar la pureza ontológica de la nación encarnada por sus zares de las épocas de crisis o grandeza como Vladimir, Iván el Terrible, Catalina II o incluso Putin el «Presidente». Por otra parte, los explica no en términos de la historia interna de la nación rusa, sino como consecuencias directas de una guerra permanente, frontal o insidiosa, impuesta por Occidente. Es una lectura nacional-bolchevique no sólo porque algunos de sus ideólogos, como Alexander Dougin, siguen reivindicándose como nacional-bolcheviques, sino sobre todo porque traslada todo un vocabulario socialista/bolchevique de la lucha de clases a la lucha de naciones, civilizaciones o etnias. Los rusos se convierten en una etnoclase o una clase-nación, oprimidos como nación y como clase por otras «etnoclases», y obligados por tanto a librar una doble lucha emancipadora.
Los rusos se convierten en una etnoclase o clase-nación, oprimidos como nación y como clase por otras «etnoclases», y obligados por tanto a librar una doble lucha emancipadora.
HAMIT BOZARSLAN
Es importante, ante todo, rechazar tal lectura: cualesquiera que fuesen los lazos de sumisión que Rusia tuvo que establecer con las potencias europeas, especialmente a través de los mecanismos de endeudamiento, la sociedad rusa del siglo XIX sólo fue oprimida y explotada por su propio poder, y en el siglo XX, por aterradora que fuese en términos de humillación, pérdidas humanas y destrucción material, la dominación nazi sólo duró tres años. Por último, en el siglo XXI, donde no está sometida a ninguna potencia exterior, no está en absoluto condenada a tener la guerra, interna o externa, como destino. Puede, como cualquier sociedad que se lo proponga, democratizarse, es decir, adoptar un modelo de sociedad a la vez consensual, para dotarse de puntos de referencia temporales y espaciales, de instituciones representativas y participativas, y de modos de constitución y alternancia de poderes, y disensual, para legitimar, institucionalizar y negociar sus conflictos y divisiones internas.
En el pasado, el país conoció algunos breves momentos democráticos, como el levantamiento de 1905, la Revolución de febrero de 1917 o la Glasnost de los años ochenta. Cada uno de ellos, con sus limitaciones, contradicciones e impensables que no fue posible superar, pero también con su efervescencia intelectual y la ampliación del campo de posibilidades6, constituye un valioso patrimonio sobre el que podrá construirse la Rusia del mañana. Analizada desde esta perspectiva, la guerra de Ucrania deja de ser una cuestión geopolítica para convertirse en una guerra sobre el significado, la verdad y la elección de la sociedad democrática en el antiguo espacio soviético. Rusia está en el centro de esta guerra, y para parodiar a Lenin, que creía que los socialistas europeos debían transformar el «14-18» en una guerra civil, podemos decir que hoy tiene la obligación de transformar la agresión lanzada contra Ucrania en su batalla de sentido y de proyectos de transformaciones democráticas dentro de sus fronteras.
Notas al pie
- Isabelle Mandraud y Julien Théron, Poutine, la stratégie du désordre, Tallandier, 2021, p. 214.
- Para su teoría del imperio, véase Gabriel Martinez-Gros, Brève histoire des empires. Comment ils surgissent, comment ils s’effondrent, París, Seuil, 2014; y nuestro Le luxe et la violence. Domination et contestation chez Ibn Khaldûn, París, CNRS Editions, 2014.
- Véase Laurence de Cock y Régis Meyran (eds.), Paniques identitaires. Identité(s) et idéologie(s) au prisme des sciences sociales, París, Editions du Croquant, 2017.
- Véase Michel Eltchaninoff, Dans la tête de Vladimir Poutine, op.cit.; y Françoise Thom, Comprendre le poutinisme, París, Desclée de Brouwer, 2018.
- Karl Mannheim, Idéologie et utopie, París, Marcel Rivière, 1956, p. 167.
- Véase Guillaume Sauvé, Subir la victoire. Essor et chute de l’intelligentsia libérale en Russie, París, EHESS, 2019.


