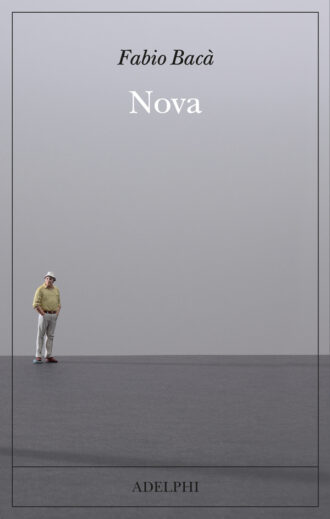Nova
A partir de hoy y hasta el sábado, publicamos cada día extractos de las cinco novelas finalistas del Premio Grand Continent, que se entregará el domingo 18 de diciembre en el 3466, en el corazón del macizo del Mont Blanc. Hoy, por primera vez en español, les ofrecemos fragmentos de la novela Nova, de Fabio Bacá, una intriga moderna en la que las certezas cerebrales de un neurocirujano de Lucca se tambalean una a una -hasta la catástrofe-.
Prólogo
«[…] Kabobo, por ejemplo. ¿Te acuerdas de Kabobo? Fue en Milán, hace tres o cuatro años. Helo ahí. El loco del pico. El ghanés que mató a tres desafortunados que se cruzaron por azares del destino en Niguarda. Sí. Ése. El inmigrante ilegal que afirmó haber oído voces en su cabeza antes de salir a romper la de otras personas y que acabó con una condena relativamente leve gracias a las controvertidas circunstancias atenuantes que invocó un experto psiquiátrico ante el tribunal. Sin embargo, para mí, lo más significativo es lo que ocurrió unas horas antes. ¿Te acuerdas? No lo creo. Ya se le olvidó a casi todo el mundo. Un detalle insignificante ante la enormidad de los hechos, pero, en cierto modo, tan emblemático de este caso: un hombre de treinta y un años que encuentra un pico en una obra desatendida y lo utiliza para acallar las sugerencias mortales de una voz en su mente. Ese día, a las tres de la madrugada, Kabobo agrede con sus propias manos a dos personas: en las inmediaciones de la Piazza Belloveso, una chica se le escapa sólo porque vive cerca y consigue abrir la puerta de su edificio a toda velocidad; media hora más tarde, un desafortunado con menos suerte recibe una bofetada en la cara. Lo más extraño es que no se denuncia a las autoridades. ¿No es sorprendente? Dos pacíficos ciudadanos escapan de los golpes potencialmente mortales de un evidente lunático, pero ninguno de ellos se toma un minuto para llamar a la policía. Entre las cinco y las seis, Kabobo agarra una barra de hierro e hiere gravemente a dos transeúntes. Persigue a un tercero que saca a pasear a su perro, pero éste empieza a correr y nuestro hombre se da por vencido a los pocos pasos. ¿Y adivina qué? A nadie se le ocurre tampoco denunciarlo a las autoridades. Una de las dos víctimas de la barra de hierro va directamente a urgencias para que le curen el brazo, pero les da vagas explicaciones a los médicos: yo tampoco entiendo por qué no avisaron estos médicos a las autoridades, como lo exigen la ley y el código deontológico. En este punto, Kabobo ya encontró la herramienta que contribuirá exponencialmente a la brutalidad de sus acciones posteriores. No sé si te imaginas el escándalo que hizo la prensa durante las veinticuatro horas posteriores. Cinco asaltos; cero denuncias: cinco personas potencialmente estranguladas o asesinadas con una barra de hierro y ni una sola llamada recibida en la jefatura de policía ni en la de los carabinieri. La interminable jauría de sociólogos, psicoanalistas, filósofos y provocadores profesionales se presentó ante el público con sus iluminadas interpretaciones: egoísmo epidémico, autismo emocional, hundimiento de los valores cívicos, empatía y solidaridad. Todas opiniones pertinentes, por supuesto, pero te digo que hay algo más. Algo que no tiene nada que ver con la lógica elemental ni con la erosión del sentido de la piedad humana. Lo que creo es que la mayoría de la gente no está preparada para algo tan traumático psicológicamente como un ataque violento. Dada la sociedad en la que vivimos, es bastante probable que un occidental promedio se predisponga a la posibilidad de experimentar algún tipo de violencia: pero te aseguro que hay un abismo entre la consideración de un acontecimiento desagradable y su metabolización emocional. Podría apostar que ninguna de las personas que escaparon de la furia de Kabobo tenía suficiente experiencia en la agresión como para identificarla y tratarla racionalmente a un nivel más profundo. No digo que la sensibilidad del ciudadano promedio se haya vuelto impermeable a las consecuencias internas de un agresión con pico; planteado así, podría pensarse que el problema es la indiferencia. No. Lo que digo es muy distinto; es decir, para casi todos nosotros, la violencia es una realidad emocionalmente ajena. Esto no quiere decir que una persona promedio sea inmune a las réplicas psíquicas de un ataque: simplemente, no logra establecer una conexión productiva entre el impacto racional y las inferencias emocionales que este impacto detona. La palabra clave es «productivo». El problema es que hemos perdido el contacto con algo esencial en nosotros mismos. Piénsalo un momento. ¿Cómo es posible que una chica que acaba de escapar de un loco en su calle no pueda adivinar que su agresor podría elegir a su próxima víctima de entre las personas que conoce en esa misma calle? ¿Cómo puede preferir evitar las molestias de una llamada a la policía sobre el alivio de haber alejado un peligro mortal del vecindario en el que vive? Vecindario que puede ser el lugar donde viven sus padres, sus amigas, el chico que le gusta… ¿Cómo no va a saber que, a la mañana siguiente, al abrir la ventana, puede toparse con un montón de aserrín en la acera, empapado con los restos de sangre y fluidos cerebrales de un inocente?
–¿Cómo crees que reaccionaría si le pasara a ella?
–¿Y tú?
–Házte esta pregunta, doctor.
–¿Cómo reaccionarías tú?
1
¿En qué piensa un hombre cuando se despierta? ¿Qué le depara la colisión entre el inconsciente y la realidad? ¿Cuál es el objeto de sus primeras y confusas meditaciones mientras intenta recuperar el control de lo real? ¿Cuáles son las imágenes, los sonidos, los susurros, el tumulto en su cabeza?
Probablemente, está pensando en sí mismo o en la mujer que duerme a su lado.
Quizás, está pensando en sus hijos o en sus padres, en su amante, en el desayuno, en un amigo en apuros, en su declaración fiscal, en la cena con los amigos del próximo sábado, en su espalda adolorida, en la política, en las molestias del trabajo, en el nuevo coche en leasing que le ofrecieron, en Dios, en los goles de la noche anterior, en su casa de campo, en sus viejas ambiciones varadas Dios sabe dónde, en los tobillos de una colega, en las películas de Christopher Nolan, en el movimiento del coito limado por la lujuria fugaz de su erección matutina.
En el caso de Davide, no.
Davide piensa en la muerte.
Ocurre poco después de las seis. Abre los ojos, recupera la mínima agudeza intelectual necesaria para enfrentarse a la perspectiva de la nada eterna y se pone a mirar el techo.
No, no está loco.
Ni gravemente enfermo.
Ni siquiera está deprimido.
Bien, por supuesto. Tiene algunas dificultades con su superior directo, el doctor Martinelli, gran autoridad médica en Toscana, virtuoso de la neurocirugía, quien, desde hace algún tiempo, lo tiene en la mira aparentemente.
Y sí, tiene algunos problemas con su vecino, Massimo Lenci, el propietario de la discoteca que, durante más de un año, perturbó la paz del tranquilo vecindario donde vive, en los suburbios del sur de Lucca, antes de que un salvador requerimiento municipal restableciera la calma.
Sin embargo, nada irredimible. Nada que lo sitúe en el campo de los perpetuamente afligidos, en el de los tanatófilos o en el de los candidatos al suicidio.
Aun así, Davide piensa en la muerte.
Lo considera una especie de ritual, un antídoto contra los tiempos difíciles a los que se enfrenta regularmente desde hace más de quince años. Abre los ojos, mira fijamente los paneles del techo y reflexiona sobre las implicaciones del final de la vida.
De hecho, no reflexiona necesariamente sobre el fin de la suya. Y, muchas veces, ya ni siquiera piensa en la muerte como el final de las experiencias terrenales de un ser vivo. Tumbado junto a su mujer, abre los ojos, toma conciencia de sí mismo, del difuso crujido de las vigas por el calor del sol, de la respiración vagamente adenoidea que viene del otro lado de la cama: entonces, empieza a meditar sobre el cese de las funciones primarias y accesorias de los organismos vivos, sociales, mecánicos o virtuales de todo tipo.
Comenzó poco después del nacimiento de Tommaso. En el curso de los años posteriores, había llegado a la conclusión de que pensar en la muerte era el contrapunto lógico del increíble exceso de vida que el cuidado de un pequeño ser humano quejumbroso y con necesidades inconmensurables le había impuesto a la tranquila rutina de una pareja de trabajadores. Un perro, dos gatos y un bebé: justificación más que suficiente para un primer despertar dedicado a la tranquilizadora perspectiva del descanso eterno.
El perro, por cierto, era un Jack Russell llamado Pedro Picapiedra. Los gatos, Epaminondas y Cochise, dos sombríos hermanos atigrados, no compartían la entusiasta hiperactividad de Pedro: lo observaban con recelo desde un rincón alto de la sala y, de vez en cuando, lo acorralaban en la cocina o en el pasillo para arrancarle el humillante tributo que exige el sadismo natural de su especie.
Si los animales eran un remedio intermitente y reversible al exceso de placidez doméstica (bueno, siempre era posible dejarlos afuera, en el jardín, cuando las escaramuzas, chirridos, maullidos e incursiones en el sofá iban demasiado lejos), un recién nacido era omnipresente. Le infundía a la casa una sensación de expectación mesiánica: sus despertares, sus estados de ánimo, su hambre, su digestión, la cantidad o calidad de sus excrementos, sus signos de satisfacción o malestar. Confinado en el despacho del primer piso de la casa, Davide intentaba completar un semestre de formación avanzada en el Guy’s Hospital de Londres. Había regresado justo a tiempo para presenciar el parto, pero sospechaba que la acumulación de noches en vela y de otras alegrías de la paternidad comprometerían su capacidad para sacar algún provecho de su experiencia londinense.
En la noche, apenas dormía; durante el día, apoyaba la cabeza en sus libros, dormitaba en los sillones de la facultad o vagaba por los pasillos en un perpetuo estado de adormecimiento. Al principios de otoño, debía ingresar al servicio de neurocirugía del hospital Campo di Marte, pero dudaba que saliera vivo de las diez primeras semanas de su vida como padre.
Sus únicos minutos de paz se daban durante este primer despertar. Aprovechaba para empezar a pensar en las insospechadas ventajas de la mortalidad. La tentadora promesa de la extinción, el misericordioso fin de toda fatiga. El peso encantador de la frase «sueño eterno» (en especial, el maravilloso poder evocador del sustantivo). La apología de la fuga, la renuncia, el abandono. No era creyente, pero, a veces, se había sorprendido a sí mismo fantaseando sobre el sereno ascenso postmortem a la corriente de almas que vela por la evolución del mundo, con cierta perplejidad comprensible.
El alivio de estos minutos de reflexión lo convenció para continuar, incluso después de haber recuperado un ritmo de vida aceptable. Descubrió que, después de todo, no odiaba tanto a ese niño, ya que, al menos, había obtenido una visión consoladora del aparente dualismo vida/muerte.
De los pensamientos sobre su propia muerte, pasó a los pensamientos sobre la muerte de sus seres queridos, incluida la de su bebé; luego, pasó a la de sus parientes más lejanos; luego, a la de sus amigos; luego, a la de sus mascotas; luego, a la de sus colegas; luego, a la de sus pacientes del hospital y la de desconocidos con los que se topó por casualidad. Finalmente, se dedicó a pensar en la muerte de estrellas de cine, en la de la música y en la del deporte.
Nada particularmente macabro: por lo general, se imaginaba una salida lenta y serena, rodeado del amor de su familia.
Más tarde, se dedicó al final de las instituciones políticas (la interminable disolución del Imperio Romano de Occidente; la brutal interrupción de la historia de los Romanov o de la historia de los Borbón-Orleans), al final de los automóviles, de las modas y de los clichés léxicos.
No seguía ninguna estrategia en particular, ningún programa. Se despertaba y trabajaba en lo primero que se le ocurría. Al cabo de un rato, se había convencido de que proyectaba una especie de flujo benévolo y apotropaico sobre el moribundo al que se dedicaba.
El juego había durado poco más de seis meses; después, sus pensamientos matutinos se habían inundado de consideraciones más urgentes. Sin embargo, en los años posteriores, en una plena tormenta inevitable, había vuelto a encontrar consuelo en este extraño vicio, en esos pocos minutos bajo el edredón, en esa meditación sobre la paz eterna.
El final de todos los problemas.
Barbara dormía de lado, de espaldas a él. Como de costumbre, había colocado su pierna izquierda sobre la de él para anclar el tobillo al colchón como para que no levitara durante la noche.
Epaminondas dormitaba sobre la cómoda. A manera de confirmación de la virtud propiciatoria de sus reflexiones, los animales de la casa habían superado exitosamente la edad de dieciséis años.
Esa mañana, Davide tuvo que extirpar un glioma del cerebro de una niña, así que dedicó unos minutos a meditar sobre la muerte de las células de Schwann.
De repente, algo le llamó la atención. Un gran insecto negro, una especie de escarabajo torpe y brillante, había salido de abajo del armario. Lo miró fijamente sin mayor sorpresa: la ventana del cuarto, que daba al jardín, era una fuente inagotable de incursiones de animales.
Volteó a ver a Epaminondas. El gato ya había abierto los ojos, bajo la alerta del oído, del olfato y del instinto felino.
El animal levantó la cabeza y miró fijamente al intruso, que se paseaba con conmovedora determinación por el suelo. El hombre se preparó para un epílogo imprevisto de sus reflexiones: del final digno de una célula a la muerte cruel de un gran insecto.
Sin embargo, Epaminondas se había vuelto a dormir. En diez minutos, su amo se levantó para llenarle el platito: ¿qué sentido tenía cansarse por algo que a todas luces era menos apetecible?
Durante al menos una década, Epaminondas había sido el gato más feroz y temerario del vecindario. Tenía ojos color topacio, un andar desordenado y unos reflejos prodigiosos. Trepaba por las cortinas, se colgaba de las lámparas como araña, tomaba el sol apenas en equilibrio sobre la veranda, saltaba de un tejado a otro en misiones de reconocimiento aéreo de su territorio, se enzarzaba en memorables peleas con los gatos del vecino por cuestiones de supremacía sexual (sus adversarios estaban todos castrados). En los meses de verano, reforzaba su dieta con diversos suplementos entomológicos: grillos, abejas, mariposas, moscas, escarabajos, cigarras. Era un exterminador en serie, un genocida de cuatro patas, un instrumento de control demográfico de la fauna del vecindario.
¿Pero, hoy? Ahora, se disponía a pasar la última parte de su vida a la sombra del más perezoso laissez-vivre: había alcanzado la sabiduría de la senectud; sabía de la economía de movimientos que se mide con la vara del mayor peso.
«Bien por él», pensó Davide.
Más tarde, Barbara se reunió con él en la cocina, descalza.
–¿No era mi turno de hacer el café?
–Llevo despierto un rato.
Se puso a examinar algo en el techo mientras se rascaba un seno y, luego, fue a sentarse en el taburete de la cuarto central. Allí, utilizó un complejo juego de tobillos y talonazos para mantener alejado a Epaminondas, que intentaba frotarse contra sus pantorrillas.
–¿Tommaso está despierto?
–Creo que sí. Llevo rato oyendo movimientos.
–Antes de que se me olvide: cariño, ayer, en la mañana, recibimos una carta de un abogado.
–¿El abogado de quién?
–Adivina.
Davide colocó la cafetera sobre la placa de inducción.
Barbara se pasó las manos por la cabeza para echarse el cabello hacia atrás y se hizo una cola de caballo con una goma rosa que apareció entre sus dedos. Pedro Picapiedra, agachado sobre la alfombra de la cocina, la miraba fijamente. En un porcentaje significativo de casos, su ama se ataba el cabello hacia atrás cuando tenía que ocuparse de él de una forma menos ordinaria que darle de comer o acariciarlo. Por ejemplo, para bañarlo o llevarlo al veterinario.
–¿Por qué esa cara tan larga? Dijo que tendríamos noticias suyas y cumplió su palabra. Al menos, apreciemos su coherencia.
–¿Y qué dice este abogado?
–No hay de qué preocuparse. Básicamente, nos retrasa para que dejemos de retrasar a su cliente.
Davide fue a la nevera, la abrió y estudió el contenido. Agarró un cartón de leche de avena y un frasco de mermelada. Colocó este último en el cuarto central. Llenó un tazón de cerámica con leche y lo olió antes de ponerlo junto a la mermelada. Luego, se dio la vuelta, abrió la puerta izquierda de la alacena y sacó un paquete de galletas.
–Ya se lo envié todo a Paolo.
–Bien hecho.
En ese momento, Tommaso apareció por la escalera; Cochise lo siguió en silencio. El gato nunca se apartaba de su lado, tan discreto y celoso como el asistente de un gran general sudamericano.
–Hola –dijo Tommaso.
–Hola, cariño –respondió Barbara.
–Te serví leche de avena –dijo Davide.
Tommaso abrió el bolsillo superior de su mochila, sacó su celular, tocó la pantalla y empezó a analizar las consecuencias de aquel contacto al desplegar el repertorio de microexpresiones de insatisfacción que llevaba tiempo mostrando. Luego, se acercó a la sala, se sentó, puso el teléfono junto a su tazón y deslizó los dedos en el paquete abierto de galletas.
–¿No te vas a lavar las manos? –preguntó Barbara.
–Acabo de hacerlo allá arriba –respondió Tommaso.
Luego, alargó la mano, agarró el frasco de mermelada, inspeccionó la etiqueta y volvió a ponerlo en donde estaba.
–¿A dónde vas hoy? –preguntó Davide.
–A casa de Marco –respondió, remojando una galleta en la leche–. En el autobús –dijo para anticipar la probable solicitud de aclaraciones por parte de su padre.
–¿Quién te va a acompañar? –preguntó Barbara.
–Matteo. Anna. Claudio. Quizás, Penna. Francesca. Giorgio. Quizás, Lenny.
Barbara miró a su marido.
–¿Lenny? –preguntó sin hacer ruido.
Davide se encogió de hombros como para decirle que había renunciado por un tiempo a indagar sobre las rarezas onomásticas del círculo de Tommaso.
–Puedo ir contigo –dijo–. La villa de los Callipo no está lejos del hospital.
–Si quieres.
–Me tomo un café, me visto y estoy listo.
–No tengo prisa.
–Pero yo sí.
Cochise lo esperaba en sus pies, sentado sobre sus patas traseras y con un aspecto dócil y el ceño ligeramente fruncido. Su personalidad era tan opuesta a la de Epaminondas que su consanguinidad parecía casi imposible. De repente, saltó como rayo, aterrizó con un ruido sordo en el regazo de su amo y se agachó.
La cafetera empezó a gorgotear.
–¿Qué vas a hacer de comer? –le preguntó Davide a Barbara.
–No lo sé. ¿Por qué?
–Me encantaría probar ese pequeño restaurante en Viale Puccini del que todo el mundo habla. ¿Quieres que nos veamos ahí? Encontraremos algo que te guste.
–¿Por qué no?
Luego, volteó a ver a Tommaso.
–¿Tú también vienes, cariño?
–No lo sé –respondió–. ¿A qué hora van?
–Depende de tu madre. Para mí, en una hora, está bien.
–Tengo que ir a casa de mis papás en la tarde –dijo Barbara–. Le dije a mi mamá que a las tres y media. Tengo tiempo para un almuerzo de boda.
–Ve por la boda.
Media hora después, Davide y Tommaso se subieron al BMW. El portón eléctrico se deslizó con un murmullo ligeramente más pesado de lo habitual. Davide le echó un vistazo a la fachada de la casa: Bárbara había predicho que, antes de fin de año, necesitaría un poco de mantenimiento, pero el crujido del portón parecía profetizar la inminencia de una reparación más extensa y costosa. Según sabía Davide, la casa de dos pisos había sido la primera de Lucca construida íntegramente en madera. De hecho, unos días después de descubrir que estaba embarazada, Barbara había arrastrado a su marido a una agencia inmobiliaria alternativa. Habían consultado catálogos de casas prefabricadas: lujosas, duraderas, con todas las comodidades, pero sin la carga de la culpa por caprichos excesivos concedidos a costa del planeta. En los folletos satinados, se podía ver claramente el acrónimo NZEB, Nearly Zero Emission Building. Confiada y segura de sí misma, Barbara memorizaba todos los detalles. Davide agitaba los párpados con los brazos cruzados, en la postura escéptica de un científico que se enfrenta a la inversión de conceptos probados. La idea de irse a vivir a una casa de madera cual sobreviviente de una catástrofe natural lo dejó atónito.
En cuanto se casaron, se habían instalado con los padres de Davide, en el primer piso de una oscura mansión en las colinas, al noreste de la ciudad. Luego, concibieron a Tommaso; y Barbara exigió, con suave firmeza, que la liberaran de la tutela de sus suegros para mudarse a un departamento en el centro de la ciudad. La oscura arquitectura no era lo único que la perturbaba: la armonía familiar llevaba un tiempo sin verse tranquila por la oposición ideológica entre Davide y su padre (también neurocirujano), quien había utilizado la histórica querella entre rentistas y plasticistas como pretexto edípico.
Barbara acababa de empezar a estudiar logopedia, una asignatura en la que el interés por conocer a fondo los mecanismos cerebrales era más que incidental: no hace falta una teoría unificada de la neurología para enseñarle a un niño a eliminar un impedimento del habla. Sin embargo, había leído a Sacks y un poco de Kandel; quería entender si el abismo doctrinal entre su marido y su suegro era realmente insalvable.
Una noche, Davide estaba distraído viendo la televisión. Se acercó a él y le pidió que le explicara el problema.
–Pues, bien, los primeros investigadores creían que cada función se localizaba en una zona concreta del cerebro, fija e inmutable –explicó estirándose–. Después, se descubrió que, en caso necesario, cada una de estas zonas puede complementar el trabajo de las regiones vecinas: el cerebro es, por lo tanto, plástico, mutable, adaptativo. Es una pena que mi padre siga encogiéndose de hombros cuando escucha ciertas teorías.
–¿Y eso te parece una razón válida para hacer que se la pase mal?
–Él es quien hace que me la pase mal.
Poco después, habían rentado un departamento en el segundo piso de tres de un edificio de Via Sant’Andrea. En el departamento de arriba, vivía una familia con cuatro niños; en el de abajo, dos adorables ancianitos: todos estaban ocupados saturando de ruido porciones del día tan rigurosamente distribuidas que parecía que habían sido asignadas en las reuniones del comité del edificio. En la mañana, eran los programas más desoladores del panorama televisivo nacional que los ancianos veían religiosamente. En la tarde, era la invasión de los gritos de los niños de arriba, con el respaldo apasionado del cachorro saltarín de la familia: un cocker spaniel color miel, grande, estúpido y sobreexcitado que se salía del horario del edificio ladrando y chillando a todas horas del día.
Davide y Barbara habían durado hasta el otoño del segundo año. En verano, Barbara había heredado de sus abuelos un pequeño terreno en Via Tofanelli, al sur de los límites de la ciudad. Tras unas cuantas visitas al lugar, ella fue quien le sugirió a Davide construir una casa de madera ahí.
Un amigo arquitecto, miembro de una misteriosa congregación de utópicos de obras públicas sostenibles, ya había elaborado un anteproyecto: dos pisos, un pórtico adornado con glicinas, un jacuzzi para cuatro personas en el solárium… ¿Y los vecinos? Mantenidos a distancia con un jardín de sauces y olivos de por medio, salpicado de piedras negras y tréboles, hasta el punto de quitarle todo sentido al concepto mismo de «vecindad».
Adiós al cocker spaniel, a los niños revoltosos y a los concursos de la tele.
Davide había accedido a regañadientes. ¿De qué le servía ganar cien mil euros al año si tenía que vivir en una choza sobre pilotes como un nativo de los archipiélagos polinesios?
Tommaso sacó unos papeles de la mochila que llevaba entre las piernas.
–¿Qué es eso? –preguntó Davide.
–Notas –respondió–. Eran de un trabajo de investigación que entregamos el sábado.
–Pensé que la escuela ya se había terminado.
–Salimos pasado mañana.
–Justo a tiempo para el gran evento. ¿Estás emocionado?
–No lo sé. ¿Debería?
Estaban parados en un semáforo en rojo. Davide lo volteó a ver. Su hijo estaba ocupado rascando algo en el cuero color champán del asiento, bajo su muslo: un chico tímido, brillante en la escuela, aficionado de la astronomía, quien salía lentamente de un periodo complicado tras un insignificante episodio de pseudorrevuelta juvenil, una de las muchas pruebas menores que determinan el desarrollo de un adolescente occidental.
–Cuando yo tenía tu edad, no habría dormido en la noche. Aerosmith. ¿Te das cuenta?
–Ya duermo bastante mal, gracias.
–Rolling Stone los sitúa en el lugar número 59 de los 100 mejores artistas de todos los tiempos.
–¿Sólo en el 59?
–Vale, pero votaron por Steven Tyler como el mayor ícono musical de todos los tiempos. ¡De todos los tiempos! Más grande que Elvis. Que Freddy Mercury. Que Bono Vox. Que John Lennon.
–¿Quién es Elvis?
Davide se le quedó mirando, vagamente perplejo. Tommaso se encontraba en ese periodo de la vida en el que la única estrategia para contener el aumento de expectativas de las que los adultos se convierten en crédulos emisarios, en cuanto consideran que la infancia terminó, es mostrar desinterés por cualquier asunto abiertamente secundario. Una fase que Davide no había experimentado: durante toda su juventud, había acogido con gratitud el menor estímulo. Aún recordaba su emoción cuando, en su primer año, había aprendido uno de esos datos inverificables que, durante días y días, son motivo de asombro entre los jóvenes estudiantes: «El mundo que percibimos es una ilusión», había dicho el profesor de embriología. «Las flores, los árboles, el cielo, las nubes, los océanos, las casas, los coches, los libros, los animales, el rostro de nuestros padres o el de la mujer que amamos no son reales o, al menos, no en la forma en la que pensamos que son reales. El mundo es una arquitectura cenicienta y silenciosa de moléculas sin color, olor, sabor ni temperatura, a partir de la cual cada cerebro humano reconstruye su realidad con señales eléctricas dedicadas a crear sensaciones completamente distintas de la sustancia pálida y concreta de los hechos».
El BMW subía una corta cuesta. En medio de un gran muro de ladrillos, encontraron una reja.
–Nos vemos en el restaurante –dijo Davide, mientras Tommaso abría la puerta–. Viale Puccini, número 1524.
–¿Número 1524 es el nombre del restaurante?
–No, ése es el número.
–¿Y el nombre?
–No me acuerdo.
Tommaso se puso la mochila en el hombro izquierdo. Davide lo vio caminar hacia la puerta, ligeramente encorvado, como si aún se sintiera entumido por las recientes mutaciones de su cuerpo. Un ligero cambio en su calendario hormonal había retrasado un año el inicio de la madurez sexual, con su vergonzosa procesión de vello, dolores articulares, ptosis del timbre vocal, testículos cimbrados y fuertes exhalaciones androgénicas por todas las articulaciones de las extremidades. Tras esta experiencia, Tommaso había mantenido una relación extremadamente cautelosa y formal consigo mismo, como si temiera nuevas sorpresas desagradables.
Cinco minutos más tarde, Davide llegó al estacionamiento reservado para el personal del hospital.
El coche de Martinelli no estaba allí.
–Mejor –pensó.
Apagó el motor y miró al frente.
Hasta arriba de las escaleras, una puerta giratoria se movía perezosamente sobre sí misma: desde que trabajaba en Campo di Marte, Davide nunca la había visto interrumpir su lenta revolución.
Agarró su maletín y salió del coche.
–En cierto estado de ánimo –pensó–, el menor símbolo resuena como un tétrico nudillo en los recovecos de nuestra mente.
En el corazón del macizo del Mont Blanc, a 3.466 metros de altura, se entrega el Premio Grand Continent -el primer galardón literario que reconoce cada año un gran relato europeo-.
———————————-
31
Encontró una vieja camisa de repuesto en su casillero del vestidor. Se quitó la camisa con cuidado e inspeccionó su vendaje. Luego, se volvió a vestir, se peinó y salió hacia su despacho.
Rodeó la mesa y se dejó caer en el sillón.
Cruzó los brazos en ángulo recto, los puso sobre el escritorio y apoyó la frente en su muñeca izquierda. Cerró los ojos durante unos minutos. Su cabeza seguía enviándole débiles señales de protesta. No sabía dónde estaba su celular y no se sentía lo suficientemente lúcido como para encontrar otra forma de conseguir el número de Diego.
En ese momento, sonó el teléfono.
–Llamé a urgencias, a cirugía y a cuidados intensivos –anunció Lucio–. No hay señales de tu amigo. A lo mejor, lo admitieron en San Luca o Cisanello.
Davide llamó a la centralita y lo comunicaron con el primer hospital. Pidió hablar con el departamento de cirugía y una voz femenina le transfirió la llamada. Al decimoquinto timbrazo, nadie había contestado todavía. La llamada volvió a la centralita. La chica le explicó lacónicamente que, seguramente, estaban muy ocupados.
–Supongo –comentó.
Repitió el procedimiento con el hospital Cisanello de Pisa, y, esta vez, el departamento de cirugía respondió. El médico le dijo que el único paciente con heridas importantes que había llegado en las últimas veinticuatro horas era un barman que se había cortado dos dedos la noche anterior:
–Casi todos los heridos de la Piazza Napoleone –explicó, ligeramente pedante–, sufrían las consecuencias típicas de traumatismos masivos: hematomas, fracturas, aplastamientos y alguno que otro infarto. Sin embargo, no vimos ninguna puñalada.
Davide colgó. Entrelazó los dedos en su frente, volvió a cerrar los ojos y se puso a pensar. Entonces, descolgó de nuevo el auricular y se sorprendió a sí mismo al recordar, de memoria, el número de una compañía de taxis que casi nunca utilizaba.
Hacía poco que había salido el sol. Inspeccionó la explanada desde el rellano de la escalera de servicio.
El público era impresionante. Frente a la entrada, un grupo de camarógrafos, cámaras al hombro, charlaban mientras esperaban el contacto matinal con sus respectivos medios de comunicación. No muy lejos, un agente escribía, inclinado sobre el cofre de un coche con las luces encendidas.
Davide bajó lentamente las escaleras hasta una entrada reservada para los proveedores.
Incluso antes de salir, vio a Massimo Lenci. Estaba sentado en la pared del jardín, con una colilla apagada entre los dedos, mirando fijamente un punto de la pared sin interés aparente.
Davide se quedó quieto en el umbral.
Massimo se volteó y se fijó en él. Sus facciones parecían distorsionadas por sentimientos reprimidos: boca entreabierta, ojos entrecerrados, barbilla temblorosa. Sin embargo, sólo era el esbozo de un bostezo que abortó en cuanto se dio cuenta de quién estaba enfrente.
Se miraron sin hostilidad. A los ojos de su vecino, Davide sintió lo mismo que expresaban los de aquel: cansancio, sufrimiento, el esfuerzo insoportable de reunir el pequeño rebaño de sus certezas dispersas en la bruma de aquella noche.
Massimo miró hacia la esquina de la pared.
–Carlos lo vio todo –dijo–. Me dijo que mi hijo empezó todo.
Davide no pudo evitar asentir.
Massimo permaneció un momento en silencio.
–Empezó a comportarse de forma extraña cuando tenía ocho o nueve años –dijo.
Tiró su cigarrillo delante de él.
–Pequeñas automutilaciones, sobre todo. Me robaba las navajas de afeitar y se cortaba las manos o se quemaba las yemas de los dedos con cerillos. Luego, empezó a pegarles a sus compañeros, y, con pegar, me refiero a hacer daño, no sólo a empujar o jalar el cabello. Mordía dedos y orejas, abofeteaba, asfixiaba. Su madre me culpaba a mí: decía que mi comportamiento excitaba su instinto de violencia típicamente masculina. Sin embargo, para mí, el comportamiento de mi hijo no tenía nada de típico. Sus rabietas eran intensas, irracionales. Era como si el tiempo no existiera para él: a los doce años, seguía sufriendo por el acoso escolar que padecía en primaria. Finalmente, convencí a mi mujer de llevarlo a un psicólogo. Nos dijo que Giovanni padecía una forma inusualmente grave de… trastorno negativista desafiante. Creo que se llama así.
Se miró las manos.
–Como su principal problema era su incapacidad para controlar la ira, le dio medicamentos a nuestro hijo y, a nosotros, consejos sobre cómo calmar el ambiente en casa. Durante un tiempo, las cosas mejoraron: se acabaron las navajas y los cerillos y, sobre todo, los golpes en la escuela. Funcionaba, aunque el precio fuera ver que mi hijo estuviera constantemente drogado con pastillas. A finales de año, su madre se marchó a Australia para seguir a un ganadero de toros. Giovanni se encariñó conmigo de manera enfermiza. Empecé a llevarlo conmigo a todas partes. Una noche de verano, empecé a jugar cartas con un matón al que conocía de vista. Giovanni estaba en la veranda, medio dormido en el columpio. El tipo y yo empezamos a discutir. No sé por qué. Empezamos a insultarnos y a empujarnos hasta que el cabrón agarró la botella y me la rompió en la cabeza. Tenía sangre en la cara. No vi venir a mi hijo. Tampoco vi que tuviera un sacacorchos en la mano.
Se llevó las manos a la cabeza.
–Golpeó al tipo en la garganta. Lo vi caer. Vi la sangre brotar de su cuello. Nunca olvidaré la cara que puso cuando Giovanni se le subió al pecho y no paró de pegarle. En los brazos, en la espalda. No iba a parar. Iba a seguir hasta matarlo. Nos lanzamos tres personas sobre él. Antes de que pudiéramos detenerlo, recibí unos cortes en la mano.
Cerró los ojos.
–Para compensar a este hombre, perdí casi todo lo que tenía. Envié a Giovanni a una comunidad psiquiátrica. Fui a verlo todos los martes y viernes durante los últimos cuatro años. Su madre nunca dejó de escribirle. Le enviaba libros sobre Australia, ropa, regalitos. La última vez, le envió este boomerang.
Volvió a abrir los ojos y enderezó el pecho.
–Los médicos de la comunidad me habían asegurado que su trastorno ya era manejable. Utilizaban las mismas palabras que el psicólogo.
Miró a Davide.
–¿No es una pena que siempre sea otro el que acabe por pagar las consecuencias de estas predicciones tan equivocadas?
Su rostro expresaba una pena sincera.
–Ahora, dígame, doctor. ¿Qué le pasará a mi hijo cuando salga del coma? No puedo huir para siempre. ¿Cómo contendremos su ira? ¿Cómo lo salvaremos de sí mismo? ¿Salvarlo de lo que despertamos en él?
El taxi lo estaba esperando en la esquina de Via Borgognoni.
De un cajón de su escritorio, había tomado los cuatro billetes de veinte que tenía de reserva por si olvidaba su dinero y su tarjeta de crédito en casa. Se preguntó si había salido sin su cartera la noche anterior o si debía considerarla perdida, igual que su celularl: una cartera cuya forma, material y dimensiones no recordaba, por lo que pasó al menos cinco minutos en el taxi reconstruyendo su historia por inducción. Decidió esperar cuarenta y ocho horas antes de preocuparse por la persistencia de estas lagunas de memoria.
El taxi lo dejó en via di Moriano.
Dio la vuelta en el callejón sin nombre y vio el Golf de Diego a cincuenta metros del monasterio.
La puerta abierta de par en par amplificó su ansiedad. Siguió adelante reprimiendo el impulso de correr sólo porque se sentía demasiado débil. Una mezcla de remordimientos se arremolinaba en su interior a cada paso.
Casi se tira dentro del coche. Esperaba encontrar a Diego desplomado en el asiento: herido o, más probablemente, muerto, con el cuchillo aún en el estómago.
Sin embargo, no había nadie en el coche.
El asiento estaba empapado de sangre. Vio más manchas de líquido oscuro en el asfalto bajo sus pies. Diego debió de quedarse parado unos segundos para reponer fuerzas y dándole vueltas a alguna pregunta oscura.
¿Por qué no había acudido al hospital? ¿Quizás no había considerado que su lesión era lo suficientemente grave como para requerir la intervención de un médico? Esta hipótesis le pareció ridícula en el mismo momento en el que la formuló. ¿Quién pensaría algo tan absurdo con un cuchillo clavado en el abdomen?
Se alejó del coche y cojeó hacia el monasterio, con los ojos fijos en el macabro goteo que manchaba el suelo. A mitad de la valla, encontró otra colección de gotas, como si Diego se hubiera detenido por segunda vez.
Davide continuó hacia el camino que llevaba de la calle a la entrada.
Se detuvo ahí.
La grava estaba inmaculada.
Ni un solo rastro de sangre hasta la puerta.
¿Cómo es posible? Evidentemente, la hemorragia había disminuido, pero parecía poco probable que se hubiera detenido de repente.
Subió la mirada hacia la madera.
¿Y si Diego siguió por ahí?
No tenía sentido, pero comprobarlo no le costaba nada.
Caminó unos metros y observó una gota solitaria. Se arrodilló para inspeccionarla como si fuera un explorador.
Era sangre.
Se levantó y continuó hasta el límite entre la calle y el césped.
Se quedó mirando al horizonte. La pendiente le daba una buena vista, pero la hierba estaba demasiado alta para detectar una presencia.
Aunque sea, que haya alguien.
Seguía sin entender las acciones de Diego. Volver a casa no era totalmente irracional: aunque tortuosa y residual, era la lógica básica de un animal herido. No obstante, arrastrarse por un bosque estaba más allá de su capacidad de identificación.
Entró en el claro.
En algunas zonas, la hierba tenía al menos cincuenta centímetros de altura, si no es que más. Pequeñas gotas de rocío brillaban al sol, que pronto las atraería. Davide continuó con una extraña calma y miraba a su alrededor. El olor a tierra y a varios tipos de flores impregnaba sus fosas nasales.
Tenía la impresión de que la hierba guardaba las huellas del paso de alguien, un surco apenas esbozado, la violación de las delicadas proporciones del espacio y el equilibrio entre una hoja y otra.
De repente, se topó con una gran extensión de vegetación que parecía haber sido comprimida por algo de las dimensiones aproximadas de un cuerpo humano. En el centro de la figura, había una gran mancha de líquido absorbida por la tierra.
Esta vez, no se agachó para examinarla.
Estaba llena de hormigas.
Empezó a caminar de nuevo tratando de ignorar el chapoteo de la marea de presagios que sentía surgir en su interior.
Pasó los primeros árboles y se adentró en el bosque. El sonido del río resonaba bajo el follaje de los álamos en un delicado crepitar. Privada del abundante sol, la hierba era más baja y rala.
En menos de un minuto, llegó a la orilla. Se permitió unos segundos de contemplación silenciosa de aquel paraje paradisíaco. Al menos seis metros separaban las dos orillas. Pensó que Diego no habría tenido ni fuerzas ni ninguna razón plausible para ir a la orilla opuesta, así que empezó a examinar el suelo con cuidado en busca de rastros. Al cabo de un rato, observó dos manchitas de sangre junto a un pequeño hueco en la hierba.
Su amigo debía de estar sentado o arrodillado ahí.
¿Y ahora?
Él se arrodilló también, como forense en la escena de un crimen. Se inclinó hacia un lado para tener una mejor perspectiva del lado derecho y, luego, repitió la operación para el lado izquierdo.
Nada.
Se levantó y continuó su inspección en un radio de unos veinte metros en ambas direcciones.
Aún nada. No había ningún otro rastro.
Así que se puso a buscar hierba alterada por pisadas humanas en un radio aún más amplio, con la esperanza de que sus dotes de investigador fueran suficientes para identificar una pista tan incierta. Pasó los diez minutos posteriores explorando buena parte del lugar, pero no encontró nada raro: el único detalle inusual era la curiosa sensación de sentirse observado; era una especie de estremecimiento en la nuca que, en ciertos momentos, le hacía darse la vuelta.
Por un momento, consideró la posibilidad de alejarse del río para cubrir, al menos, parte del extremo sur del bosque, pero sospechó que estaba demasiado débil para semejante empresa.
¿Qué podía hacer?
Su dolor de cabeza se había reducido a una serie de pulsaciones lentas y regulares, que le permitían pensar con cierta lucidez.
La única solución era volver al monasterio para pedir ayuda.
Así que se dirigió hacia donde suponía que se sentaría Diego. Desde ahí, vio el río.
Se preguntó si estaría en las profundidades de ese lugar.
–Basta –se dijo a sí mismo.
Se dio la vuelta y caminó tan rápido como pudo ; trataba de ignorar las implicaciones más indecibles y dolorosas de la palabra.
Un joven monje abrió la puerta. Tenía el cabello rapado, los pies descalzos, la misma ropa paramilitar y la misma profunda serenidad que el hombre que lo había recibido el día anterior. Tal, si el nivel de ascetismo era proporcional a la inexpresividad, debía de ser el roshi, el maestro. El joven escuchó en silencio su relato mientras lo barría con la mirada de pies a cabeza, como si quisiera encontrar una confirmación de los disparates que acababa de pronunciar. Entonces, cuando se dio cuenta de que las palabras del hombre y su aspecto alucinado le daban una credibilidad aterradora, corrió hacia sus colegas.
Un minuto después, salieron corriendo.
Eran ocho. Dos de ellos se acercaron al coche de Diego y se fijaron adentro; asentían consternados. Unos segundos después, el roshi salió del monasterio. Saludó a Davide juntando las manos y llevándose la nariz a la punta de los dedos: sólo dijo que se había asegurado de avisar a la policía y, luego, se dirigió hacia el bosque con cierta determinación. Sus seguidores le hicieron segunda, en abanico, y cubrieron una gran área.
Davide pensó que debería haberles ayudado, pero no tuvo el valor de ver el cadáver del hombre que había salvado la vida de Tommaso a costa de la suya.
Empezó a caminar hacia via di Moriano. Esto es lo que iba a hacer: caminar hasta el primer bar y llamar a un taxi para que lo recogiera lo antes posible.

32
Llegó al hospital una hora más tarde.
Entró por la misma puerta por la que salió poco antes del amanecer de aquella mañana. Se asomó por la ventana del primer piso. La multitud había aumentado.
Pensó en las hormigas extrayendo nutrientes de la sangre del suelo.
Subió a la sala de neurología. Ya en el vestidor, se dirigió a su casillero. Se quitó la camisa y volvió a inspeccionar el vendaje. En su brazo izquierdo, habían aparecido arañazos en los que antes no había reparado.
El rastro de las uñas de su mujer.
Se quitó los zapatos y se puso los crocs de servicio, agarró una playera limpia y el pequeño neceser del estante superior. En el baño, se afeitó con cuidado e intentó ignorar a la víctima de múltiples traumatismos que lo miraba desde la superficie reflejante. Se lavó las axilas con cierta dificultad (no podía levantar el brazo derecho sin sentir una punzada en el hombro), se puso la playera y se peinó. Luego, se vio por segunda vez en el espejo.
El problema eran sus ojos: se había dormido con los lentes de contacto puestos, lo que le había provocado una inflamación.
Se los quitó y los tiró por el retrete.
Volvió a su casillero y se puso el abrigo. Salió del vestidor. Apenas podía ver. Al dar unos veinte pasos, se cruzó con una enfermera que le preguntó cómo estaba. No reconoció su voz y le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba, sin detenerse, y, luego, se apresuró para evitar una falta de identificación más embarazosa. Entró en su despacho y empezó a rebuscar en su cajón. Encontró un viejo par de anteojos fotocromáticos, los sacó de su estuche y se puso de pie. Se acercó a la ventana y los expuso a la luz hasta que las micas se tiñeron lo suficiente como para enmascarar el lamentable estado de sus ojos.
Se puso los zapatos y salió.
Se cruzó con un colega que se detuvo en medio del pasillo; su rostro expresaba alivio y sorpresa. Davide asintió y le dijo que no podía detenerse.
Se subió al ascensor y bajó a la unidad de cuidados intensivos. Atravesó la sala hasta la penúltima habitación.
La 52.
Pieri había hablado de un chico en coma por un golpe en la cabeza.
Si estaba en coma, probablemente, era la habitación correcta.
Abrió la puerta.
Giovanni estaba tumbado en la cama, inconsciente e intubado, con la cabeza apoyada en un cojín de descarga occipital. Un pequeño hematoma oscuro e hinchado marcaba su sien izquierda.
En las muñecas, tenía las magulladuras de una enérgica y prolongada torsión. La cánula sobresalía de sus labios; estaba conectada al ventilador mecánico que suspiraba insistentemente a su izquierda.
Davide se sentó en el taburete junto a la cama. Se quedó viendo la cara del chico que había intentado matarlo.
Quien había enviado a su hijo a cuidados intensivos.
Quien había matado a su amigo.
El rostro de un ser humano loco, irremediablemente loco, y, por lo tanto, probablemente incapaz de contener el inmenso poder dentro de sí.
¿Sobreviviría? Probablemente. ¿El trauma le dejaría cicatrices irreversibles? No lo sabía.
En cualquier caso, poco podía hacer por él, quisiera o no. Antes de que acabara la mañana, las autoridades estarían revisando los hechos y los testimonios y le impedirían ver al chico que había intentado matarlo. A partir de entonces, la única forma de ayudar a salvarlo sería imaginar su muerte.
Sin embargo, Davide no estaba seguro de que su amabilidad llegara tan lejos.
¿Lo odiaba?
Reformuló la pregunta: ¿lo odiaba tanto como para desearle la muerte?
¿Y si no se limitaba a nada más deseársela?
–No –pensó–. No soy un asesino. No quiero hacerle daño. Nunca quise hacerle daño a nadie en mi vida.
Inclinó la cabeza y la puso entre sus manos.
–Nunca causaré deliberadamente la muerte… Pero… ¿Y si saliera del coma? ¿Y si un jurado lo vuelve a declarar irresponsable por enfermedad mental?
Pronto volvería. Volvería para vengarse de él y de su hijo.
O lo olvidaría. Hasta el inevitable día en el que el residuo a medio expandir de su ira explotara en la cabeza de otra persona. No había duda sobre la intensidad de esta explosión: la única incertidumbre era el número y la identidad de las víctimas.
Sin embargo, él, en sí, nunca sufriría las consecuencias de sus actos.
Recordó algo que le había dicho Tommaso: «a veces, en el universo, una enana blanca explota en un rayo de energía electromagnética y aniquila cualquier otro cuerpo celeste en un radio de miles de millones de kilómetros, pero sobrevive a su propia furia».
Giovanni era algo parecido.
¿Era ésta la vida que le esperaba? ¿Vivir con miedo de su regreso? ¿O con remordimientos por no haberlo detenido?
Davide se levantó.
–No –pensó–. No puedo permitirlo.
Eliminarlo sería increíblemente sencillo. Podía inyectarle un poco de morfina o manipular el ventilador mecánico hasta que bajara el porcentaje de saturación, lo que le administraría la lenta eutanasia de la carbonarcosis.
La alternativa era salir de la habitación y hacerse a la idea de que todo estaría bien.
Inadmisible. Ambas opciones eran sencillamente inadmisibles.
¿En qué inverosímil dilema se había metido? Vio, por la ventana, las copas de los árboles, las ondas del sismógrafo parpadeando en el cielo. Sin duda, el epicentro del terremoto estaba en esta habitación.
Vio la cánula que sobresalía de la boca de Giovanni como el anzuelo de un grotesco sedal. No sabía cuánto tardaría en llegar un médico o una enfermera.
Retrocedió dos pasos y se sentó al extremo de la cama.
No lo sabía y no le importaba.
El tiempo ya no existía.
A lo lejos, más allá de las copas de los árboles, la ventana enmarcaba el paisaje urbano habitual de murallas medievales y tejados de color arcilla, con las torres en el centro del cuadro.
Davide casi podía oír las voces de los heridos en los pisos inferiores, el tumulto de la emergencia resonando en las estribaciones de la explanada. No se le ocurría un momento más inoportuno que éste para interrumpir las comunicaciones con el mundo.
–No –pensó–. Así son las cosas.
Su mente proyectó una sucesión incoherente de imágenes sobre el fondo rosado de sus párpados. El pinar de Camaiore. El cuerpo de Tommaso sobre los adoquines de la Piazza Napoleone. Epaminondas y una serpiente muerta en el jardín. El rostro impasible de Neil Tennant. Los pies descalzos de Barbara. Una pirámide azteca entre los árboles. Las tristes gotas sobre el asfalto de la calle sin nombre, que se rozaban sin superponerse.
Respiró hondo y expulsó todos sus pensamientos; se dejó mecer por el suspiro del mundo. No había nada más que hacer.
La vida es una cuestión de proporciones correctas.
–En algún momento, tiene que ocurrir. O eres un iluminado o no lo eres. O estás enamorado o no lo estás. O estás preparado o no lo estás.
Se inclinó sobre el chico y le puso una mano en el pecho. Cortar o morir: no tenía alternativa. Volvió a sentir el escalofrío que le había acariciado el cuello a la orilla del río.
–Alguien me observa –pensó–. Alguien será testigo de que estoy a punto de renunciar a aquello en lo que siempre he creído. Ahora, sé que el universo es infinito porque contiene todo el odio generado por la raza humana desde el principio de los tiempos. Esto es lo que somos. Éste es el material del que estamos hechos: sangre, furia y restos de sueños en el límite entre la vigilia y el sueño. Dominar la violencia o ser dominado por ella. Quítenme el epitelio de la civilización para exponer el rostro desollado de mi verdadero yo. Ya no soy sólo un médico sentado junto a la cama de un niño. Soy el hijo amado del bosque y del río. Soy el núcleo hirviente de Poder que acecha en la oscuridad a la espera de emerger. Soy el hombre de los ojos cerrados y medito sobre el terrible koan más allá del cual sabré si soy capaz de matar para salvarme.