«Un eclesiastés del siglo XX», Einstein por Oppenheimer
Oppenheimer: escritos selectos | Episodio 7
Diez años después de la muerte de Albert Einstein, Oppenheimer le rinde homenaje en un elogio fúnebre de gran finura. Tratando de abarcar todas las facetas de este complejo personaje, desde su carrera científica hasta su inmenso carisma, esboza, también, su autorretrato -menos de dos años antes de su propia muerte-.
- Autor
- El Grand Continent
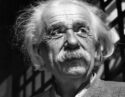
Algunas oraciones fúnebres son más memorables que otras. La de Bossuet a Madame dio testimonio de la nada y de la grandeza del hombre; la de Oppenheimer a Einstein habla de la grandeza de la ciencia cuando encuentra a un intérprete brillante y singular. Antes de ser publicado en el New York Review of Books, este texto fue pronunciado en la UNESCO en diciembre de 1965, diez años después de la muerte de Albert Einstein. Es un retrato sutil en el que la valoración de la obra científica de Einstein se refleja en las cualidades que Oppenheimer quería describir.
Su relación se manifestó, recientemente, en la película de Christopher Nolan. En ella, Einstein aparece como interlocutor privilegiado de Oppenheimer durante el desarrollo de la bomba atómica: Oppenheimer fue a verlo para presentarle algunos de sus cálculos más inquietantes. Esto es pura licencia artística, ya que Arthur Compton, de la Universidad de Chicago, fue a quien se le consultó. Según Christopher Nolan: «Lo sustituí por Einstein. Es la personalidad que el público conoce». Además, la relación entre los dos hombres, que conocían muy bien el trabajo del otro, fue tormentosa durante mucho tiempo. Einstein libró una larga batalla contra la introducción, por la teoría cuántica, de la noción de azar fundamental en la representación científica del mundo; objetó, en una cita que se hizo famosa, que «Dios no juega a los dados». Ante los ojos de Oppenheimer, también, era un viejo maestro que libraba batallas de retaguardia: este elogio lleva la marca de sus conflictos, aunque su virulencia se haya suavizado con el paso del tiempo y con la complicidad tardía que se desarrolló entre los dos hombres.
Desde 1947, fueron colegas en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, donde Oppenheimer sustituyó a Einstein como director. Este contexto fue en el que ambos se volvieron íntimos, aunque algunos de sus desacuerdos no dejaron de ser agudos. Los elogios de Oppenheimer también reflejan otra diferencia fundamental: su relación con el Estado y el gobierno. Mientras que Einstein albergaba una profunda desconfianza hacia todo aparato estatal, Oppenheimer fue, durante mucho tiempo, un científico que operó en el corazón de la administración americana. Incluso después de que se revocara su autorización de seguridad, en 1953, se negó a firmar ciertos manifiestos contra armas nucleares, incluido el manifiesto Russell-Einstein de 1955. Asimismo, cuando lo invitaron, decidió no participar en la primera conferencia del movimiento Pugwash, en 1957. ¿Su referencia a las actividades tardías de Einstein, en este elogio, debe considerarse como una expresión de arrepentimiento? Aunque, finalmente, se unió a varios compañeros de viaje de Einstein, en 1960, en la World Academy of Art and Science, Oppenheimer nunca renunció completamente a las armas atómicas. Ésta es, quizás, la principal diferencia entre los dos hombres: por un lado, un científico que había migrado varias veces y que, hasta el final, siempre fue hostil hacia toda autoridad y hacia toda violencia, sobre todo, si emanaba del Estado; por otro, un investigador que había encontrado tal lugar dentro de la tecnocracia bélica americana que nunca rompió con ella, incluso cuando Estados Unidos lo condenó al ostracismo.
Oppenheimer insistió mucho en esta diferencia y llegó a escribir que la carta que Einstein le envió a Roosevelt, el 2 de agosto de 1939, preparada por el físico húngaro Leó Szilárd y en la que le recomendaba a Roosevelt emprender investigaciones sobre los usos civiles y militares del uranio (señalando que los alemanes ya habían comenzado), no había influido, en absoluto, en el programa nuclear americano. Desde este punto de vista, este retrato, que destaca más diferencias que puntos de acuerdo, también es un autorretrato de Oppenheimer.
Sin embargo, a pesar de estas profundas diferencias, este texto también lleva la huella de la pasión que ambos compartían por la física y la filosofía de la naturaleza. Cuando Oppenheimer pronunció estas palabras, aún no sabía que tenía cáncer de garganta, que le costaría la vida menos de dos años después, pero se sentía cada vez más débil, agotado por una fuerte tos. Ante la visión de que se le venían encima los años, se sentía conmovido por la forma en la que Albert Einstein había vivido su vida como hombre y como científico. En varias ocasiones, subraya que, además de ser científicamente revolucionaria, la obra de Einstein tenía una cualidad estética –una forma de belleza o elegancia– que le era propia: «Sus primeros manuscritos tenían una belleza paralizante». Tal vez sea el mejor homenaje que el «padre de la bomba atómica» podría haber rendido al que describe como «el mayor filósofo natural de nuestros tiempos».
Aunque conocía a Einstein desde hace dos o tres décadas, sólo en la última década de su vida, fuimos colegas cercanos e, incluso, amigos. No obstante, pensé que podría ser útil porque estoy seguro de que no es demasiado pronto –y, quizás, ya es demasiado tarde para nuestra generación– para empezar a disipar la nube mitológica y revelar la formidable cima que esas nubes ocultan. Como siempre, el mito tiene su encanto, pero la verdad es mucho más hermosa.
Einstein siempre ha dado muestras de una maravillosa pureza, a la vez, infantil y profundamente obstinada.
J. ROBERT OPPENHEIMER
Hacia el final de su vida, cuando ya se había desesperado por las armas y las guerras, Einstein declaró que, si hubiera podido volver a empezar, se habría vuelto fontanero. Era una mezcla de seriedad y broma que nadie debería intentar perturbar hoy en día. Créanme: no tenía ni idea de lo que era un fontanero y, menos aún, en Estados Unidos, donde se dice, de broma, que el comportamiento típico de este especialista es que nunca lleva sus herramientas al lugar del desastre. Einstein nunca dejó de llevar sus herramientas al lugar de la crisis; era físico y el mayor filósofo natural de nuestro tiempo.
Lo que ya hemos oído, lo que todos ustedes saben, lo que constituye la parte auténtica del mito fue su extraordinaria originalidad. El descubrimiento de los quanta, seguramente, habría llegado de un modo u otro, pero él fue quien los descubrió. La comprensión profunda de lo que significa que ninguna señal puede viajar más rápido que la luz, seguramente, habría llegado –las ecuaciones formales ya se conocían–, pero esta comprensión simple y brillante de la física podría haber tardado mucho más en llegar –y haber sido mucho más confusa– si él no lo hubiera hecho por nosotros. En cuanto a la teoría general de la relatividad, que, aún hoy, no está bien demostrada experimentalmente, nadie más lo habría hecho en mucho, mucho tiempo. De hecho, sólo en la última década e, incluso, en los últimos años, hemos visto cómo un físico pedestre y trabajador o varios de ellos podían llegar a esta teoría y comprender esta singular unión de geometría y gravitación; sólo podemos hacerlo, hoy, porque algunas de las posibilidades abiertas a priori están limitadas por la confirmación del descubrimiento de Einstein de que la luz es desviada por la gravitación.
Fue con la llegada de los nazis al poder que empezó a comprender, melancólicamente y sin aceptarlo nunca realmente, que, además de comprender, el hombre tiene, a veces, el deber de actuar.
Sin embargo, Einstein tiene otra faceta, además de la originalidad. Le aportó, al trabajo de la originalidad, elementos profundamente arraigados en la tradición. Sólo de manera parcial, es posible descubrir cómo lo hizo siguiendo sus lecturas, sus amistades y los escasos archivos a nuestra disposición, pero, entre estos elementos profundamente arraigados en la tradición –no intentaré enumerarlos todos porque no los conozco todos–, al menos, tres fueron indispensables y nunca dejaron de acompañarlo.
El primer elemento procede de un campo de la física tan bello como oscuro: la explicación de las leyes de la termodinámica en términos de física estadística. Einstein siempre la practicó. Basándose en el descubrimiento de Planck de la ley de la radiación del cuerpo negro, pudo concluir que la luz estaba compuesta no sólo de ondas, sino, también, de partículas, cuya energía es proporcional a su frecuencia y cuyo momento está determinado por su número de ondas: las famosas relaciones que Broglie extendería de los electrones a toda la materia.
Esta tradición estadística fue la que condujo a Einstein a las leyes que rigen la emisión y absorción de la luz por los sistemas atómicos. Esta tradición fue la que le permitió ver el vínculo entre las ondas de Broglie y la estadística de los quanta de luz que propuso Bose. Esto es lo que le permitió no dejar de ser un activo descubridor y promotor de los nuevos fenómenos de la física cuántica hasta 1925.
[Si encuentra nuestro trabajo útil y quiere que el GC siga siendo una publicación abierta, puede suscribirse aquí.]
Su segundo apego, igual de profundo, a la tradición –y creo que sabemos de dónde procede– fue su amor total por la idea de campo: la posibilidad de seguir fenómenos físicos con detalles sumamente precisos e infinitamente subdivisibles en el espacio y el tiempo. Así, vivió su primer gran drama cuando intentó ver cómo las ecuaciones de Maxwell podían ser ciertas. Éstas fueron las primeras ecuaciones de campo de la física; no han dejado de ser verdaderas hoy en día, con sólo algunas modificaciones menores y bien controladas. Esta tradición le hizo darse cuenta de que tenía que haber una teoría de campo de la gravitación, mucho antes de que las claves de esa teoría estuvieran en sus manos.
La tercera tradición tiene menos que ver con la física que con la filosofía. Es una variante del principio de razón suficiente. Einstein fue quien se preguntó qué queríamos decir, qué podíamos medir, qué elementos de la física eran convencionales. Insistió en que estos elementos convencionales no podían desempeñar ningún papel en los descubrimientos físicos reales. Esta idea también tenía sus raíces: en primer lugar, en el ingenio matemático de Riemann, que vio lo irrazonablemente limitada que había sido la geometría de los griegos. Sobre todo, se inscribía en la larga tradición de la filosofía europea, que comenzó con Descartes y que continuó con los empiristas británicos, antes de ser enunciada por Charles Pierce, aunque no tuvo ninguna influencia en Europa: había que preguntarse qué se podía hacer con ella y qué significaba. ¿Era, simplemente, algo que podía ayudarnos a calcular? O, por el contrario, ¿podríamos estudiarla, realmente, en la naturaleza utilizando medios físicos? El hecho es que las leyes de la naturaleza no sólo describen los resultados de las observaciones, sino que, también, delimitan el campo de aplicación de tales observaciones. Así es como Einstein entendió el carácter limitador de la velocidad de la luz; también, es el carácter de la resolución en la teoría cuántica, donde se reconoció que el quantum de acción, la constante de Planck, limitaba la finura de la transacción entre el sistema estudiado y la máquina utilizada para estudiarlo, lo que limitaba dicha finura en una forma de atomicidad muy diferente y mucho más radical que cualquiera de las que habían imaginado los griegos o de las que eran familiares en la teoría atómica de la química.
Por supuesto, tuvo un número increíble de discípulos, entendidos como personas que, leyendo su obra u oyéndolo enseñar, aprendieron de él y tuvieron una nueva visión de la física, de su filosofía, es decir, de la naturaleza del mundo en el que vivimos.
J. ROBERT OPPENHEIMER
En los últimos veinticinco años de su vida, la tradición le falló de alguna manera. Fueron los años que pasó en Princeton. Y, aunque es motivo de tristeza, este fracaso no debe eclipsarse. Tenía derecho a ello. Pasó esos años intentando demostrar que la teoría cuántica era inconsistente. Nadie podría haber sido más ingenioso a la hora de encontrar ejemplos inesperados y creativos, pero resultó que esas inconsistencias no existían y que su resolución podía encontrarse, a menudo, en trabajos anteriores. Cuando eso no funcionó, tras repetidos esfuerzos, Einstein, simplemente, dijo que no le gustaba la teoría. No le gustaban sus elementos de indeterminación. No le gustaba el abandono de la continuidad ni de la causalidad. Eran cosas con las que había crecido y que había conservado y desarrollado enormemente; verlas desaparecer le resultaba extremadamente difícil, a pesar de que era su trabajo el que había armado a su asesino. Luchó noble y furiosamente con Bohr y luchó contra la teoría que había creado, pero que odiaba. No era la primera vez que esto ocurría en la ciencia.
También, estaba trabajando en un programa muy ambicioso para combinar la comprensión de la electricidad y la gravitación con el objetivo de explicar lo que él veía como la apariencia –o ilusión– de la naturaleza discreta de las partículas en la naturaleza. Creo que, en aquella época y hasta ahora, está claro que los elementos en los que se basaba esta teoría eran demasiado escasos y dejaban fuera demasiadas cosas que los físicos conocían, pero que aún eran desconocidas en la época de los estudios de Einstein. Parecía, pues, un planteamiento irremediablemente limitado, históricamente condicionado por el accidente. Aunque Einstein había despertado el afecto o, mejor dicho, el amor de todo el mundo por su determinación para llevar a cabo su programa, había perdido la mayor parte de sus vínculos con el mundo de la física porque se había saltado ciertos descubrimientos que se habían hecho demasiado tarde para que él pudiera conocerlos.
Einstein era uno de los hombres más simpáticos. Me dio la impresión de que, también, se sentía profundamente solo. Muchos hombres muy grandes son solitarios. Sin embargo, me dio la impresión de que, aunque era un amigo profundo y leal, los afectos humanos más fuertes ocupaban un lugar superficial o poco central en su vida, considerada en su conjunto. Por supuesto, tuvo un número increíble de discípulos, entendidos como personas que, leyendo su obra u oyéndolo enseñar, aprendieron de él y tuvieron una nueva visión de la física, de su filosofía, es decir, de la naturaleza del mundo en el que vivimos. No obstante, él no tenía, en jerga técnica, una escuela. No tenía muchos estudiantes que fueran sus aprendices o discípulos. Tenía algo de trabajador solitario, en marcado contraste con los equipos que vemos hoy en día y con la forma altamente cooperativa en la que se han desarrollado otros sectores de la ciencia. Más tarde, recurrió a la ayuda de personas que trabajaban con él. Generalmente, se les llamaba asistentes y tenían una vida maravillosa. El mero hecho de estar con él era maravilloso. Su secretaria tenía una vida maravillosa. Su sentido de grandeza no lo abandonaba ni un minuto ni su sentido del humor tampoco. Los asistentes hacían algo que él extrañaba en su juventud. Sus primeros manuscritos tenían una belleza paralizante, pero contenían muchas erratas. Más tarde, ya no dejaba ninguna. Tuve la impresión de que, junto a sus desgracias, su celebridad le proporcionaba ciertos placeres: no sólo el placer humano de conocer gente, sino, también, el placer extremo de la música que tocaba con Elisabeth de Bélgica o con Adolf Busch, aunque no fuera muy buen violinista. Le encantaba el mar; le encantaba navegar y siempre estaba feliz de subirse a un barco. Recuerdo que di un paseo con él cuando cumplió setenta y un años. Me dijo esto: «Sabes, cuando un hombre tiene la oportunidad de hacer algo sensato, la vida se vuelve un poco extraña».
Sus primeros manuscritos tenían una belleza paralizante.
J. ROBERT OPPENHEIMER
Con razón, Einstein también era conocido por su buena voluntad y humanidad. De hecho, si tuviera que elegir una sola palabra para describir su actitud ante los problemas humanos, elegiría la palabra en sánscrito Ahimsa, que significa sin violencia y benevolencia. Desconfiaba profundamente del poder; no conversaba con facilidad ni naturalidad con estadistas ni con hombres de poder, como lo hacían Rutherford y Bohr, quizás, los dos físicos de este siglo que fueron sus mayores rivales. En 1915, mientras trabajaba en la teoría general de la relatividad, Europa se desgarraba y perdía la mitad de su pasado. Siempre fue pacifista. Hasta la llegada de los nazis al poder, no tuvo dudas al respecto, como demuestra su famosa y profunda correspondencia con Freud. Entonces, empezó a comprender, melancólicamente y sin aceptarlo nunca realmente, que, además de comprender, el hombre tiene, a veces, el deber de actuar.
Después de lo que escucharon, no necesito repetirles lo brillante que era su inteligencia. No era, en absoluto, sofista ni un socialité. Creo que, en Inglaterra, habrían dicho que no tenía mucho «background«; en Estados Unidos, que le faltaba «education«. Tal vez eso arroje algo de luz sobre la forma en la que se utilizan estas palabras. Creo que esta sencillez, este rigor y esta ausencia de «langue de bois» tuvieron mucho que ver con la preservación, a lo largo de toda su vida, de un cierto monismo filosófico puro, un poco a la manera de Spinoza, que, por supuesto, es difícil de preservar si se ha sido «educado» o si se tiene una «background«. Siempre ha dado muestras de una maravillosa pureza, a la vez, infantil y profundamente obstinada.
De hecho, si tuviera que elegir una sola palabra para describir su actitud ante los problemas humanos, elegiría la palabra en sánscrito Ahimsa, que significa sin violencia y benevolencia.
J. ROBERT OPPENHEIMER
Con frecuencia, se le culpa, alaba o atribuye a Einstein la autoría de estas terribles bombas. En mi opinión, esto no es cierto. La teoría especial de la relatividad podría no haber sido tan bella sin Einstein, pero se habría convertido en una herramienta para los físicos; en 1932, las pruebas experimentales de la interconvertibilidad de la materia y de la energía que él había predicho eran abrumadoras. La viabilidad de explotar masivamente estos datos sólo se hizo evidente siete años más tarde, casi por accidente. Esto no es lo que Einstein buscaba realmente. Su papel era provocar una revolución intelectual y descubrir, más que ningún otro científico de nuestro tiempo, lo profundos que eran los errores cometidos por los hombres que lo precedieron. Le escribió una carta a Roosevelt sobre la energía atómica. Creo que era una expresión de su tormento ante la maldad de los nazis, pero, también, de su deseo de no perjudicar a nadie en modo alguno. Debo subrayar, sin embargo, que esta carta tuvo muy poco efecto: Einstein no era, en realidad, responsable de nada de lo que ocurrió después. Creo que él mismo lo comprendió.
Se pronunciaba enérgicamente contra la violencia y la crueldad dondequiera que la viera y, después de la guerra, habló, con profunda emoción y, creo, con gran fuerza, sobre la violencia absoluta de estas armas atómicas. Dijo, sin rodeos y con gran sencillez, lo siguiente: «A partir de ahora, debemos crear un gobierno mundial». Fue muy directo, fue muy brusco, fue, sin duda, «inculto» y carente de «background«, pero todos debemos, en cierta medida, reconocer que tenía razón.
Creo que, en Inglaterra, habrían dicho que no tenía mucho «background«; en Estados Unidos, que le faltaba «education«.
J. ROBERT OPPENHEIMER
Sin poder ni calculaciones ni el humor profundamente político que caracterizaba a Gandhi, conmovió, no obstante, al mundo político. En el último acto de su vida, se unió a Lord Russell para defender la idea de que los hombres de ciencia debían unirse para entenderse y evitar el desastre que preveía en la carrera de armamentos. El movimiento Pugwash, que, hoy, lleva un nombre más largo, es el resultado directo de este llamado. Sé que desempeñó un papel esencial en el Tratado de Moscú, en el Tratado de Prohibición Limitada de Ensayos Nucleares, que es una declaración provisional, pero, en mi opinión, muy valiosa, de que la razón aún podía prevalecer.
Cuando lo vi en sus últimos años, Einstein era un eclesiastés del siglo XX que decía lo siguiente con implacable e indomable alegría: «Vanidad de vanidades; todo es vanidad».

