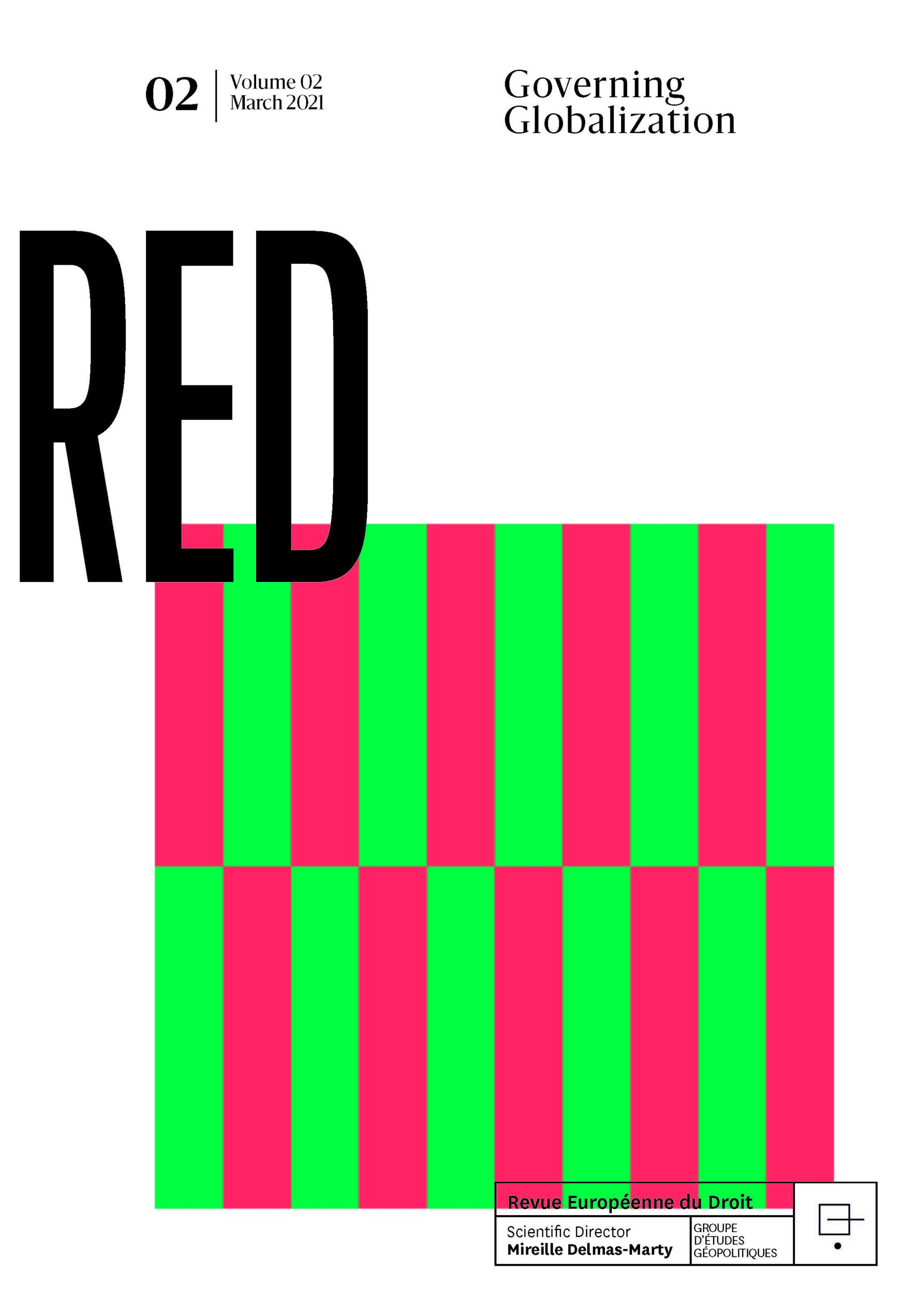Esta pieza de doctrina se encuentra disponible en inglés en el sitio del Groupe d’études géopolitiques.
Hace algunos años, la presidenta de la Corte Suprema de Ghana visitó la Corte Suprema de Estados Unidos. Quería saber cómo había hecho avanzar y proteger los derechos civiles en Estados Unidos 1. Parecía especialmente interesada en esa cuestión: ¿por qué el pueblo americano seguía los dictados de la Corte Suprema? Implícitamente, también quería saber por qué, o cómo, la Corte podía actuar como un contrapoder, en caso de desacuerdo serio. Esta cuestión sigue siendo importante.
En el plano abstracto, el poder de la Corte Suprema, como el de todo tribunal, depende de la voluntad de los ciudadanos de respetar sus decisiones, incluidas aquellas con las que no están de acuerdo y aquellas que consideran gravemente erróneas. La importancia de este respeto es aún más grande cuando una decisión de la Corte entra en contradicción con las opiniones al respecto de los otros poderes y, sobre todo, del poder ejecutivo.
En este artículo, me centraré en destacar la importancia de la aceptación popular para la salvaguarda del papel del poder judicial. En la primera parte, presentaré varios ejemplos que muestran el incremento de la aceptación por el público de las decisiones de la Corte y, por tanto, el aumento de su poder. La segunda y tercera partes abordarán más directamente el poder suplementario de la Corte para actuar como un contrapoder sobre los otros. Finalmente, describiré ciertas dificultades potenciales que pueden surgir en el futuro y algunas medidas que la Corte y el público podrían tomar para ayudar a superarlas.
Un poder
¿Cómo se explica que ciertas personas sigan las sugerencias, las reflexiones e incluso las órdenes de otras? Hace mucho tiempo, Cicerón dio una respuesta a esta pregunta central sobre el poder. Pensaba que había tres maneras posibles de asegurarse la obediencia de los que viven en un Estado: 1) el poder del castigo; 2) la esperanza de recompensas o de ventajas particulares; y 3) la justicia. Esta última vía, la justicia permitiría convencer al pueblo de que debe obediencia a los gobernantes. Independientemente de si esta afirmación ciceroniana es aplicable o no en general al gobierno, es sin duda aplicable a la Corte Suprema de Estados Unidos. El poder de la Corte para castigar o para dar recompensas (o ventajas) es limitado. Su poder de actuar con justicia, al menos en mi opinión, juega un papel mayor para la obtención del respeto del público y, por consecuencia, de su obediencia. La historia de la Corte ilustra bien este hecho. Algunos ejemplos nos ayudarán a reforzar este punto de vista.
Para examinar estos ejemplos, es importante considerar cómo la ley confiere a la Corte, al menos, un poder jurídico. Este poder se entronca principalmente en la Constitución americana, así como en las opiniones de aquellos que la escribieron. La Constitución es un documento sucinto. Contiene siete artículos y veintisiete enmiendas. Crea una democracia federal representativa, una separación de los poderes gubernamentales tanto horizontalmente (legislativo, ejecutivo, judicial) como verticalmente (Estado federal / estados federados), un respeto por la igualdad ante la ley, la protección de los derechos fundamentales y la garantía del Estado de derecho. Los redactores de la Constitución tenían todo el derecho a admirar su obra. Pero, como Hamilton señaló en The Federalist nº 79, una rama del gobierno debe tener el poder de asegurar que las otras ramas actúan dentro de los límites fijados por la Constitución. Si no, el documento no tendría mucho efecto; los Padres fundadores bien podrían haberlo colgado en las paredes de un museo.
El poder de la Corte Suprema, como el de todo tribunal, depende de la voluntad de los ciudadanos de respetar sus decisiones, incluidas aquellas con las que no están de acuerdo y aquellas que consideran gravemente erróneas.
STEPHEN BREYER
¿Qué rama tendrá el poder de determinar los límites que la Constitución fija y cuándo las otras ramas los sobrepasan? ¿El poder ejecutivo, es decir, el presidente? ¿No existiría el riesgo de que el presidente decida simplemente que todas sus acciones son conformes a la Constitución? ¿Y el Congreso? Sus miembros son elegidos; probablemente tienen cierta popularidad. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, un acusado u otras personas beneficiarias de protección constitucional no son populares? La Constitución, como la ley en general, se aplica a aquellos que no son populares de igual manera que a aquellos que sí lo son. ¿Podríamos confiar en el Congreso para proteger a las personas impopulares?
Queda la tercera rama, el poder judicial. “¡Perfecto!”, podría haber pensado Hamilton. Los jueces entienden el derecho. Es poco probable que se vuelvan demasiado poderosos, pues no tienen ni la bolsa ni la espada. Es por esto por lo que el poder judicial y la Corte Suprema en particular deberían tener la última palabra. La mayoría de los Padres fundadores estaban de acuerdo con Hamilton. Y su punto de vista es esencialmente el mismo que John Marshall y la Corte Suprema adoptaron en la famosa sentencia de 1803, Marbury v. Madison.
Sin embargo, la letra de la Constitución y las intenciones de los fundadores no son más que una parte de la fuente de poder de la Corte porque ni Hamilton, ni los otros, podrían responder a esta crítica pregunta de Hotspur a Enrique IV de Shakespeare. Owen Glendower, un comandante de Gales y un místico, dice: “Puedo llamar a los demonios de las profundidades del mar.” “Yo también”, replica Hotspur, “y, de hecho, cualquiera puede, ¿pero vienen cuando los llamas?”
Sin embargo, la letra de la Constitución y las intenciones de los fundadores no son más que una parte de la fuente de poder de la Corte porque ni Hamilton, ni los otros, podrían responder a esta crítica pregunta de Hotspur a Enrique IV de Shakespeare. Owen Glendower, un comandante de Gales y un místico, dice: “Puedo llamar a los demonios de las profundidades del mar.” “Yo también”, replica Hotspur, “y, de hecho, cualquiera puede, ¿pero vienen cuando los llamas?”
STEPHEN BREYER
La falta de poder
Vista la debilidad material de los tribunales, no es sorprendente que en una de las primeras grandes confrontaciones entre el presidente y la Corte, fue este último el que perdió. Una tribu de indios, los cherokees, vivían en una tierra, garantizada como suya por un tratado, al norte de Georgia. En 1829, se encontró oro en dicha tierra; los georgianos que lo codiciaban tomaron el control de la tierra de los indios. Los cherokees y sus aliados encontraron un excelente abogado, Willard Wirt, que inició procedimientos judiciales que acabaron ante la Corte Suprema.
La Corte Suprema encontró que la tierra pertenecía a los cherokees y que el Estado de Georgia no tenía autoridad sobre ella. Pero Georgia simplemente ignoró el veredicto. Y, ¿qué hizo Andrew Jackson, el presidente de Estados Unidos? Nada, pero que nada. Aparentemente, habría dicho: “John Marshall tomó su decisión, dejémosle ahora aplicarla”. Jackson (y su sucesor) envió enseguida tropas federales a Georgia, pero no para hacer aplicar el veredicto de la Corte. Más bien, envió a las tropas para eliminar a los cherokees, obligando a muchos a recorrer el “Sendero de Lágrimas” hasta Oklahoma, donde sus descendientes aún viven hoy en día.
¿Cuál es, por tanto, el alcance del poder de la Corte Suprema? ¿Tenían los jueces de la Corte confianza en su propio poder?
En 1903, el juez Oliver Wendell Holmes, Jr. resumió el problema en una decisión que de facto rechazaba aplicar las garantías de la Decimoquinta Enmienda según las cuales los antiguos esclavos podían votar. Y, ¿cómo lo explicó Holmes? Escribe que la Corte tiene “poco poder en la práctica para dar órdenes a la multitud de habitantes de un Estado”. Se dice que “la gran mayoría de la población blanca quiere evitar que los negros voten” y si esto es correcto, una decisión judicial ordenando hacer lo contrario sería “un cascarón vacío”. La tarea de reparar un gran mal político debe confiarse a los legisladores y al poder ejecutivo y no al poder judicial.
Entonces, ¿dónde está el poder judicial?
La afirmación de poder
Vayamos ahora al año 1954. Este año, la Corte emitió una sentencia estimando que la segregación racial, muy practicada en el Sur, violaba la garantía de la Decimocuarta Enmienda según la cual la ley debe asegurar a cada “persona […] una protección igual”. Su decisión, Brown v. Board of Education, parece estar bien fundamentada. Pero ¿qué pasó realmente, digamos, en 1956? Casi nada todavía. El Congreso no hizo nada, el presidente no levantó un dedo y el Sur no estaba muy conforme con la decisión judicial.
No obstante, en 1957, un juez de primera instancia en Little Rock, Arkansas, siguiendo el veredicto de la Corte Suprema, ordenó al estado que inscribiera a nueve alumnos negros en Little Rock Central High School, un colegio enteramente blanco. Cuando llegó el día del comienzo de curso, en septiembre de 1957, una gran turba hostil a la integración rodeó el colegio, el gobernador declaró su oposición a la integración y envió a la policía estatal de Arkansas a impedir que estos nueve estudiantes negros entraran en el colegio. Esta situación de bloqueo persistió durante varios días. Toda la prensa mundial estaba allí. ¿Qué haría el presidente de los Estados Unidos?
El gobernador de Carolina del Sur le aconsejó no hacer nada. Le aseguró: “si envía soldados a Little Rock, señor presidente, debe estar preparado para una especie de guerra, hará falta reocupar todo el Sur o, por lo menos, el Sur cerrará todos los colegios”. Pero el Fiscal General era de opinión contraria; estimaba que había que enviar al ejército para asegurar la aplicación de la ley. El presidente decidió enviar 1000 paracaidistas de la 101 Airborne Division, que los franceses conocen bien dado que son los héroes de la liberación de Normandía y de la batalla de las Ardenas. Los paracaidistas cogieron a estos estudiantes negros de la mano y entraron con ellos en el colegio. Entonces, ¿la Corte había ganado? Sí, pero con la cooperación del presidente de EE. UU.
Y la historia no se acabó allí. Algunos meses más tardes, los soldados federales dejaron Little Rock y las autoridades locales aprovecharon para fortalecer aún más la segregación racial. Otro caso judicial contra dichas autoridades, Cooper v. Aaron llegó a la Corte Suprema. La Corte rechazó los argumentos de las autoridades y ordenó la integración inmediata. Sin embargo, una vez más, las autoridades no se dieron por enteradas o más bien, reaccionaron, pero en sentido contrario, cerrando todos los colegios durante varios meses: ninguna persona, negra o blanca, podía entrar. No obstante, esta situación no podía durar. Era la época de Martin Luther King, de los “freedom riders” y de los “bus boycotts”. Era, en efecto, la época en que comenzaron los movimientos contra la segregación. Todo el país se interesó por esta situación y, finalmente, la segregación legal llegó a su fin en el Sur en pocos años.
Un día, pregunté a Vernon Jordan, un gran defensor de los derechos civiles, si realmente la Corte había tenido un papel relevante en el fin de la segregación. Después de todo, incluso en ausencia de la Corte, ¿no habría habido una presión inmensa para poner fin a ese sistema por parte de los líderes pro-derechos civiles del resto del país y del mundo entero? Respondió que, evidentemente, la Corte había desempeñado un papel crucial. El Congreso, al fin y al cabo, no hizo nada. Al menos, la Corte sirvió de catalizador. Con la ayuda de otros, tuvo éxito al desmantelar un pilar importante, si no del racismo, al menos de la faceta judicial del racismo. La Corte no fue el único protagonista, pero tuvo un papel esencial en el fin de la segregación jurídica. Con la ayuda del presidente, de los responsables del movimiento de derechos civiles y de un gran número de ciudadanos de a pie, la Corte consiguió una gran victoria para el derecho, la igualdad de los ciudadanos y, sobre todo, para la justicia. No me es posible demostrar que las decisiones en materia de segregación racial llevaran al pueblo a respetar las decisiones de la Corte, pero (tal vez con Cicerón) eso creo.
Con la ayuda del presidente, de los responsables del movimiento de derechos civiles y de un gran número de ciudadanos de a pie, la Corte consiguió una gran victoria para el derecho, la igualdad de los ciudadanos y, sobre todo, para la justicia. No me es posible demostrar que las decisiones en materia de segregación racial llevaran al pueblo a respetar las decisiones de la Corte, pero (tal vez con Cicerón) eso creo.
STEPHEN BREYER
Una atmósfera de respeto
El otro ejemplo que desarrollaré es la sentencia Bush v. Gore, publicada en 2000. Esta decisión (tomada con cinco votos a favor y cuatro en contra) determinó quién sería el presidente de EE. UU. Era evidentemente una decisión importante que concernía a cada persona en el país. Yo no formé parte de la mayoría y escribí una decisión disidente. Pero como dijo el presidente del Senado (un demócrata que considera igualmente erróneo el veredicto), lo más notable de esta sentencia – y que no se ha señalado a menudo – fue que, a pesar de su importancia, a pesar de que la mayoría se había equivocado, el pueblo de los Estados Unidos, sin embargo, aceptó esta decisión sin protestar, sin grandes manifestaciones ni disturbios. Y el candidato perdedor, Al Gore, dijo a sus partidarios: “Don’t trash the Court”, es decir, “No maldigan a la Corte”.
Esto sugiere que el hecho de inclinarse ante las decisiones de la Corte se ha convertido en una práctica habitual entre los ciudadanos de EE. UU. Lo consideran normal. Tan normal que ya no se dan cuenta.
Teniendo ya un esbozo de lo que significa el poder de la Corte, pasemos ahora a su papel como contrapoder.
Un contrapoder
Como “contrapoder”, entiendo las relaciones de la Corte con las otras dos ramas políticas que son el Congreso y el presidente. Me centraré principalmente en el presidente y sus ministros. Para comprender mejor este tema y darse cuenta de las potenciales tensiones entre los tres poderes, hay que recordar los temas en los que la Corte tiene autoridad.
La interpretación de los términos de la ley
En primer lugar, la mayoría de las cuestiones decididas por la Corte conciernen a la interpretación de los términos legales. Por ejemplo, ¿el término “costos” incluye la remuneración de los peritos de la parte que gana el juicio? Muchas veces hay divergencias de opinión entre los jueces sobre la interpretación de una ley. Estas diferencias no son de naturaleza política sino más bien de concepciones del papel de la jurisprudencia y de métodos de interpretación. En un caso en que el texto no es claro, estas diferencias entre escuelas jurisprudenciales pueden llevar a una diferencia de resultado.
Casi todos los jueces utilizan las mismas herramientas de interpretación: consideran el texto, la historia, la tradición, los precedentes, los objetivos de la ley (o los valores que esta protege) y las posibles consecuencias. Y cada juez usa todas estas herramientas. Algunos jueces dan una mayor importancia al texto y a la historia. Otros, en cambio, adoptan un enfoque más teleológico, centrándose en los objetivos y las consecuencias. También hay diferencias dentro de estas dos sensibilidades generales: diferencias, por ejemplo, en el propósito de una disposición concreta de la ley. En cualquier caso, estas diferencias, que pueden conducir a resultados diferentes, tienen poco impacto en la relación entre la Corte y el presidente. No es que estas interpretaciones no le importen al presidente, pero si no está de acuerdo con ellas, siempre puede proponer una nueva ley. Esto debe tenerse en cuenta antes de abordar los posibles conflictos entre el poder ejecutivo y el judicial.
En otras palabras, un conflicto político siempre puede ser resuelto por los poderes políticos cuando la Corte no es capaz. No es tan simple porque algunas leyes son en realidad muy difíciles de cambiar (como las leyes de discriminación). Los conflictos son, por tanto, menos graves en este caso, lo que no significa que no los haya. Sin embargo, los desacuerdos sobre el significado de las palabras en una ley a menudo se convierten (después del fallo de la Corte) en una cuestión política que deben resolver las ramas políticas (no la Corte).
El examen de los reglamentos promulgados por el poder ejecutivo
Una segunda categoría de casos engloba los reglamentos decretados por el poder ejecutivo. Debemos preguntarnos, por ejemplo, si los procedimientos han sido respetados, si los ciudadanos han sido frecuentemente consultados y si sus observaciones han sido tenidas en cuenta; o si las explicaciones del poder ejecutivo han sido convincentes. Si la Corte declara inconstitucional un acto administrativo del presidente, esto no suscita una gran crisis dado que este siempre puede tomar una nueva medida que corrija la irregularidad.
La Corte, por ejemplo, recientemente falló en contra de dos decisiones del poder ejecutivo, una sobre el censo (que planteaba una pregunta sobre la ciudadanía) y la otra aboliendo un programa que permitía a algunos jóvenes que no poseían la nacionalidad americana permanecer en EE. UU. El ejecutivo perdió ambos juicios ante la Corte Suprema. Le queda aún, en todo caso, la opción de volver a tomar estas medidas administrativas, o medidas similares, esta vez siguiendo el procedimiento administrativo legalmente requerido. Así, se atenúa un grave desacuerdo entre la Corte y el presidente.
Las “decisiones constitucionales”
Un conflicto serio entre la Corte y el presidente es bastante más probable cuando la Corte toma una decisión constitucional, por ejemplo, cuando aplica a las acciones presidenciales las limitaciones constitucionales que acompañan a palabras muy generales de la Constitución, como “libertad de expresión”, “libertad de prensa” o simplemente “libertad”.
Cuando las interpretaciones difieren, es de facto la de la Corte la que prevalece porque es difícil imaginar al presidente o al Congreso pretendiendo cambiar esta interpretación. El riesgo de conflicto abierto entre la Corte y la administración (en el sentido americano de este término) se reduce, en cambio, cuando (como suele ser el caso) la cuestión constitucional que se plantea no es saber si el gobierno puede hacer tal cosa, sino quién en el gobierno puede hacerlo (por ejemplo, los estados o el gobierno federal; el presidente o el Congreso). Sobre todo porque la Constitución no dice a los ciudadanos qué deben hacer sino que establece límites a lo que el gobierno puede hacer. Y nosotros, los jueces, somos los guardianes de la frontera constitucional.
Esto no impide que, a pesar de todas estas salvaguardas, puedan surgir graves desacuerdos constitucionales entre el presidente y la Corte en asuntos esenciales. Notablemente sobre las libertades constitucionales en tiempos de guerra. Una vez más, partiré de esta cita de Cicerón “inter arma enim silent leges”, “cuando hablan las armas, calla la ley”. Esto lo confirmó el Fiscal General del presidente Roosevelt durante la Segunda Guerra Mundial, Francis Biddle: “La Constitución no molestaba mucho a los presidentes en tiempos de guerra” (al menos no entonces). Estas palabras implican serias limitaciones al poder protector de la Corte en tiempos de guerra.
El riesgo de conflicto abierto entre la Corte y la administración (en el sentido estadounidense de este término) se reduce, en cambio, cuando (como suele ser el caso) la cuestión constitucional que se plantea no es saber si el gobierno puede hacer tal cosa, sino quién en el gobierno puede hacerlo (por ejemplo, los estados o el gobierno federal.)
STEPHEN BREYER
Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, la Corte Suprema no consideró inconstitucional la orden del presidente Roosevelt que deportaba a 70.000 ciudadanos americanos de origen japonés de la costa oeste hacia el interior del país, en campos parecidos a prisiones. En este caso, el juez Black supuestamente habría dicho a sus compañeros durante la deliberación: “alguien tiene que dirigir esta guerra, Roosevelt o nosotros. Y nosotros no podemos hacerlo”.
Esta negativa a inmiscuirse en asuntos políticos de tanta importancia, especialmente en tiempos de guerra, está ahora en cuestión. Este silencio escogido y asumido por la Corte ha terminado. Varios años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra de Corea, el presidente Truman quiso controlar las fábricas de acero propiedad de particulares. La Corte consideró que esta decisión presidencial, incluso en esas circunstancias, era contraria a la Constitución y el presidente lo aceptó. Se podría argumentar que el presidente Truman era bastante menos popular que el presidente Roosevelt y que la Guerra de Corea no era la Segunda Guerra Mundial. Ciertamente, pero el hecho es que la Corte contradijo a Cicerón al demostrar que podía actuar como un contrapoder, incluso en tiempos de guerra.
De esta manera, este camino abierto fue seguido en casos más recientes que conciernen a los prisioneros de Guantánamo. Puede imaginarse fácilmente que los demandantes, los prisioneros, no eran muy populares en Estados Unidos. Los acusados en estos casos, el presidente y el ministro de Defensa, eran muchos más y eran poderosos. Esto no impidió que la Corte Suprema resolviera cada uno de estos casos a favor del demandante; y el gobierno lo asumió una vez más. El presidente George W. Bush declaró: “Estoy totalmente en desacuerdo con la decisión de la Corte, pero la respetaré”.
Se puede ver hasta qué punto han cambiado las posiciones respectivamente de presidentes, gobiernos, jueces y opinión pública desde los días del caso de los cherokees. Ahora se espera que los presidentes respeten los fallos judiciales. La Corte se ha convertido en un contrapoder.
¿Cuál es el futuro de la Corte Suprema?
Me habría gustado poder parar aquí. En ese caso, habría descrito la historia de un pueblo que camina hacia la luz integrando progresivamente los valores del Estado de derecho, incluyendo la necesidad de respetar las decisiones judiciales incluso en asuntos de Estado e incluso si estamos en desacuerdo con el fondo. Y, recíprocamente, la historia de una Corte que asume cada vez más poder para proteger los derechos, incluso en tiempos de guerra. No pretendo decir que esta evolución es lineal ni perfecta dado que la historia de EE. UU está trufada de momentos de tragedia y de momentos de gloria, ni que la Corte continúe acercándose a la madurez a pesar de que ahora se ha ganado la confianza de los estadounidenses. Una encuesta del Pew Research Center mostró que, en 2019 el 62% de los americanos tenía una opinión favorable de la Corte Suprema (aproximadamente el mismo porcentaje que en 1985).
Desgraciadamente, las cosas no son tan simples y el futuro no es nunca seguro. La historia no está aún escrita y, desde mi punto de vista, no faltan asuntos preocupantes.
¿Por qué razones podemos pensar que los papeles de la Corte como poder y contrapoder están en entredicho? Constatamos en primer lugar que existe entre la población una desconfianza cada vez mayor hacia todas las instituciones gubernamentales. El Pew Research Center indica igualmente que, en 1958, el 73% de los americanos consideraba las decisiones del gobierno federal como justas la mayor parte del tiempo. En 2019, este porcentaje es solo del 17%.
Seguidamente, hemos asistido a una evolución de la prensa y de otras instituciones que analizan y comentan el trabajo de la Corte. Su punto de vista es importante porque son el intermediario que la opinión pública posee para conocer la labor de la Corte. Hace algunas décadas, a ninguno de estos analistas se le habría ocurrido, al valorar las sentencias de un juez, mencionar el nombre o el partido del presidente que le nombró. Hoy, es una práctica común. Más recientemente, los periódicos etiquetan a un juez de “liberal” o de “conservador”. Se instala así en el espíritu de los lectores que los jueces, sobre todo en la Corte Suprema, son ante todo políticos y no juristas.
Como he explicado anteriormente, las divergencias entre los jueces provienen de su concepción del derecho y no de sus opiniones políticas. Lo constato todos los días y podría dar numerosos ejemplos. Pero si la opinión pública está convencida de lo contrario, no habría que sorprenderse de que los partidos políticos vean en la nominación de jueces una ocasión de extender su influencia. Y si el público piensa que los jueces son políticos “entogados”, su confianza en la justicia no hará más que disminuir, y con ella, lo harán el poder (y el papel de contrapoder) de la Corte.
¿Qué podemos hacer para romper este círculo vicioso? Yo empezaría por las respuestas internas, concernientes a los propios jueces, antes de desarrollar ideas para el país en general.
Internamente
¿Qué podemos hacer nosotros, los jueces de la Corte Suprema, para mantener la confianza y el respeto, tanto del gobierno como de los ciudadanos de a pie, que hemos ido construyendo lentamente a lo largo de los siglos? En otras palabras, ¿qué es lo que podemos hacer para mantener la autoridad de la Corte?
Permítanme volver a Cicerón. Si, en palabras de Hamilton, no poseemos ni la bolsa ni la espada –es decir, no tenemos ni el poder de amedrentar ni el de gratificar–, nos queda la “virtus”, es decir, la sabiduría práctica y el sentido de la justicia. Solo estas “dos cualidades” pueden “inspirar la confianza de los ciudadanos”. Pero, ¿qué contenido concreto podemos dar hoy a estas dos virtudes ciceronianas? Sugiero que se desglosen en cinco recomendaciones para el juez.
1. “¡Do your job!”. El trabajo de un juez constitucional es interpretar (y aplicar) los términos del derecho, sin importar que estén contenidos en una ley o en la Constitución. Dado que solo conocemos casos que han dado lugar a interpretaciones diferentes por parte de los jueces inferiores, el significado de estos términos suele ser ambiguo y su aplicación incierta. Para realizar este trabajo, los jueces, tal como lo señalé, tienen herramientas a su disposición: el significado ordinario de las palabras, la historia, la tradición, los precedentes, los objetivos perseguidos por el legislador o los valores inherentes a una disposición constitucional, y las consecuencias a la luz de esos objetivos. Algunos jueces prefieren algunas herramientas por sobre otras, pero utilizan todas.
El trabajo de los jueces consiste en leer los escritos de las partes, escuchar los alegatos orales y seguir atentamente el procedimiento, debatir con los colegas, redactar una opinión y someterla a la crítica de esos colegas y, finalmente, emitir una decisión pública con, en caso de ser necesario, algunas opiniones contrarias o disidentes. Eso es todo. La popularidad, el apoyo, las críticas, la opinión de los sindicatos, el empresariado o los medios de comunicación no deben ser un factor incidente. Lo máximo que pueden hacer estos grupos u otros es presentar argumentos. Y el juez de la Corte Suprema, como los demás jueces, debe tenerlo en cuenta. Y he podido comprobar en mis más de 30 años como juez que, desde el momento en que un hombre o una mujer jura su cargo como juez, se compromete a honrar esa lealtad al Estado de Derecho (y no al partido que le ha nombrado).
2. Claridad. Cicerón también afirmaba que las personas no podían “acostumbrarse a obedecer a otros voluntariamente” a menos que “los hombres pudieran persuadirlos mediante la elocuencia de la verdad de lo que han descubierto por la razón”. No todos los jueces pueden alcanzar la elocuencia a la que se refiere Cicerón, pero se puede esperar que escriban con claridad. Se ha dicho que “la claridad es la cortesía de un hombre de letras”, pero para un juez de la Corte Suprema, la claridad es mucho más que una cortesía: es una necesidad. Demuestra la claridad de pensamiento, que Boileau resumió muy bien: “Lo que está bien concebido se enuncia con claridad, y las palabras para decirlo llegan con facilidad”. La claridad ayuda a convencer al lector de que el juez ha decidido el caso de acuerdo con la razón y el derecho, no con la política.
El juez también debe tener en cuenta la naturaleza del público al que se dirige. Una sentencia de quiebra, por ejemplo, tendrá una audiencia más técnica que una decisión sobre discriminación racial. Esta última requiere una redacción más sencilla y directa que la primera.
3. Deliberación. La deliberación, tal como señaló el profesor Tavoillot 2, se distingue de la conversación (que no busca llegar a una decisión), del chisme, del elogio y de la indignación. Para un grupo de jueces (como los de la Corte Suprema), consiste en considerar los argumentos a favor y en contra de cada solución y sopesar los méritos de dos posibles interpretaciones (de una sentencia o de la aplicación de una sentencia) para llegar a una decisión.
Según Tavoillot, Aristóteles distingue entre la deliberación de los políticos (o del pueblo), que se refiere a la acción a realizar, y la de los jueces, “que evalúa la justicia de las acciones pasadas”. Esta distinción ayuda, a menudo, a caracterizar el trabajo de los jueces de apelación. Las opiniones de los jueces suelen otorgarle importancia a las características de las acciones pasadas. Sin embargo, resulta menos útil cuando se aplica a la Corte Suprema, y particularmente a sus decisiones que contribuyen a determinar la confianza que el público tiene, o tendrá, en la propia institución judicial.
Se trata de decisiones, por ejemplo, sobre la interrupción voluntaria del embarazo o sobre los derechos laborales de los homosexuales, que implican tanto al futuro (incluso mucho más) como al pasado. Al decidir sobre estas cuestiones, como ya señalé, cada juez moviliza sus propias concepciones del derecho que pueden llevar a soluciones diferentes. ¿Qué forma debe adoptar la deliberación en estos casos?
Los procedimientos orales ofrecen a veces la oportunidad de que un juez exprese, a través de sus preguntas, su punto de vista. Sin embargo, el verdadero proceso de deliberación comienza en las sesiones en las que los jueces deliberan sobre los casos e intentan llegar a una decisión preliminar. En estas sesiones, que son confidenciales (participan únicamente los jueces), cada juez expone su opinión a sus colegas de forma razonada. El éxito de estas deliberaciones puede resumirse en una frase, por cierto, muy trillada: “Escucha a los demás”.
Es cierto que la discusión no es del todo libre. Se debe apoyar en alguna de las herramientas que he mencionado antes (el texto, la historia, las tradiciones, los precedentes, incluso los valores u objetivos, y las consecuencias). Cada uno llega entonces a la sesión con su propio punto de vista, pero debe permanecer abierto a la posibilidad de cambiarlo.
Yo diría que lo más difícil para un juez no es formarse una opinión, sino ser capaz de cambiarla. Es muy difícil cambiar de posición, pero aprendí un método del senador Kennedy, para quien trabajé en el Senado, que me parece excelente. Cuando alguien se muestra inflexible en su posición, se le debe pedir que explique minuciosamente su punto de vista, lo que le lleva a decir algo –a veces un detalle– con lo que usted está de acuerdo. A continuación, proponemos partir de este (pequeño) punto de acuerdo y ampliarlo al máximo. Y, de vez en cuando, se podría llegar a un acuerdo más general. (El senador añadiría, dirigiéndose a su equipo: “Y no se detengan en el “crédito”, es decir, con quién se lleva el crédito del acuerdo; el crédito es un arma; si hay acuerdo, habrá crédito suficiente para todos; y si fracasamos, ¿quién lo reclamará?”). Por supuesto, la Corte no es el Senado, ni es un órgano político, pero este consejo sigue siendo pertinente.
4. Concesión. Esto nos lleva a una cuestión importante, pero que quizás sea más difícil para un juez porque piensa en términos de principios y no de acción como un político: ¿hasta dónde puede comprometerse? Probablemente sea más fácil encontrar una respuesta en Francia, donde no hay opiniones discrepantes. Pero el sistema estadounidense tiene sus orígenes en el sistema inglés, en el que cada juez daba su propia opinión. La ventaja del sistema estadounidense es que una opinión disidente puede llevar al autor de la opinión mayoritaria a mejorar el juicio que expresará la Corte. Además, poca gente creería que somos realmente unánimes en los casos importantes. Esto significa, en la práctica, que tenemos que buscar una mayoría de cinco jueces en cada caso que se presente ante la Corte. Conceder es, por tanto, muy importante.
Existen diferentes maneras de encontrar soluciones intermedias. La primera es resolver una cuestión más estrecha y menos importante que la cuestión más amplia de la libertad de expresión y la libertad de religión. Imaginemos un ejemplo hipotético en el que un ministro emite un decreto que es impugnado sobre la base de que está constitucionalmente prohibido. Si el decreto también es incompatible con una ley ordinaria, se podría llegar a un compromiso decidiendo sobre esa base, en lugar de hacerlo sobre la gran cuestión constitucional, donde puede haber grandes divisiones. Deberíamos plantear la cuestión de manera que se decidiera sobre la cuestión más estrecha, pero en la que se reúnen mayores acuerdos, en lugar de hacerlo sobre la cuestión más amplia, en la que suele haber grandes divisiones.
Existen también otras formas de concesión. Uno puede, por ejemplo, decidir unirse a una opinión mayoritaria con la que realmente no está de acuerdo. Se puede escribir una opinión discrepante pero no publicarla, dando así la impresión pública de estar de acuerdo cuando, de hecho, no lo está. Esto se denomina “tragarse la disidencia”. En algunos casos, por tanto, el compromiso no es sobre el fondo sino sobre su publicidad.
¿Cuándo y cómo decidir hacer una concesión? Cada juez lo hace según su conciencia. Pero debe tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, los diferentes destinatarios de su decisión (otros jueces, abogados y el público en general) que están interesados en la posición de la Corte como tribunal, no en las opiniones personales de los jueces. Solo hay una Constitución de los Estados Unidos. No hay una Constitución según la Jueza asociada O’connor o el Juez asociado Scalia o yo mismo. Lo más importante es lo que piensa la Corte, la mayoría. Las opiniones disidentes pueden entonces debilitar la confianza del público en la decisión de la Corte.
Pero, por otro lado, si nunca hay opiniones discrepantes, el público (o, al menos, el público informado), que conoce bien las diferencias de opiniones jurisprudenciales entre los jueces, dudará de la sinceridad de una decisión que claramente no refleja la diversidad de los jueces.
En ambos casos, la confianza en la Corte como intérprete legítimo de la ley se ve amenazada. ¿Dónde encontrar el punto medio? Esto es un asunto de la conciencia de cada uno, sobre la cual no decidiré.
5. Ampliar la perspectiva. Volvamos a esta minoría de casos que implican profundos desacuerdos políticos o sociales que atraviesan toda la sociedad porque se refieren a la moral más que al derecho técnico. ¿Cómo se pueden resolver? Gracias al profesor Tavoillot, he encontrado en Montaigne la mejor metáfora de la labor de los jueces en este tipo de casos. Montaigne compara la educación de los niños con el trabajo de las abejas. Ellos “sacan el jugo de las flores de aquí y allá”, levantan lo que encuentran y lo transformarán “para hacer […] una obra que sea toda suya, que es su propio juicio”. Este juicio (continúa Tavoillot) “hace referencia a la acción” de “hacer algo”, pero no “a los objetivos de la acción, sino a los medios para alcanzarlos”.
El respeto de los estadounidenses por los jueces y la justicia es una cuestión de hábito y costumbre.
STEPHEN BREYER
Esta descripción describe muy bien el trabajo de los jueces en estos casos. Como las abejas, han reunido mucha materia prima procedente del análisis textual, la historia, los precedentes, etcétera, que deben transformar en un juicio. Este juicio no es tanto (o solo en parte) una decisión sobre la justicia de los acontecimientos pasados. Se trata más bien de una instrucción a la ley (y por tanto a las acciones de la justicia) para el futuro.
¿Dónde encontramos los “objetivos” que son como brújulas que deben guiar las deliberaciones y la propia decisión? Se encuentran, creo, en la propia Constitución y en los valores que subyacen a sus disposiciones, el espíritu de la Constitución. La integración racial de Brown v. Board, por ejemplo, no fue simplemente una conclusión lógica de la disposición que instituye “la igualdad de las personas ante la ley”, sino también una reafirmación de un valor sustantivo, de la igualdad como derecho de toda persona y, más aún, de la propia justicia.
Veamos otros ejemplos. A diferencia de lo que sucede en Francia, en Estados Unidos el principio de laicidad no es absoluto. Está recogido en dos disposiciones de la Constitución. La primera prohíbe cualquier infracción de la “libertad de religión” y la segunda prohíbe el “establecimiento” de una religión, es decir, toda ayuda gubernamental a cualquier religión. Estas dos disposiciones no prohíben que el Congreso abra sus sesiones con una plegaria, pero sí prohíben las subvenciones gubernamentales a las escuelas religiosas. Pero, ¿cómo se aplican estas disposiciones constitucionales a los monumentos religiosos (como la instalación de las Tablas de la Ley, es decir, los Diez Mandamientos, por parte del Estado en los terrenos del Capitolio de Texas o en un juzgado de Kentucky)?
Para responder a estas preguntas, me ha parecido útil referirme al objetivo principal de estas disposiciones. En mi opinión, reflejan en parte el gran compromiso inglés del siglo XVII que puso fin a las guerras de religión: “tú practica tu religión (y enséñala a tus hijos) y yo practicaré la mía”. En definitiva, el objetivo es minimizar la posibilidad de conflicto social por la religión. Este principio es esencial en un país con decenas de religiones diferentes. Por lo tanto, para determinar la solución, me referí al espíritu de la Constitución buscando su propósito más profundo.
Tomemos ahora el ejemplo de la libertad de expresión. Desde una perspectiva muy general, esta libertad puede considerarse (al menos) la garantía de una democracia, en la medida en que permite que el público le exprese a los legisladores diferentes pensamientos, ideas, puntos de vista y críticas. Esta idea explica por qué los tribunales deben ser más estrictos ante el deseo de un gobierno de restringir cualquier expresión en el espacio público que ante un caso de regulación económica ordinaria.
Esta referencia a los valores sustantivos acerca las decisiones de la Corte a la Justicia (con J mayúscula). Es así, y no fundamentándose en un incremento de la popularidad entre ciertos grupos o entre la opinión del momento, como la Corte conservará, o incluso aumentará, la confianza del público y, en consecuencia, preservará su autoridad.
Los ejemplos que he dado ilustran el pensamiento previsor de Cicerón. Destacan la influencia del movimiento hacia la justicia.
En el exterior
Por último, ¿qué podríamos hacer puertas para afuera, es decir, a nivel del país, para mantener la confianza en el poder de la Corte? Como dije en respuesta a las preguntas de la presidenta de la Corte Suprema de Ghana, el respeto de los estadounidenses por los jueces y la justicia es una cuestión de hábito y costumbre. Hay algo cierto: este hábito no es espontáneo (¡es quizás lo contrario !), por lo que debemos crear colectivamente el hábito de aceptar la preeminencia del derecho. Esto incluye respetar las decisiones de los tribunales, aunque a uno lo afecten negativamente y aunque los jueces se equivoquen (¿cómo podría ser de otra manera si una decisión tiene 5 votos contra 4, y esta mayoría varía?). Hacer lo contrario implicaría hacer justicia por mano propia. Pero, ¿cómo se le explica a la opinión pública que la aceptación del Estado de Derecho beneficia al pueblo a largo plazo? No a los jueces ni a los abogados: a ellos les interesa y ya están convencidos de ello, pero son los demás, es decir, la mayoría de los estadounidenses, los que deben estar convencidos.
Cada mes, reconozco en los estadounidenses su voluntad de respetar la autoridad de la Corte y la manera en la que esa voluntad contribuye a mantener unida nuestra nación. Sé que somos una nación de casi 330 millones de personas de diferentes razas y religiones, con una multitud de orígenes nacionales y que expresan prácticamente todos los puntos de vista posibles. Veo regularmente a estos grupos tan diversos de personas intentando resolver sus diferencias a través de la ley, en lugar de hacerlo por medios más brutales. Entiendo la esperanza de los fundadores de que la Constitución perdure y se convierta en un tesoro nacional.
¿Qué podemos hacer para mantener este hábito, esta costumbre, este tesoro? Los jueces y los abogados no pueden triunfar solos. Los 329 millones de estadounidenses que no son abogados ni jueces deben comprender la necesidad de mantener este hábito, y deben aceptarlo. Tenemos que explicárselo a nuestros hijos y nietos, y esperar que ellos también comprendan su importancia.
Cuando describo a los estudiantes lo que creo que podemos hacer, señalo tres direcciones generales que podrían tomar nuestros esfuerzos.
La primera, y más obvia, es la educación. Las generaciones futuras deben entender cómo funciona nuestro sistema político. Necesitan saber que son, y serán, parte de él. Deben saber qué es el Estado de Derecho y cómo (desde los tiempos del rey Juan y la Carta Magna) el Estado de Derecho ofrece protección contra la acción gubernamental arbitraria, caprichosa, autocrática o tiránica.
La segunda es la participación en la vida pública de una nación con una población muy diversa, basada en el Estado de Derecho. Existen muchas formas diferentes de participar en la vida pública. Uno puede participar en una escuela o una biblioteca, puede participar en un proyecto de mejora del barrio, puede ayudar a enseñar a leer a los niños, puede trabajar para mejorar los parques y las zonas de juego. Puede votar, hacer campaña, presentarse a las elecciones. Las posibilidades son infinitas.
El tercero es práctico. La Constitución crea métodos para resolver las diferencias a través de la participación, la argumentación y el debate, la libertad de expresión, la libertad de prensa y el compromiso. Sin embargo, los estudiantes y los adultos deben practicar las habilidades de cooperación y concesión para aprenderlas e interiorizarlas.
La educación, la participación y la práctica de la cooperación y la concesión sirven para fomentar la confianza de los ciudadanos en el funcionamiento de nuestras instituciones democráticas. El hombre que mejor expresa esta lección es, como es lógico, Albert Camus en su libro La peste. Al final, explica por qué contó la historia de la peste que asoló Orán, quizá una alegoría de los nazis en Francia. Porque, dice, quiero que la gente sepa cómo reaccionaron estos ciudadanos de Orán, para bien o para mal. Porque quiero que entiendan lo que es un médico: un hombre que, sin teorizar ni discutir, ayuda simple y directamente a los demás. Pero, sobre todo, porque el bacilo de la peste nunca muere. Permanece en los muebles, las habitaciones y los papeles, para emerger un día y enviar sus ratas, para la enseñanza o la desgracia de los hombres, en una ciudad feliz.
Soy optimista sobre el futuro de la Corte. Creo que mantendrá su poder, un poder que mira en dirección de la justicia; pero no puedo estar completamente seguro de ello. Espero que estas historias le hayan convencido de ello. Pero también espero que mis observaciones les hayan convencido de que preservar el poder de la ley es un proyecto importante, que requiere que todos nosotros –jueces, abogados, profesores y ciudadanos– emprendamos juntos. Un proyecto importante y quizás hasta emocionante.