Desde su creación en el año 2000 por el climatólogo y químico Paul Crutzen, el concepto de Antropoceno designa una era en la que el «hombre» (en griego ánthropos) se ha convertido en «una fuerza geológica mayor» capaz de impactar en el ecosistema terrestre, en este caso bajo la forma de lo que el ecólogo Gerardo Ceballos y los biólogos Anne y Paul Ehrlich llamaron en 2015, en un libro que lleva ese título, «la aniquilación de la naturaleza»: nuestra era es, en efecto, la sexta extinción en la evolución de la vida en la Tierra, siendo la última la del final del Cretácico, hace 66 millones de años, que supuso la desaparición de los dinosaurios y el advenimiento de los mamíferos. El concepto de Antropoceno sigue siendo problemático, pero la rapidez con la que se ha impuesto da fe, sin embargo, de la necesidad de poner nombre a la situación crítica en la que se encuentra hoy la humanidad: la crisis ecológica constituye, junto con la llegada de la Inteligencia Artificial, el mayor reto al que ha tenido que hacer frente.
Aunque se trata de un concepto reciente, tiene una larga historia, ya que la conciencia de los efectos devastadores de la actividad humana sobre el medio ambiente se remonta a los inicios de la era industrial: ya en 1821, Charles Fourier escribió un texto titulado Détérioration matérielle de la planète en el que constataba la «decadencia de la salud del planeta» causada por la industrialización; Karl Marx, en El Capital de 1867, concluía a partir de su análisis del maquinismo que el modo de producción capitalista «trastorna el metabolismo entre el hombre y la tierra y, por tanto, la eterna condición natural de una fertilidad duradera del suelo», Auguste Blanqui, en L’Usure de 1869, deploraba que «desde hace casi cuatro siglos, nuestra detestable raza destruye sin piedad todo lo que encuentra, hombres, animales, plantas, minerales. La ballena está a punto de extinguirse, aniquilada por una persecución ciega. Los bosques de quinas caen uno tras otro. El hacha tala, nadie reforesta. Poco importa que el futuro tenga fiebre”: la crisis contemporánea es esa fiebre que predijo Blanqui. «¿Cuidamos los tesoros acumulados por la naturaleza, tesoros que no son inagotables y que no se reproducirán? El presente saquea y destruye al azar, para sus necesidades o sus caprichos», proseguía Blanqui en Le Communisme avenir de la société: la destrucción del medio ambiente fue así constatada por primera vez por los críticos de la civilización industrial, y su análisis se inscribía entonces en el pensamiento económico y social, es decir, en las ciencias humanas que se desarrollaban al mismo tiempo.
La crisis ecológica contemporánea no es comparable a las del pasado: no se trata de una catástrofe natural, similar a una erupción volcánica o a la caída de un asteroide, sino de un proceso de origen humano. De ahí la dificultad de aceptar el concepto de Antropoceno, que parece sistematizar la misantropía; aquí debemos recordar más que nunca el principio que Spinoza fijó para la investigación filosófica: «Non ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere – ni reír, ni llorar, ni odiar, sino comprender». En otras palabras, ni misantropía ni filantropía, sino antropología; el pensamiento del Antropoceno requiere una nueva mirada a la cuestión antropológica, en un intento de comprender qué es este antropoide con tanto poder aniquilador.
La originalidad del concepto de Antropoceno reside en que no es una ciencia humana, sino geológica, ya que pretende designar el periodo que sigue al Holoceno.
JEAN VIOULAC
Sin embargo, la originalidad del concepto de Antropoceno reside en que no es una ciencia humana, sino geológica, ya que pretende designar el periodo que sigue al Holoceno. La geología es en sí misma una ciencia de la era industrial, elaborada por Charles Lyell en 1830 en los Principios de Geología, donde propuso los nombres de Eoceno, Mioceno y Plioceno para designar la era terciaria y, por el método estratigráfico, reveló los cientos de millones de años de la Tierra cuando la cronología bíblica le daba menos de seis mil años: una revolución tan considerable como la copernicana, susceptible de provocar el mismo temor (el de Pascal), y que impuso la búsqueda de los orígenes de la humanidad en lo que Buffon, en el siglo XVIII, había llamado «el oscuro abismo del tiempo». Fue en ese marco geológico, basado en los principios de la estratigrafía, donde Darwin pudo concebir el evolucionismo: era necesario haber roto con la cronología bíblica para admitir la existencia de hombres «preadamitas» (anteriores a Adán), y con el creacionismo para mostrar la aparición del hombre en el curso del tiempo, en la inmanencia de la naturaleza y de sus leyes, elaborando así una antropología naturalista.
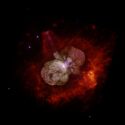
Antropología y metafísica
El Antropoceno conduce entonces a una radicalización de esta arqueoantropología, para concebir la humanidad no sólo como un momento de la evolución de la vida, sino como una fuerza física, del mismo modo que el vulcanismo, los ciclos oceánicos o la tectónica de placas, cuyo lugar en el complejo de fuerzas que definen el sistema terrestre y su efecto sobre él debe ser estudiado. La antropología del Antropoceno se caracteriza así por una especie de geologización de la humanidad, que la sitúa no sólo en la escala del tiempo geológico, sino también en el sistema de fuerzas geofísicas, lo que ha llevado a circunscribirla en el concepto de antropósfera, cuyos efectos sobre la biósfera, la hidrósfera, la atmósfera e incluso la litósfera pueden ser observados y medidos, lo que tiende entonces a demostrar -esta vez contra Spinoza- que el hombre es un imperio dentro de un imperio, que su poder es imperialista.
El concepto de antropósfera es, pues, aquel por el que la propia geología es relevada por una antropología, y muestra también que no es posible permanecer en el nivel de una antropología positivista y naturalista, que pretendería concebir al hombre a partir de las leyes y normas que regulan el orden de los fenómenos: de lo que se trata aquí es precisamente de comprender un desorden, una perturbación; de concebir al hombre, no como un fenómeno natural, sino como un fenómeno anormal en relación con las leyes de la naturaleza, de definirlo como una fuente de desorden y, por último, de pensarlo como un principio de anarquía. Claude Lévi-Strauss lo reconoció en Tristes trópicos: recordó que la termodinámica había establecido la entropía como principio de desagregración, concibió al hombre como un factor de desorden en la naturaleza y concluyó que, «más que antropología, deberíamos escribir ‘entropología’ como nombre de una disciplina dedicada a estudiar el proceso de desintegración en sus manifestaciones más elevadas».
La antropología del Antropoceno se caracteriza así por una especie de geologización de la humanidad, que la sitúa no sólo en la escala del tiempo geológico, sino también en el sistema de fuerzas geofísicas.
JEAN VIOULAC
A partir de entonces, la referencia de la antropología ya no fue Darwin, sino Nietzsche. Siguiendo el principio metodológico que obliga a todos los filósofos, Nietzsche asume los logros de las ciencias de su tiempo y concibe al hombre como el resultado de un proceso de surgimiento a partir de la inmanencia natural, pero no para ver en él el cumplimiento de las leyes de la naturaleza, el ser supremamente evolucionado en el que la naturaleza realizaría sus más altas potencialidades, sino, por el contrario, una desviación, una anomalía, un accidente: «El hombre es el animal que aún no se ha fijado», el que ha escapado a la lógica de la especiación, que no se ha integrado armoniosamente en la naturaleza encontrando su biotopo o su nicho ecológico, sino que desde el principio se ha vuelto contra ella. “El hombre es el animal desanimalizado”, el animal que utiliza todo su ingenio y crueldad para matar al animal que hay en él: la etnología ha documentado ampliamente desde entonces la extraordinaria diversidad de mutilaciones, escarificaciones, extirpaciones, prohibiciones, tabúes, ritos, costumbres… mediante los cuales los hombres ponen a distancia, criminalizan y eliminan su propia naturaleza. A continuación, Freud desarrolló minuciosamente el análisis nietzscheano mostrando que el psiquismo humano se define por la represión de la libido y de las pulsiones, es decir, por la negación de la naturaleza en sí misma: para destacar después que esa represión es poderosamente productiva, en la medida en que produce, por sublimación, los contenidos fantasmáticos que constituyen la sustancia de la vida psíquica. Freud puso así de relieve una dialéctica de hominización en la que la represión impone la sublimación, sublimación que produce los ideales de la cultura, que son introyectados e interiorizados como superyó e imponen nuevas represiones, que a su vez producen nuevas sublimaciones. Así, el hombre huye de la naturaleza para refugiarse en su propia producción fantasmática: la etnología lo confirma, mostrando que, contrariamente a la hipótesis del «estado de naturaleza» de los siglos XVII y XVIII, los pueblos llamados primitivos no viven en absoluto en la naturaleza, no tienen estrictamente ninguna relación con ella, sino que, por el contrario, están permanentemente instalados en una supernaturaleza, la del fantasma colectivo que es el Mito.

Por tanto, el hombre ya no puede definirse por una esencia estable, como una especie fija -fijismo, que es una de las consecuencias del creacionismo-, sino que debe concebirse por esa dinámica que lo empuja a ir más allá (en griego meta) de la naturaleza (en griego physis). El hombre es a este respecto el animal metafísico: un ser de naturaleza que se define enteramente por su tendencia a ir más allá de la naturaleza, a superarla, a huir de ella para refugiarse en una supernaturaleza. Precisamente porque el hombre es de origen animal, debe definirse por esa dinámica metafísica: si no fuera metafísico, seguiría siendo un animal. La propia Historia debe concebirse entonces como una metafísica real, un proceso práctico y concreto por el que los hombres de carne y hueso llevan a cabo un proceso de antropización de la naturaleza que es su desnaturalización y su superación. La antropología que requiere el Antropoceno es, por tanto, metafísica, no porque pretenda que el hombre pertenece por derecho a un orden trascendente de la realidad, sino porque constata que el hombre dedica de hecho todos sus esfuerzos a escapar del orden inmanente de la naturaleza y produce un orden de la realidad que lo trasciende.
La antropología que requiere el Antropoceno es, por tanto, metafísica, no porque pretenda que el hombre pertenece por derecho a un orden trascendente de la realidad, sino porque constata que el hombre dedica de hecho todos sus esfuerzos a escapar del orden inmanente de la naturaleza y produce un orden de la realidad que lo trasciende.
JEAN VIOULAC
Metafísica y epistemología
Pensar al hombre hoy es pensarlo desde esa antinaturaleza, es decir, en su esencia metafísica. Desde este punto de vista, la metafísica, como doctrina filosófica, es la expresión, la explicitación y la sistematización de la esencia antropológica, a la que Platón dio su forma acabada al reivindicar el rechazo del cuerpo, del mundo y de la vida, y la aspiración a alcanzar un más allá «ajeno a la infección de la carne humana, de los colores y de todos los demás disparates mortales», según la expresión del Banquete: la metafísica es nihilismo, pero ese nihilismo no es nada, expresa una negatividad inherente al ser humano.
La originalidad de la metafísica platónica no es, sin embargo, que pretenda huir de la naturaleza en busca de una supernaturaleza, ya que ésta es una característica de todos los Mitos: su rasgo distintivo es racionalizar esta supernaturaleza y redefinirla a través de la idealidad. La teoría metafísica se basa de hecho en una física, es decir, una ciencia de la naturaleza, que rompe con la relación intuitiva y carnal con el mundo circundante en favor de idealidades puras, las de las matemáticas y la geometría, y constituye así un entorno inteligible, accesible sólo al intelecto. Por tanto, no hay que oponer sumariamente ciencia y metafísica: la metafísica es un deseo de huir de la realidad hacia lo ideal, y esa huida se realiza mediante el conocimiento científico, que es la reducción de toda realidad a un ideal. Tal proyecto se ha completado: desde Galileo, la ciencia no ha dejado de matematizarse, formalizarse e idealizarse, lo que la ha llevado a redescubrir el dualismo platónico entre el mundo circundante que experimentamos a través de nuestros cuerpos vivos, y el mundo formalizado por la astrofísica y la mecánica cuántica en espacios matemáticos vectoriales no intuitivos.
Pensar al hombre hoy es pensarlo desde esa antinaturaleza, es decir, en su esencia metafísica.
JEAN VIOULAC
La culminación moderna de dicho proyecto ha dado lugar a un auge deslumbrante y sin precedentes del conocimiento científico, que hoy proporciona un conocimiento preciso y verificado de la totalidad de la realidad, y ha permitido en particular el desarrollo de la geología, la meteorología, la climatología, la biología, etc., ciencias que han permitido tomar conciencia del acontecimiento en curso y del papel que el hombre desempeña en él: si el concepto de Antropoceno designa una época geológica, es también la manifestación de una época gnoseológica, es decir, de un cierto estado del conocimiento de que dispone la humanidad, que es también -a través de la paleoantropología, la etnología, la historia, etc.- un cierto estado de su propia conciencia. El Antropoceno es también un acontecimiento epistemológico que concierne a la situación epistémica de la humanidad contemporánea: el «hombre» del Antropoceno es el que se define a sí mismo a través de ese conocimiento.

Antropoceno y Nooceno
No es el «hombre» en general el responsable de la crisis ecológica actual: hay que decir que los pueblos inuit de Nunavik, los yanomami de la Amazonia y los amungme de Papúa no son culpables, como tampoco lo son los tibetanos ni los malgaches. El Antropoceno es la consecuencia de un acontecimiento histórico concreto y localizado: la Revolución Industrial, desencadenada a finales del siglo XVIII en Europa Occidental, es decir, en la Europa de la Ilustración, de la revolución galileana y del progreso científico. El hombre se convierte en una fuerza geológica en y a través del régimen de verdad, o régimen ontológico, definido por la cientificidad occidental: primero desde un punto de vista teórico, ya que esas ciencias entienden a la humanidad como un elemento del sistema terrestre y a escala del tiempo geológico, pero también y sobre todo a nivel práctico, ya que, desde la Revolución Industrial, la humanidad utiliza el carbón, el gas, el petróleo, la electricidad y después la fisión nuclear para desplegar su actividad. Sólo esta hibridación de la humanidad con los poderes telúricos de la naturaleza puede explicar un impacto sobre el sistema terrestre desproporcionado con respecto a su realidad física: para darnos una idea, si todos los seres humanos estuvieran situados unos junto a otros, con un metro cuadrado para cada uno, toda la humanidad ocuparía hoy la superficie de Córcega, mientras que todo el resto de la superficie terrestre estaría vacía de humanos. «El hombre» se convierte en una fuerza geológica mediante la apropiación e instrumentalización de los poderes ocultos en las profundidades de la tierra, lo que es posible gracias al desarrollo de las ciencias que permiten detener las fuerzas fundamentales de la naturaleza, culminando en la física nuclear donde se establece la convertibilidad de la materia en energía. Por lo tanto, no es como simple antropoide como el «hombre» tiene hoy tal impacto en el sistema terrestre, ya que la ciencia contemporánea demuestra que en ese aspecto es casi indistinguible del chimpancé -y es por ello que la antropología del Antropoceno no puede seguir siendo puramente naturalista-, sino como ser humano que se caracteriza por ese tipo de conocimiento, es decir -según la antropología metafísica elaborada por los griegos- como un zoon logon ekhon, “animal dotado de razón”.
Los pueblos inuit de Nunavik, los yanomami de la Amazonia y los amungme de Papúa no son culpables, como tampoco lo son los tibetanos ni los malgaches. El Antropoceno es la consecuencia de un acontecimiento histórico concreto y localizado: la Revolución Industrial, desencadenada a finales del siglo XVIII en Europa Occidental, es decir, en la Europa de la Ilustración, de la revolución galileana y del progreso científico.
JEAN VIOULAC
El mineralogista y químico Vladimir Vernadsky fue uno de los fundadores de la biogeoquímica; estableció el concepto de biósfera en su libro de 1929 del mismo título y contribuyó así a fundar la ecología científica; en su libro de 1924, Geoquímica, señaló que «una nueva fuerza geológica ha aparecido ciertamente en la superficie de la tierra con el hombre»: en ese sentido, fue el primer científico que concibió el Antropoceno. Sin embargo, enseguida subrayó que la humanidad en su conjunto era una masa insignificante en el sistema terrestre, que su fuerza no procedía de su cuerpo sino de su mente: lo que lo llevó a reconocer la especificidad de «nuestra época geológica», a caracterizarla por «la acción de la conciencia de la mente colectiva de la humanidad sobre los procesos geoquímicos» y, por último, a definirla como una «época psicozoica, una época de la Razón». El poder que hoy alcanza la hegemonía mundial no es, pues, tanto el «hombre» como la «razón» o la «mente» de la que es portador, vector o agente, lo que llevó a Vernadski a añadir la noósfera (del griego noos, inteligencia, mente, pensamiento) al sistema terrestre: así concluía en un artículo publicado en 1943 que «la noósfera es un nuevo fenómeno geológico en nuestro planeta. En ella, por primera vez, el hombre se convierte en una fuerza geológica a gran escala».
El Antropoceno es, pues, en verdad Nooceno, y por eso es un acontecimiento metafísico: la entidad que se hace poderosa y dominantemente hegemónica no es otra que el universo noético, el lugar inteligible en el que Platón quiso huir de la naturaleza, y con el que pretendía dominar toda la naturaleza para someterla a la idea. La metafísica platónica es, de hecho, el proyecto de una desnaturalización real y de una racionalización real de la humanidad, un proyecto político que pasa por el estado totalitario de La República y de las Leyes, donde es la lógica de la idea -la ideología- la que se convierte en el único principio de mando: en La Política, sin embargo, Platón subraya que la mediación del Estado, la constitución y la ley es el último recurso, y que el ideal es aquel en el que «el piloto (kubernetes) del universo» gobierna inmediatamente a las «marionetas» que son los hombres, mediante «el mando sagrado, el cálculo»; el ideal platónico es el de la soberanía directa y total del «espíritu gobernante» (kubernetikos noos).

Ahora bien, nuestra época no sólo se caracteriza por el triunfo de una ciencia plenamente matematizada y formalizada, sino también por el advenimiento de la informática y el establecimiento, a la velocidad del rayo, de una extensa red planetaria que ha redefinido las sociedades y establecido un nuevo espacio-tiempo, el ciberespacio, que ya no guarda relación alguna con el espacio-tiempo natural en el que viven y se encuentran los cuerpos. La noósfera no se ha quedado en un mero concepto, es una superestructura real que duplica de hecho el mundo vivido con un más allá ideal hacia el que todo el mundo se ve constantemente tentado a huir, constituye un universo digital definido por el poder de mando del cálculo, que pone en práctica de forma efectiva la reducción de la totalidad de la realidad a cantidades de información y determina la realidad material a través de esas entidades formales. Norbert Wiener, matemático que contribuyó al advenimiento de la informática, anticipó la magnitud de sus efectos políticos y sociales; comprendió desde el principio que la lógica formal iba a convertirse en un principio universal de gobierno (kubernesis) y a finales de los años cuarenta propuso el concepto de cibernética para designarlo: el Nooceno es la era cibernética, el advenimiento de la «mente gobernante» platónica (kubernetikos noos) como poder hegemónico soberano.
Nuestra época no sólo se caracteriza por el triunfo de una ciencia plenamente matematizada y formalizada, sino también por el advenimiento de la informática y el establecimiento, a la velocidad del rayo, de una extensa red planetaria que ha redefinido las sociedades y establecido un nuevo espacio-tiempo, el ciberespacio, que ya no guarda relación alguna con el espacio-tiempo natural en el que viven y se encuentran los cuerpos.
jean vioulac
Independientemente de sus fuentes de energía -energía fósil productora de CO2 o energía no contaminante-, tal dispositivo aniquila al mundo concreto en beneficio de un universo abstracto, disuelve toda la realidad en su avatar digital, es una desnaturalización total y reduce al hombre al rango de cibernántropo, un antropoide que ha delegado todas sus capacidades intelectuales en la máquina, constantemente asistido por sus funciones y dependiente de su funcionamiento. Por lo tanto, es un completo malentendido concebir nuestra época como el «reinado del hombre», según la expresión de Bacon en el Novum Organon, como aquel en el que éste se convierte en «amo y poseedor de la naturaleza», según la expresión de Descartes en el Discurso del Método: el momento en que el hombre se convierte en amo y poseedor de la naturaleza es la revolución neolítica, cuando domesticó plantas y animales; el reinado del hombre fue la historia, donde la humanización de la naturaleza salvaje crea paisajes que hoy podemos contemplar como obras de arte. La antigua Roma sigue siendo un ejemplo eminente de ese reinado, del que los propios romanos eran perfectamente conscientes: «El hombre domina por completo los dones de la tierra», escribió Cicerón en La naturaleza de los dioses, «aprovechamos las llanuras y las montañas, los ríos son nuestros, al igual que los lagos; sembramos cereales, plantamos árboles, fecundamos la tierra mediante el riego; retenemos los cursos de agua, los enderezamos, los desviamos. Con nuestras manos intentamos producir en la naturaleza una segunda naturaleza”. Por el contrario, nuestra época es aquella en la que la relación con la naturaleza ya no pasa por la mano, sino por la «mente colectiva» -la única capaz de apropiarse de sus poderes telúricos-, es aquella en la que el hombre pierde el control sobre procesos que se emancipan de todo control, y a los que él mismo está sometido: nuestra era no es ciertamente aquella en la que el hombre es amo y poseedor de la naturaleza, es aquella en la que el hombre es desposeído de toda naturaleza y esclavizado a la lógica digital del dispositivo digital, es decir, de un dispositivo metafísico que instaura el Nooceno.
Nooceno y Capitaloceno
Si el Antropoceno es Nooceno, entonces requiere no sólo una antropología, sino una noología, que intente determinar qué es esa entidad, el nous, «la mente» o «el intelecto»: pero una noología reelaborada en el marco de la revolución epistemológica contemporánea, que explique su génesis en la inmanencia natural al tiempo que constata que su poder efectivo es el de la aniquilación, principios que conviene recordar para ahorrarnos las tonterías new age a la Teilhard de Chardin, que recuperó inmediatamente el concepto de noósfera.
La mente es el resultado de un proceso de espiritualización, el producto de la sublimación por parte de un ser natural caracterizado por la negación de la naturaleza en su interior. De ahí la cuestión de cómo puede surgir tal negatividad dentro de la positividad natural y permanecer en ella. A través de la muerte, que es precisamente la negatividad inmanente a la vida: el hombre es mortal, no simplemente porque muere y perece, un destino común a todos los seres vivos, sino porque se define por la presencia de la muerte en su interior. En efecto, el hombre es un ser histórico y no simplemente natural, en la medida en que no se define por la herencia, sino por el legado, es decir, la memoria de las generaciones que han pasado y, por tanto, la presencia en él del espíritu de los muertos. Toda antropología implica una tanatología (griego ho thanatos, muerte), la genealogía de la mente descubre el duelo como una productividad psíquica originaria, una interiorización idealizadora del difunto que vuelve así a atormentar al superviviente: el hombre es el viviente que reprime la vida en su interior para dar pleno lugar al espíritu de los muertos, y excava así en su interior el espacio críptico de una psique definida por el miedo. Hegel, en la Ciencia de la Lógica, escribió que «la muerte de la vida es la salida a la luz del espíritu», y Marx sacó la conclusión necesaria: el espíritu es un espectro, toda comunidad es asediada por la tradición de las generaciones muertas.
El hombre es mortal, no simplemente porque muere y perece, un destino común a todos los seres vivos, sino porque se define por la presencia de la muerte en su interior.
jean vioulac
Pero de lo que se trata aquí es de pensar el origen de la «mente» que permite apropiarse de las fuerzas geológicas, es decir, el Intelecto (nous) que los griegos oponían a la naturaleza (physis), una configuración metafísica caracterizada por su racionalización, que la determina a través de la lógica formal y la abstracción de la idealidad numérica: se trata, pues, de identificar el surgimiento de un verdadero principio de digitalización formal. El rasgo distintivo de las polis griegas es que se organizaron en torno al espacio comercial del ágora -y no del santuario, como en Asia Menor- y que introdujeron el dinero en sus intercambios. El intercambio económico impone la reducción de todas las cualidades particulares y concretas de los bienes materiales intercambiados para dejar únicamente una cantidad universal, abstracta y formal, a saber, su valor de cambio, y, al mismo tiempo, genera un patrón de medida que permite determinar ese valor mediante una cantidad numérica. El intercambio da lugar así a un equivalente universal, que reduce la multiplicidad de las cosas particulares a una fracción numérica de la misma unidad abstracta, y postula el Uno numérico como principio único de esa multiplicidad concreta. El dinero es entonces la reificación del equivalente universal, cuya función de medida institucionaliza; es el principio de la abstracción real que, en la inmanencia de las prácticas, impone la reducción de todo a una idealidad numérica: el propio Platón lo reconoció y, en Las Leyes, hace del comerciante un «benefactor, que, si bien todos estos bienes son por esencia sin medida y sin proporción, uniformiza su esencia proporcionándolos. Es el poder del dinero el que consigue eso”. Los ciudadanos griegos eran asalariados (a través de la mistoforia instituida por Pericles), los hombres mismos podían ser reducidos a una cantidad de valor (a través de la esclavitud): las sociedades griegas estaban así verdaderamente sometidas al Uno que la metafísica platónica establecía como piedra angular de su edificio.
Pero el dinero no es sólo un patrón de medida, es también y sobre todo un depósito de valor, que lo reifica y permite acumularlo. El valor no es puramente formal, tiene un contenido sustancial, un logro decisivo del análisis marxista. Marx destaca la abstracción real inmanente al intercambio, que reduce las cosas concretas a una cantidad abstracta -«esta reducción parece una abstracción, pero es una abstracción que se realiza todos los días en el proceso de producción», precisa en la Contribución de 1859-, pero sobre todo para identificar el contenido que así se abstrae. Lo que tienen en común todas las cosas comerciadas es que son productos del trabajo humano: un producto vale el valor añadido a una materia prima por un trabajador, el contenido de todo valor es el trabajo. La reducción a la cantidad universal abstracta del valor de cambio es, por tanto, una reducción al trabajo universal abstracto, trabajo reducido a su esencia pura, es decir, a su estatus de poder, en el doble sentido de la palabra poder: fuerza y potencialidad. El dinero es entonces la petrificación y acumulación de una cantidad de trabajo abstracto, se caracteriza por la autonomización del trabajo en relación al trabajador, al que sobrevive: el dinero materializa el trabajo muerto. El dinero, como decía Hegel en sus manuscritos de Jena, es «la vida misma en movimiento de lo muerto», y las investigaciones etnológicas más recientes demuestran que las formas protomonetarias más arcaicas tenían una función mágica de apropiación y transmisión de la sustancia de los muertos; el dinero tiene así un vínculo esencial con el legado, con la deuda, racionaliza el duelo, al que somete a medida y cálculo.

Pero la Revolución Industrial se basa en una inversión pura y simple del estatuto del dinero, que, de medio de cambio, se convierte en principio y fin de la producción: la Revolución Industrial es la consecuencia de la revolución capitalista. El capitalismo existe cuando una cantidad de valor, autonomizada en dinero, se invierte en la compra de mercancías, con el fin de aumentar su cantidad inicial: el capital, como realización fundamental de Marx, es la «autovalorización del valor».
La Revolución Industrial es la puesta en marcha de la infraestructura técnica necesaria para la autovalorización: es decir, la automatización, en un maquinismo basado en la emancipación de los procesos de la mano humana.
JEAN VIOULAC
El único sujeto del proceso es el valor, y es precisamente cuando el valor se convierte en sujeto, e incluso en «sujeto autómata» como señala Marx, cuando es capital. La Revolución Industrial es la puesta en marcha de la infraestructura técnica necesaria para la autovalorización: es decir, la automatización, en un maquinismo basado en la emancipación de los procesos de la mano humana. El hombre ya no es el operario, es simplemente el sirviente de una máquina; esta desposesión y alienación afecta no sólo a sus habilidades manuales, sino también a sus capacidades intelectuales: «El proceso de producción se determina ya no como subsumido bajo la habilidad inmediata del trabajador, sino como la aplicación tecnológica de la ciencia. Dar a la producción un carácter científico es, pues, la tendencia del capital», señalaba Marx en 1857. A diferencia del artesano, el obrero ya no realiza una idea en su cabeza, sino que contribuye a la realización de un saber objetivo -el de las ciencias modernas: física, mecánica, química, informática- integrado en la máquina, un saber universal y abstracto que constituye la lógica interna y la unidad sistemática de esa máquina: así, señala Marx, «el trabajo aparece al servicio de una voluntad y una inteligencia ajenas, dirigido por esa inteligencia, teniendo su unidad animadora fuera de sí mismo, del mismo modo que en su unidad material aparece subordinado a la unidad objetiva de la maquinaria, del capital fijo, que, como monstruo animado, objetiva el pensamiento científico». La ciencia contemporánea conquista así el estatuto de sujeto en sí misma, se convierte en el «alma» de la maquinaria que adquiere así una apariencia de vida, y cuya monstruosidad Marx subraya constantemente. Lejos de ser el reino del hombre, nuestra época es la del ente monstruoso, es el reino de lo inhumano; el pensador decisivo no es Descartes, sino Hobbes, que concibió el advenimiento de un nuevo poder surgido de la alienación de todos los hombres, el Estado, al que llamó Leviatán: Marx hace lo mismo y habla del «Moloch» del capital. «El conocimiento se ha convertido en una fuerza productiva inmediata y, en consecuencia, las condiciones del proceso vital de la sociedad han quedado bajo el control del intelecto general«, concluye Marx: el capitalismo es, pues, el advenimiento de la «mente gobernante» platónica (kubernetikos noos), es cibernético -donde comprendemos, no sin temor, que el advenimiento de la Inteligencia Artificial no es un epifenómeno, sino una marejada que define el Nooceno.
Molismoceno y Tanatoceno
Vernadski fue el primero en medir el impacto geológico de la humanidad, en precisar que su impacto era el de la «mente colectiva de la humanidad», y propuso el concepto de noósfera para designarlo; sin embargo, enseguida vio el problema que quedaba sin resolver: «El pensamiento no es una forma de energía. ¿Cómo puede cambiar el proceso material? Esta cuestión aún no se ha resuelto”. Marx había resuelto la cuestión, al descubrir en el capital la lógica misma de la subordinación de la fuerza de trabajo a la idealidad formal que le da un poder del que carece. La génesis moderna del capitalismo es la masificación de la fuerza de trabajo que, a través del éxodo rural, reúne masas de trabajadores, la abstracción de esa fuerza que, a través del trabajo asalariado, la reduce a una cantidad de potencia indiferenciada, y la alienación de esa fuerza que la pone al servicio de un dispositivo objetivo cuya unidad es la del «Intelecto General», constituido a su vez por la abstracción, la formalización y la objetivación del pensamiento.
Las desigualdades sociales y las relaciones de explotación son evidentes y obscenas: son tan antiguas como la historia misma, su nivel actual es comparable al del Imperio Romano.
jean vioulac
El Nooceno es Capitaloceno, y Marx -porque heredó toda la historia de la metafísica, que se propuso desmitificar- es quien hace posible pensarlo: de ahí la urgencia de liberar su pensamiento de la ganga ideológica del marxismo, que lo ha reducido a la mínima expresión, es decir, a un sociologismo estrecho que sólo ha entendido el capitalismo en términos de relaciones de clase. Las desigualdades sociales y las relaciones de explotación son evidentes y obscenas: son tan antiguas como la historia misma, su nivel actual es comparable al del Imperio Romano. El problema del capitalismo no es el de la apropiación privada por parte de la burguesía del valor producido por los trabajadores: si el burgués se apropiara de ese valor para su uso personal, no sería capitalista, sólo sería rico; sólo se convierte en capitalista si reinyecta continuamente ese valor en la circulación para alimentar el perpetuum mobile de la autovalorización y se define precisamente por esa función. Marx precisa en cada página que el capitalista no es más que el «funcionario» del capital, y lo repite en 1880 cuando descubre, para su consternación, en el Tratado de Economía de Adolph Wagner, la insuficiencia de las tesis que se le atribuyen, y en particular aquella según la cual los capitalistas «roban» a los obreros: recuerda entonces que «la ganancia del capital no es un robo a expensas del obrero. Al contrario, es el funcionario necesario de la producción capitalista». La aportación decisiva del bolchevismo al marxismo consiste, además, en haber demostrado, por vía experimental, que la eliminación de la clase dominante no cambiaba nada, pues sus funciones de dirección eran inmediatamente asumidas por otros funcionarios, en este caso comisarios políticos, que no hacían sino desatar el potencial de destrucción inherente al funcionamiento del aparato de producción. Lejos de basar el capitalismo en una relación social, Marx muestra, por el contrario, que las relaciones sociales se basan en los modos de producción: no son los capitalistas los que establecen el capitalismo, es el capitalismo el que produce capitalistas, del mismo modo que produce la masa consumista necesaria para drenar la superproducción de sus mercancías. Es la oferta la que crea la demanda, y la transición deseable, tal como la desea aquí Christophe Bouton, del Homo consumens al Homo continens sólo puede producirse a un costo menor si se supera el capitalismo.
El modo de producción redefine completamente el campo social a través de las funciones que exige su funcionamiento, y tal funcionamiento es el de la autovalorización, es decir, el aumento de la cantidad de valor, y esa cantidad siempre puede aumentar: por eso el capitalismo se desarrolla en una espiral que aumenta continuamente la velocidad de su rotación, la extensión de su dominio y la cantidad de valor producido. Abre así una era de crecimiento ilimitado, que sus funcionarios celebran y reclaman: pero ese crecimiento es el de la cantidad de valor, es decir, el de una entidad numérica abstracta, que agranda constantemente la burbuja especulativa de lo que Marx llamó «capital ficticio», basado en el valor ficticio del dinero crediticio. El capitalismo no tiene como objetivo la producción de riquezas concretas y reales: éstas sólo son medios temporales, cuya obsolescencia está programada, para aumentar la cantidad de valor; su destino es el de los residuos. Ya se han producido 5 mil millones de toneladas de plástico que contaminan la tierra y los océanos, y la totalidad de plásticos, concreto, metales, residuos de hidrocarburos, compuestos químicos, resultantes de la actividad humana, supera hoy la totalidad de la biomasa terrestre (organismos vivos, plantas, animales, hongos, microbios, etc.): la Antroposfera es Molismósfera (del griego molysmos, suciedad), el Capitaloceno es Molismoceno, o era de la basura.

El capitalismo no es un dispositivo de producción, es un dispositivo de destrucción, que consume toda la realidad para eliminar la entidad abstracta del valor: la cuestión no es la redistribución del valor, el problema es la producción de ese valor, porque la producción es combustión. Marx hace sistemáticamente la analogía con la alquimia, forma de misticismo contemporánea de la génesis del capitalismo en Europa, que pretendía transmutar la materia en espíritu: el sistema de producción capitalista es ese gigantesco crisol que sumerge toda la realidad en la retorta del mercado para extraer el «sublimado» del valor puro; al industrializarlo, completa la dialéctica de la sublimación en la que Freud veía la lógica misma de la antropización.
La Antroposfera es Molismósfera (del griego molysmos, suciedad), el Capitaloceno es Molismoceno, o era de la basura.
jean vioulac
El fermento de la sublimación es la interiorización de la muerte, el espíritu es espectral, la idealidad pura que conquista la omnipotencia no es otra cosa que el residuo autonomizado del trabajo muerto: Marx precisa que el capital produce la «objetividad espectral» del valor, define la revolución capitalista por «la inversión, la perversión misma de la relación del trabajo muerto con el trabajo vivo» y concluye que su alquimia es un vampirismo: «El capital es el trabajo muerto, que sólo cobra vida chupando como un vampiro del trabajo vivo, y que está tanto más vivo cuanto más lo chupa»; la red cibernética contemporánea, al imponer el equipamiento de cada persona por un dispositivo de conexión móvil, ha conseguido universalizar el parasitismo de toda actividad humana, y ya no sólo del trabajo, por este medio espectral que ahora vive su propia vida. La historia siempre se ha definido por el asedio, la religión y el patriotismo han institucionalizado la sumisión y el sacrificio de los vivos al espectro de los muertos: pero el dispositivo capitalista ya no se limita a imponer la renuncia de la potencia vital a sí mismo, sino que sistematiza e industrializa la transferencia masiva de esa potencia a la objetividad muerta del valor, que de este modo cobra vida: «Al incorporar la fuerza de trabajo viva a la objetividad muerta», escribe Marx en El Capital, «el capitalista transforma el valor, es decir, el trabajo pasado, objetivado, muerto, en capital, es decir, en valor que se valoriza a sí mismo, un monstruo animado que se pone a trabajar como si tuviera el diablo en el cuerpo». Así, el valor puede desatar todo su poder tanatocrático: el Capitaloceno es Tanatoceno.
El hombre es mortal: nuestra era no es tanto el reinado del hombre como el reinado de la muerte que lo define. La antropología del Antropoceno alcanza así, en última instancia, el nivel metapsicológico que llevó a Freud, en Más allá del principio del placer en 1920, a introducir en el corazón del aparato psíquico la pulsión de muerte, entendida como la tendencia fundamental de la vida a volver «a un estado antiguo, un estado de partida que la vida abandonó una vez y al que tiende a volver por todos los rodeos de la evolución», una pulsión inconfesable de «regresar al estado inorgánico», es decir, la nostalgia de las edades geológicas y el deseo de mineralización. El Tanatoceno es el desencadenamiento ilimitado de la pulsión de muerte, que Freud, contemporáneo de la Primera Guerra Mundial y del totalitarismo, había previsto: Malestar en la cultura en 1930 concluye afirmando que «la cuestión decisiva para el destino de la especie humana» era saber si era posible dominar «la pulsión humana de autoaniquilación». Freud señalaba entonces que «al respecto, la época actual quizá merezca un interés especial»: como quiera que la llamemos, nuestra época no carece de interés.


