Subscriba nuestra Newsletter para recibir nuestras noticias actualizadas
Este domingo, 25 de septiembre, se celebran elecciones políticas en Italia. Según las encuestas, es muy probable que la coalición de centro-derecha gane las elecciones. Los tres principales partidos implicados son Forza Italia, liderado por Silvio Berlusconi (quien, en el Parlamento Europeo, pertenece al Partido Popular [PPE]), la Lega, cuyo secretario federal es Matteo Salvini y que, en Estrasburgo, está inscrita en el grupo «populista» Identidad y Democracia, y Fratelli d’Italia, partido liderado por Giorgia Meloni, que se ha unido a los Conservadores y Reformistas. También según las encuestas, Fratelli d’Italia podría tener más peso que sus dos aliados juntos. Mientras Meloni insiste en el perfil ideológico conservador de su propio partido, si las elecciones se desarrollan como muchos observadores esperan, uno de los países más poblados de la Unión Europea, protagonista desde el inicio del proceso de integración continental, se toparía con un gobierno de tracción conservadora.
En este texto, se entrelazan tres reflexiones; se explorará cada una de ellas en una sección separada: ¿qué significado puede tener el conservadurismo en nuestro tiempo?; ¿cómo han cambiado las fuerzas políticas de derecha en los últimos treinta años?; ¿cómo ha cambiado el sistema político italiano y la relación entre Italia y Europa a partir de 1989? Una vez reunidos los tres argumentos, la cuarta y última parte se pregunta sobre las consecuencias que podría tener, para Italia y la Unión Europea, la aparición de un gobierno de derecha en la península tras las elecciones.
No hay conservadurismo sin una aguda sensibilidad a la continuidad temporal: la convicción de que recibimos del pasado una tradición que puede ser alterada, pero que ha demostrado su valor al resistir la prueba del tiempo y que, por lo tanto, debe tratarse con el mayor respeto y precaución y transmitirse a las generaciones futuras.
GIOVANNI ORSINA
El conservadurismo hoy: imposible e indispensable
En 2022, es difícil no pensar que el esfuerzo secular del conservadurismo por detener, o al menos frenar, el avance de la modernidad finalmente fracasó y cuesta no concluir que, hoy, el conservadurismo es simplemente imposible. No pretendo entrar aquí en el rico debate teórico sobre la naturaleza del conservadurismo. Sin embargo, me parece claro que una ideología no puede llamarse conservadora si no muestra una fuerte actitud escéptica sobre la capacidad de la razón humana para comprender y mejorar el mundo y, por lo tanto, sobre la posibilidad de alcanzar la perfección en esta Tierra. Si no cree, por lo tanto, que el orden político y social deba estar anclado a un «dogma mínimo»: principios aceptados a priori y sustraídos, al menos en parte, a la crítica de la razón, ya sean religiosos (Dios), históricos (patria) o naturales (familia). Por último, no hay conservadurismo sin una aguda sensibilidad a la continuidad temporal: la convicción de que recibimos del pasado una tradición que puede ser alterada, pero que ha demostrado su valor al resistir la prueba del tiempo y que, por lo tanto, debe tratarse con el mayor respeto y precaución y transmitirse a las generaciones futuras.
En Occidente, los últimos cincuenta años de historia han barrido las condiciones que hacían posible, aunque con gran esfuerzo, esta forma de ver el mundo. Desde los años 60, lo que había sobrevivido de las estructuras sociales tradicionales ha sido deslegitimado y desmantelado. Los conceptos en los que se basaba la «dureza» del pensamiento conservador se sometieron a una despiadada crítica lógica e histórica; por supuesto, no sobrevivieron: se descubrió que las naciones eran comunidades imaginarias y que las tradiciones eran invenciones, que las identidades individuales y colectivas eran múltiples y artefactuales, que no había nada tan artificial como la naturaleza. Que Dios no sea un retoño de la imaginación humana no es una convicción de los últimos cincuenta años (Friedrich Nietzsche, como todos sabemos, anunció su muerte en 1882), pero, a finales del siglo XX, los procesos de secularización sufrieron una impresionante aceleración. Mientras tanto, la aspiración utópica que caracteriza a la modernidad no ha disminuido en absoluto, incluso, se ha reforzado en algunos aspectos: sólo ha reaccionado a la crisis del comunismo y confió su destino a la economía, la tecnología y al derecho en lugar de dejarlo en manos de la política. Finalmente, la continuidad temporal se disolvió: el pasado no tenía nada que decirle al presente y, en consecuencia, el presente no tiene nada que transmitirle al futuro. Todo esto ha hecho que el conservadurismo sea insostenible. De ahí viene la actitud casi burlona que los progresistas, quienes, no por casualidad, se han vuelto hegemónicos en el mundo de la cultura, reservan a los conservadores, a quienes acusan esencialmente de querer retener el agua de un cántaro agujereado. Y, de ahí, la sensación de verse definitivamente superados por la historia, de soñar con un impensable e indeseable retorno a la Edad Media.
La aspiración utópica que caracteriza a la modernidad no ha disminuido en absoluto, incluso, se ha reforzado en algunos aspectos: sólo ha reaccionado a la crisis del comunismo y confió su destino a la economía, la tecnología y al derecho en lugar de dejarlo en manos de la política.
GIOVANNI ORSINA
El discurso también podría terminar ahí, si no fuera porque, a la vez, la misma modernidad que hizo imposible el conservadurismo ha demostrado ser bastante difícil de vivir para una parte importante de los ciudadanos de democracias occidentales. A partir de 1989, durante una larga década marcada por un cierto optimismo panglossiano, se pudo desarrollar la ilusión de que era posible construir un orden político y social perfectamente estructurado de forma reflexiva, es decir, plegado sobre sí mismo y apoyado en sí mismo: capaz de prescindir de valores absolutos, de conceptos «duros» o de identidades prefabricadas, atravesado lo menos posible por relaciones de poder, centrado en una racionalidad formal y procedimental. Las dos primeras décadas del siglo XX demostraron que esto era una ilusión. Y este orden, legitimado de hecho sobre todo por su credibilidad como promesa de un futuro de progreso, de paz, de estabilidad y de bienestar, recibió los duros golpes de una serie de graves desmentidos históricos, desde el 11 de septiembre de 2001 hasta el 24 de febrero de 2022, pasando por la Gran Recesión y la pandemia.
En este embotellamiento, el conservadurismo, imposible en principio, se ha vuelto indispensable en la práctica: un momento en el que los habitantes de democracias avanzadas, alarmados por la ilegibilidad del futuro y cada vez menos convencidos de la «magnifiche sorti e progressive«, empezaron a exigir que se frene un poco el ritmo frenético del cambio histórico y que se restablezca un mínimo de puntos de referencia, aunque sea precario y temporal. Atrapados con mucha frecuencia tanto en sus esquemas abstractos como en sus hermosos pisos en el corazón de las grandes ciudades, los intelectuales progresistas siguen preguntándose con asombro cómo los votantes pueden ser tan inconscientes como para votar por quienes despotrican de la familia natural, que, por supuesto, no es natural, o de una patria artificial. Mientras están ocupados riéndose de la paja de la inconsciencia de los demás, no se dan cuenta de la viga que tienen en el ojo. Sin embargo, sólo tendrían que releer a Simone Weil con un mínimo de atención: «El arraigo es, quizás, la necesidad más importante y más incomprendida del alma humana». Es una necesidad que (por definición, una modernidad tardía comprometida con la destrucción sistemática de las raíces) nunca podrá satisfacer.
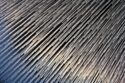
Popularistas y populistas
La crisis de optimismo progresista que había marcado los «largos» años 90 pilló desprevenidos a los partidos de la derecha del centro. Se trata de fuerzas políticas que deberían haber respondido a la demanda de los niveles inferiores de democracias desarrolladas sobre controlar de nuevo los procesos de transformación histórica. La razón por la que estos partidos fueron sorprendidos es otra cuestión crucial que requeriría un análisis mucho más profundo de lo que podemos ofrecer aquí. Muy brevemente, podría estructurarse de la siguiente manera. El problema de la inadaptación del conservadurismo a la modernidad crece de forma desproporcionada en el último medio siglo, pero se origina mucho antes. Se puede argumentar que el éxito de partidos demócrata-cristianos después de la Segunda Guerra Mundial no se debió tanto a su fuerza intrínseca, sino a la necesidad generalizada de estabilidad y seguridad, al importante papel de las iglesias, acrecentado por la crisis de posguerra de instituciones estatales y nacionales, y a la ausencia de corrientes creíbles en la derecha del espectro político, ya que el conservadurismo tradicional estaba herido de muerte por su contigüidad con el nazismo y el fascismo.
Finalmente, la continuidad temporal se disolvió: el pasado no tenía nada que decirle al presente y, en consecuencia, el presente no tiene nada que transmitirle al futuro. Todo esto ha hecho que el conservadurismo sea insostenible.
GIOVANNI ORSINA
A partir de los años 60, el proceso de secularización, el declive de las estructuras sociales tradicionales y la crisis del comunismo aumentaron la presión sobre las frágiles estructuras políticas y culturales de los partidos de derecha, lo que los obligó a reconsiderar y a adaptarse a la nueva situación histórica. De forma pragmática, se adaptaron y lo repensaron: aceptaron, en gran medida, la modernidad tardía y se apoyaron lo mejor posible en los restos de la tradición para dar un pequeño freno de vez en cuando, sobre todo, tratando de encontrar un nuevo principio de orden interno en la propia modernidad tardía. El mercado es donde han encontrado este principio, ya abrazado con entusiasmo por la derecha anglosajona, seguido (de forma mucho menos directa e ideológica, ya que se engloba en el proceso de integración europea) por la derecha continental. Una vez que se reconciliaron con la modernidad tardía y que confiaron en el mercado, las fuerzas políticas a la derecha del centro acabaron por compartir o, incluso, por contribuir a generar el clima de optimismo despolitizado que caracterizó los «largos» años 90. En consecuencia, ya no pudieron cumplir la función de controlar el cambio histórico y de defender los frágiles y residuales puntos de referencia que consideramos indispensables.
Si una función es indispensable, alguien tendrá que asumirla. En el espacio que han dejado parcialmente vacío los partidos populares o conservadores «tradicionales», se han ido colando fuerzas políticas nuevas o renovadas como resultado de los últimos cambios. A falta de mejores definiciones, se les ha llamado «populistas». El populismo, en la interpretación que propongo aquí, es el fruto político de la rebelión difusa contra la modernidad tardía, la disolución de todos los puntos de referencia, la aceleración implacable de la temporalidad histórica. Dado que la modernidad tardía ha demolido todos los a priori y deconstruido todas las narrativas, el populismo no puede proponer un proyecto político coherente que se base en sólidos fundamentos teóricos. Puesto que la gran mayoría de la clase intelectual ha aceptado la modernidad tardía y pierde gran parte de su tiempo en la ilusión de que podrá corregirse y producir finalmente los milagros que ha prometido, el populismo no atrae a los intelectuales, sino que sólo puede adoptar la forma de un perfil antiintelectual. Y, mientras sea una expresión de rebeldía y protesta, se pueden adaptar a ella muchas formas políticas e ideológicas: de derecha, de izquierda, ni de derecha ni de izquierda, libertarias y estatistas, cosmopolitas y nacionalistas.
El populismo, en la interpretación que propongo aquí, es el fruto político de la rebelión difusa contra la modernidad tardía, la disolución de todos los puntos de referencia, la aceleración implacable de la temporalidad histórica.
GIOVANNI ORSINA
De ahí, viene también una cierta volatilidad del voto populista, su capacidad de pasar rápidamente de un partido a otro a pesar de que estos partidos puedan parecer muy distantes entre sí. Con la desconcertante clarividencia de un poeta, Eugenio Montale ya había descrito el fenómeno con precisión quirúrgica hace sesenta años: «Cuando la protesta se convierte en una carrera rentable, la chispa se apaga, nuestro delegado, nuestro representante elegido, el hombre al que habíamos confiado el valor que nos faltaba queda rápidamente sustituido por otro. Es innegable, en todo caso, el hecho de una protesta universal que no afecta a tal o cual régimen político o social, sino al carácter antinatural (innaturalità) de nuestro estilo de vida».
Y, sin embargo, al dirigirse contra los procesos de licuefacción de los puntos de referencia que marcan la modernidad tardía, es difícil que, en sus circunvalaciones, la protesta no se encuentre tarde o temprano con la nación. Puede que se trate de una comunidad imaginaria y puede que haya quedado muy debilitada por la catástrofe de 1945, pero aún es una presencia histórica milenaria, profundamente arraigada en la psique colectiva y muy difícil de sustituir. También se mantiene como el principio legitimador de entidades estatales en las que se sigue desarrollando la mayoría de los procesos políticos, en general, y los democráticos, en particular. En resumen, la nación ya no es tan «dura» como en la primera mitad del siglo XX, pero aún es más dura que cualquier otro punto de referencia posible. Así es como el populismo nacionalista de derecha, o soberanismo, ha tomado forma.
Al dirigirse contra los procesos de licuefacción de los puntos de referencia que marcan la modernidad tardía, es difícil que, en sus circunvalaciones, la protesta no se encuentre tarde o temprano con la nación.
GIOVANNI ORSINA
El laboratorio italiano
La reflexión realizada hasta ahora tiene la audacia de querer ser válida para todas las democracias avanzadas, obviamente, en formas que pueden ser muy diferentes según las especificidades de cada caso nacional. Esto es particularmente cierto en el caso de Italia: un país frágil, y, por lo tanto, más expuesto que otros a los condicionamientos internacionales, en el que algunos de los fenómenos que he descrito en párrafos anteriores han ocurrido antes y de forma más macroscópica que en otros lugares. Es un país que, en algunos aspectos, puede considerarse un laboratorio de la democracia liberal de la modernidad tardía.
Cualquier razonamiento sobre la Italia contemporánea debe partir de los acontecimientos de la secuencia 1989-1994: la caída del Muro de Berlín (1998), la firma del Tratado de Maastricht (1992), la crisis del sistema político italiano (1992-1993) y la entrada en política, seguida de la victoria electoral, de Silvio Berlusconi (1994). Una vez más, no es posible repasar aquí treinta años de historia italiana a detalle. Sin embargo, tratemos de decirlo brevemente: por un lado, la Guerra Fría le evitaba a Italia el problema de cuestionar su identidad nacional y su proyección exterior, al encajarla en Occidente (la Bulgaria de la OTAN) y garantizarle una posición fácil en la escena internacional; por otro lado, proporcionó una estructura al sistema político, lo que confinó a los demócrata-cristianos al gobierno y al Partido Comunista a la oposición. En 1989, todo esto llegó repentinamente a su fin y la península se enfrentó a la fragilidad de su identidad y a la necesidad de repensar tanto sus acuerdos internos como su acción exterior.

La Urkatástrofe de la Italia del siglo XXI, su cataclismo original, es que la metamorfosis del sistema político italiano se produjo mediante un terremoto judicial entre 1992 y 1993. Arrasaron con los partidos históricos, a excepción del pequeño partido postfascista y de los partidos postcomunistas más importantes. La democracia cristiana se derrumbó y abrió un abismo en el centro y centro-derecha del espacio público. Así, en Italia, la crisis del popularismo llegó muy pronto. Depende, por supuesto, en gran medida, de las circunstancias nacionales particulares, pero también puede interpretarse, de manera más general, como una consecuencia de la incapacidad de la democracia cristiana para lograr un equilibrio nuevo y funcional entre la identidad y los intereses nacionales, por un lado, y del nuevo contexto europeo e internacional, por otro.
La Urkatástrofe de la Italia del siglo XXI, su cataclismo original, es que la metamorfosis del sistema político italiano se produjo mediante un terremoto judicial entre 1992 y 1993.
GIOVANNI ORSINA
La brecha que el hundimiento de los demócrata-cristianos abrió en la derecha del sistema político está, al menos en parte, poblada por la Lega, formada en los años 80 y por los postfascistas del Movimento sociale italiano, fundado en 1946. Sin embargo, las soluciones que proponían eran fáciles y residuales: tanto el autonomismo (si no el secesionismo) de la Lega, que ni en el norte de Italia pudo convencer más que a una minoría de la opinión pública, como el postfascismo, que no pudo apoyarse en sus raíces históricas ni en la debilidad de la cultura política que fue capaz de producir, después de 1945, más allá de esas raíces. A partir de 1994, por lo tanto, el protagonista de la reconstrucción de la derecha fue Silvio Berlusconi.
El berlusconismo pretende reconstruir la identidad pública de Italia a través de la valorización de su identidad privada: el país de las mil ciudades, de la creatividad, de las invenciones y el espíritu emprendedor, del arte y la belleza, de la inconcebible variedad de paisajes, de la enología y de la gastronomía. Es una emulsión de populismo y liberalismo: populista porque subraya la unidad «natural» del pueblo italiano; liberal porque dicha unidad es abierta, diversa y acogedora; populista y liberal porque, al mismo tiempo, otorga a las élites políticas un papel marginal. Es una operación brillante e imposible que sólo podía imaginarse en el clima optimista y antipolítico de los «largos» años 90. Sin embargo, Berlusconi sólo consiguió mantenerse en el poder durante mucho tiempo en 2001, cuando su proyecto ya había caducado. Entretanto, en consonancia con el oscurecimiento del clima histórico del cambio de milenio, ha atenuado su liberalismo y ha acentuado su conservadurismo. En 1999, su partido, Forza Italia, se unió al Partido Popular Europeo: el popularismo comenzó, así, a colaborar con el populismo, aunque hablemos de un populismo particular: el de Silvio Berlusconi.
En la izquierda, donde los poscomunistas ocupan una posición hegemónica y los demócrata-cristianos progresistas actúan como sparring partners, las cosas no son mejores. Las dos tradiciones político-culturales del comunismo y del progresismo católico no sólo refutan in abstracto la idea de nación en relación con las referencias supranacionales, sino que, en concreto, formulan un juicio muy negativo de la historia de Italia, considerada como un error que requiere una reorientación urgente, al estilo de la palingenesia. Así, después de 1994, sin los puntos de referencia de la Guerra Fría, la izquierda italiana no pudo repensar la nación y no tuvo más remedio que adoptar una posición completamente proeuropea: Europa se convirtió en el único horizonte identitario posible para Italia y, al mismo tiempo, en el único instrumento capaz de desarraigarla de su pasado y proyectarla, totalmente renovada moralmente antes de ser renovada políticamente, hacia el futuro. El interés nacional de Italia se hizo coincidir con la integración cada vez más profunda del continente.
Esta línea programática (que el centro-derecha berlusconiano refuta en teoría, pero que dicha postura no puede contrarrestar en la práctica, en parte, porque está muy presente en el Estado profundo italiano) tiene consecuencias concretas: en la mesa de póquer europea, donde se juegan las cartas francesas, Italia se encuentra con una baraja napolitana, convencida de que se juega briscola. Más allá de la metáfora, las negociaciones en la Europa de Maastricht exigen presentarse con una identidad fuerte, con una idea clara del interés nacional y de cómo promoverlo de forma compatible con el contexto continental y, luego, una vez alcanzado el acuerdo colectivo, el sistema nacional de toma de decisiones se modifica en armonía con este acuerdo para adaptarse a los límites que impone y poder sacar lo mejor de él. Los dos bloques político-culturales que se disputan Italia desde 1994, la derecha hegemonizada por el populismo liberal de Berlusconi y la izquierda proeuropea, no son competentes para afrontar estos dos momentos. El bloque de izquierda es el menos capaz de manejar el primero porque, como ya se dijo, su objetivo en las negociaciones continentales no es promover el interés nacional, sino el éxito de las propias negociaciones. El bloque de derecha no está capacitado para gestionar el segundo momento porque se resiste a domar el entusiasmo instintivo, en el sentido keynesiano de animal spirits, del pueblo italiano. La grave ineficacia del aparato público de toma de decisiones y la incapacidad de los dos bloques opuestos para llegar a un acuerdo sobre su reforma completan el cuadro de la profunda incapacidad de Italia en Europa.
La grave ineficacia del aparato público de toma de decisiones y la incapacidad de los dos bloques opuestos para llegar a un acuerdo sobre su reforma completan el cuadro de la profunda incapacidad de Italia en Europa.
GIOVANNI ORSINA
En los años transcurridos entre el final de la primera y el comienzo de la segunda década del siglo XXI, bajo el impacto de la Gran Recesión y la crisis de la deuda, esta ineptitud conduce al colapso del sistema político que se había configurado a partir de 1994. Es el momento en el que el optimismo de los «largos» años 90 llega a su fin. El mundo proteico, tumultuoso e ingobernable de la modernidad tardía empezó a mostrar su lado menos agradable y los italianos, en busca de alguna protección, ya no saben qué hacer. La propuesta de Berlusconi sobre reconstruir una identidad nacional ecuménica y liberal podría haber tenido sentido en el Zeitgeist de 1989, pero la historia la superó. Europa aún era la única opción viable, hasta el punto en el que, a finales de 2011, con el gobierno de Monti, Italia se encontró, de hecho, bajo tutela. Es muy probable que no hubiera alternativa en ese momento. En cualquier caso, las consecuencias de este acontecimiento, sin precedentes en ningún otro país de la Unión Europea, se resienten hasta la fecha. Las políticas de austeridad del gobierno de Monti, procíclicas en una fase de recesión, están convenciendo a una parte importante de la opinión pública, con razón o sin ella, de que la coincidencia de los intereses italianos y europeos no es necesaria ni automática y de que Europa no es el recurso al cual los italianos pueden acudir para protegerlos de tormentas globales.
Así comienza el ciclo populista italiano, con las características descritas al final de la segunda parte: el extraordinario éxito del Movimiento 5 Estrellas, ni de derecha ni de izquierda, en las elecciones de 2013; luego, la metamorfosis de la Liga federalista y nortista en el «salvinismo», populista y nacionalista; el auge del consenso leghista-salvinista a partir de 2014, que coincidió con la crisis migratoria; el éxito combinado de la Liga y el Movimiento 5 Estrellas en las elecciones de 2018 y la aparición del llamado gobierno «amarillo-verde». Los populismos se solaparon, soslayaron y devoraron mutuamente hasta que, más recientemente, se impuso un discurso nacional-conservador en ellos. Esto nos lleva al presente y al probable éxito electoral de Fratelli d’Italia.
[Si le resulta útil nuestro trabajo y quiere contribuir a que el GC siga siendo una publicación abierta, puede descubrir nuestras ofertas de suscripción aquí.]
La derecha italiana y Europa
Ha llegado el momento de volver a tejer los hilos que hemos desenrollado en las partes anteriores y de tratar de entender cómo pueden iluminar nuestro presente sobre la política italiana, sobre la política europea y sobre el impacto que ésta podría tener en ella.
El conservadurismo nacional de Giorgia Meloni es una criatura muy frágil por tres razones. La primera es la general de la que hablábamos en la primera parte: la modernidad tardía ha deconstruido todos los valores en los que podía basarse el pensamiento conservador, lo que lo hace teóricamente imposible y pone en contra a la gran mayoría de las élites intelectuales. Ya dijimos algo sobre la segunda razón: no hay una fuerte tradición nacional-conservadora en Italia a la que Meloni pueda referirse. Por eso, no es casualidad que, tras el fin de la Guerra Fría, cuando la península se enfrentó al problema de repensar su identidad, las respuestas fueran, por un lado, Europa y, por otro, la absurda idea, casi prepolítica, de un pueblo formado por individuos. En la historia política italiana del siglo XX, el fascismo y la democracia cristiana han pesado mucho en la derecha. Sin embargo, la tradición fascista es completamente inútil y el esfuerzo de Meloni es mostrar que su partido se ha desprendido completamente de ella. La tradición demócrata-cristiana podría tal vez recuperar la ventaja, pero no sería de mucha ayuda para los Fratelli d’Italia: es una tradición parcialmente conservadora y casi no nacional y es una tradición que, en Italia, ha prosperado gracias a su relación simbiótica con una Iglesia católica con una presencia fuerte y asertiva (mientras que, hoy, la Iglesia, aunque ha conservado su relevancia, está mucho más débil, distraída y políticamente dividida).
Por lo tanto, Meloni parece buscar refugio en la tradición conservadora anglosajona, hasta cierto punto, por desesperación. Esta tradición es extraordinariamente rica y profunda, sin duda, pero fue concebida en historias muy diferentes a la de Italia. Intentar importarla a la península sólo puede crear dificultades. La compatibilidad entre las dimensiones nacional y occidental no es evidente, ni siquiera en el mundo anglosajón, por ejemplo, pero es ciertamente mucho más natural que en Italia: un país que históricamente pertenece a Occidente, pero que está en una posición excéntrica y no ha dejado de poner esta excentricidad al servicio de su identidad nacional. Por el momento, también bajo la influencia del conflicto ucraniano, Meloni intenta mantener unidos el patriotismo italiano y el atlantismo, pero la relación y el peso relativo de estos dos términos no están nada claros en su pensamiento.
Meloni parece buscar refugio en la tradición conservadora anglosajona, hasta cierto punto, por desesperación.
GIOVANNI ORSINA
La tercera razón por la que el conservadurismo nacional de Meloni es frágil tiene que ver con la historia de su partido: una pequeña fuerza política que, apenas en los últimos años, ha crecido en las encuestas hasta el punto de poder competir por el liderazgo del país. Es una fuerza política que, en definitiva, ha lanzado algunas iniciativas culturales limitadas y ha producido algunas reflexiones, pero a pequeña escala y con resultados modestos. Detrás de Meloni, no hay una reflexión ambiciosa sobre lo que podría ser un conservadurismo apropiado para el siglo XXI ni sobre la contribución que la tradición italiana podría hacer a este proyecto. Sólo hay un esbozo de razonamiento sobre la relación entre la libertad económica y la protección de los productores nacionales; creo que ésa es la pregunta crucial que los conservadores deben responder hoy. La Italia de Meloni no tiene un referente intelectual ni un libro de cabecera. Por eso, las raíces posfascistas de Fratelli d’Italia pesan de manera negativa: no es porque el partido tenga el deseo, y menos aún la posibilidad, de recrear un régimen fascista en Italia (una hipótesis cuanto menos ridícula), sino porque no puede apoyarse en su tradición y no tiene otra para sustituirla.

A pesar de esta fragilidad, según las encuestas, los Fratelli d’Italia obtendrán una cuarta parte de los votos y la coalición de centro-derecha casi la mitad: el conservadurismo imposible, como se ha dicho en el primer párrafo, es indispensable porque hacia allí se dirige una parte importante de la opinión pública. Se trata de votantes a menudo irritados, turbios, volubles, periféricos geográfica, cultural o socialmente, que, con razón o sin ella, se sienten devaluados y algunos de los cuales, entre 2013 y 2018, se decantaron por el populismo ni de izquierda ni de derecha del Movimiento 5 Estrellas. La mayoría de ellos son indudablemente de derecha, pero uno dudaría en definirlos ideológicamente como conservadores o, menos aún, como nacionalistas: el nacional-conservadurismo viene de arriba, aunque con las frágiles características que he ilustrado más arriba, y reúne un electorado magmático que busca comprensión y un poco de protección en lugar de verdaderas batallas ideológicas. Sin embargo, el hecho de que se haya formado una coalición de derecha que pueda reunir casi la mitad de los votos, ganar las elecciones y formar un gobierno y el hecho de que los tres principales partidos de la alianza pertenezcan a tres grupos diferentes del Parlamento Europeo aún son un hecho histórico destinado a tener consecuencias importantes seguramente.
Detrás de Meloni, no hay una reflexión ambiciosa sobre lo que podría ser un conservadurismo apropiado para el siglo XXI ni sobre la contribución que la tradición italiana podría hacer a este proyecto
GIOVANNI ORSINA
Italia, como ya se dijo, es un país frágil, más expuesto que otros a los condicionamientos internacionales. Si sumamos este hecho estructural a la debilidad (desajuste cultural, competencia interna, desacuerdos programáticos, ausencia de una clase dirigente) de los distintos partidos de derecha y su coalición y si lo situamos todo en un contexto histórico como aquel en el que estamos viviendo, marcado por el plan de recuperación y el conflicto ucraniano, el resultado es que el margen de maniobra de cualquier futuro gobierno de derecha sea muy modesto. Algunos ya vaticinan que, suponiendo que tenga éxito, será un gobierno efímero, destinado a tener la vida útil de «un gato en la autopista» y que Italia volverá pronto a un gobierno fiduciario, como los de Mario Monti y Mario Draghi, respaldado por el Partido Democrático, referente del Estado profundo italiano y guardián de la lealtad europea. Es posible que esto ocurra, aunque, por supuesto, no es seguro. Será, sin duda, un gobierno que no podrá ir en busca de tensiones con Washington, los grandes inversores internacionales, Bruselas, Berlín, París. En definitiva, la coalición de derecha y de centro, con un tirón nacional-conservador, tendrá que ajustar sus aspiraciones ideológicas a la dura realidad.
Sin embargo, si se estableciera un gobierno italiano de centro-derecha a largo plazo, podría abrirse, entonces, un juego europeo más general, aunque muy complicado. Hasta ahora, las fuerzas políticas pertenecientes al grupo de conservadores y reformistas y las que se adhieren a Identidad y Democracia se han mantenido al margen del juego político continental, aisladas por una especie de «cordón sanitario». Se legitima, por un lado, por la duda nada despreciable sobre la compatibilidad de una perspectiva explícita y duramente nacionalista con las instituciones europeas y, por otro, por la esperanza de que la rebelión populista de la derecha resultara efímera y cíclica y se reabsorbiera rápidamente. La posición adoptada por Polonia en el conflicto ucraniano, por ejemplo, o el giro derechista de la opinión pública europea ya está debilitando este cordón sanitario frente a los nacional-populistas, si no a los conservadores. Un posible gobierno de derecha y de centro en Italia, uno de los países más poblados de la Unión y actor clave del proceso de integración desde sus inicios, un gobierno centrado en una fuerza política conservadora aliada a una fuerza nacional-populista y popular podría cortar definitivamente este cordón y abrir nuevos espacios de diálogo de derecha. El laboratorio italiano, en definitiva, podría anticipar un proceso más general de reestructuración de la política continental.
El laboratorio italiano, en definitiva, podría anticipar un proceso más general de reestructuración de la política continental.
GIOVANNI ORSINA
O quizás no. Tal vez el cordón sanitario podría permanecer intacto y esperar pacientemente a que el gato de la derecha italiana deambule imprudentemente por la autopista y acabe bajo las ruedas de un todoterreno. Esta opción, que es menos costosa políticamente a corto plazo que la anterior, tiene, sin embargo, al menos dos inconvenientes. En primer lugar, el fracaso de un gobierno de derecha con una sólida legitimidad electoral (el primero desde 2011) y su sustitución, una vez más, por un gabinete de garantía europeo supondría otro grave golpe al ya peligroso edificio de la democracia italiana. En segundo lugar, en una democracia en riesgo, la rebelión del electorado podría tomar caminos aún más perturbadores en relación con el equilibrio continental, sobre todo si esta rebelión no resulta ser ni efímera ni coyuntural, como hemos argumentado desde la primera línea de este texto.


