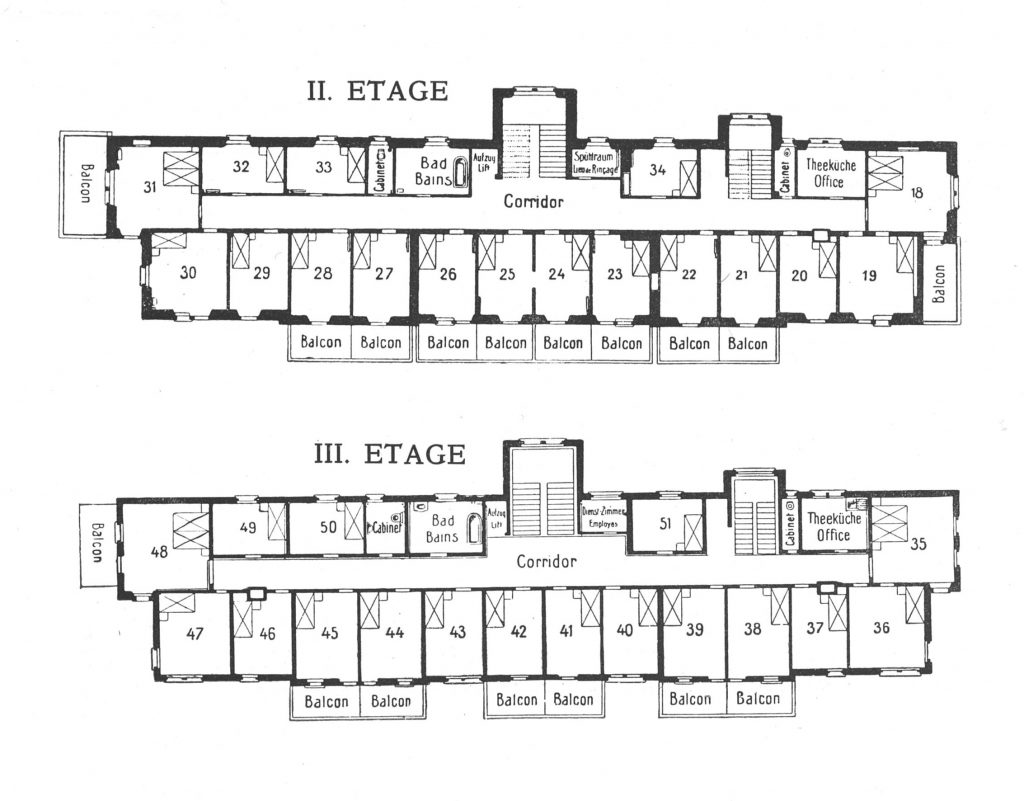La montaña mágica cumple 100 años. Para celebrar este aniversario, el Grand Continent publica durante las vacaciones de Navidad una serie de extractos y entrevistas para leer o releer este hito de la literatura europea. Para recibir todos los episodios de esta serie, suscríbase
La montaña mágica cumple cien años. ¿Cómo hay que leer o releer esta obra maestra de Thomas Mann?
Leo La montaña mágica como uno de los grandes cuentos de hadas modernistas para adultos, como los relatos de Kafka. Aunque la crítica la ha descrito generalmente como una novela de ideas, Mann la ofreció primero a sus lectores como una especie de parábola o leyenda —moderna, melancólica e irónica—. Su argumento es una búsqueda, una búsqueda emprendida por nuestro héroe, Hans Castorp, que anhela abandonar el mundo del trabajo, los exámenes y los aprendizajes que le dejan pálido y tiritando, por una utopía de comidas, cigarrillos, debates y aventuras amorosas.
Hans Castorp puede parecernos ingenuo, pero entre las aburridas y meticulosas clases burguesas alemanas, esta ingenuidad le confiere una paradójica nobleza: es un caballero andante moderno, un joven con tiempo libre para buscar su paraíso en la tierra. Sus andanzas le conducen a Clawdia Chauchat, tan altiva como cualquier dama de los romances medievales. Él transforma su entusiasmo inicial en amor, con un solipsismo tan escrupuloso como encantador. A su alrededor, amantes y pacientes, vivos y moribundos, se ven envueltos en su propio reino misterioso, tan asombrosamente bello y original como perverso, desproporcionado, grotesco, irreductiblemente contaminado por la muerte.
Thomas Mann escribe en el prefacio que la historia «se desarrolla, o, para evitar concienzudamente el tiempo presente, se desarrolló, se ha desarrollado una vez, en aquellos días pasados del mundo antes de la Gran Guerra, con cuyo comienzo empezaron tantas cosas que, desde entonces, probablemente apenas han dejado de empezar. Por lo tanto, tiene lugar antes, si no mucho tiempo antes. Pero, ¿no es el carácter antiguo de una historia tanto más profundo, tanto más logrado y tanto más legendario cuanto más inmediatamente tiene lugar ‘antes’? Es más, podría ser que la nuestra, también en otros aspectos y por su propia naturaleza, fuera más o menos una leyenda.»…
En el número de Neue Rundschau dedicado al centenario de La montaña mágica, intenté parafrasear la primera mitad de la novela al estilo de un cuento de hadas 1. Me sorprendió el hecho de que, de este modo, es realmente posible hacer visibles la estructura narrativa de la novela y su anatomía. El romance forma el esqueleto del libro, ejecutando los movimientos esenciales de la trama. Las ideas son la carne que oculta esos movimientos. Confieren una respetabilidad secular a lo que, de otro modo, parecería simplemente una historia de amor o deseo no correspondido. En una carta a su novia de entonces, Katia Pringsheim, Mann escribía: «Sehnsucht (melancolía, languidez, nostalgia) 2 —mi palabra favorita, mi palabra sagrada, mi fórmula mágica, mi clave del misterio del mundo—».
Pero, ¿qué hacer con la «conversación infinita» que estructura y habita el libro?
Se necesitan muchas capas para mantener oculta esta magia. Pasamos de un monólogo a otro: el Dr. Krokowski, el psicoanalista serio; Settembrini, el «organista de la Ilustración»; y Naphta, el jesuita autoritario. Sus discursos, largos, densos y excesivamente elaborados, parecen conferir a la novela una función pedagógica en la tradición humanista.
Sin embargo, sería un error separar las superficies intelectuales de la novela de sus profundidades emocionales. Debemos leer la novela de manera dialéctica, para revelar cómo sus distintos géneros luchan entre sí, se mezclan e interpenetran, para formar la fórmula mágica de su universo. Sólo entonces podremos apreciar cómo la suprema virtuosidad de la prosa de Mann reside en su compromiso disciplinado, casi fanático, con el entrelazamiento de todo —incluso de elementos que suelen parecer incompatibles: la enfermedad y la salud, la vida despierta y el sueño, el amor y la pedagogía—.
¿Cuándo leyó por primera vez La montaña mágica?
En un momento concreto de mi vida, durante el invierno de 2011. Acababa de conocer a mi marido, y recuerdo que me contó que, en los primeros años de su formación universitaria, había seguido un curso sobre La montaña mágica que consideraba el más influyente de su vida. A él no le apasiona especialmente la literatura, pero a veces me pregunto si los consejos de lectura más influyentes no provienen de personas que no están realmente acostumbradas a leer.
Leí La montaña mágica durante las vacaciones de invierno. Es el momento perfecto para leer una novela sobre la experiencia de estar inmerso en un clima extranjero, una novela que te invita a sumergirte en otro mundo. Me sentí como inmersa en mi película de invierno favorita, El arca rusa, de Alexander Sokurov. Es una secuencia de 86 minutos rodada en el Museo del Hermitage de San Petersburgo. Cada sala por la que pasa la cámara está poblada por personajes de distintas épocas. Es una de las películas más dolorosamente bellas que he visto nunca. Comparte con La montaña mágica esa capacidad de atraparte en un mundo que al principio parece ajeno, pero que luego se vuelve inquietantemente familiar.
Volví a leer La montaña mágica con motivo de su centenario, y esta vez lo hice junto a una extraordinaria biografía de Thomas Mann titulada The Mind in Exile: Thomas Mann in Princeton, de Hermann Kurzke 3. Me impresionó la forma en que Thomas Mann intuyó desde muy joven la relación entre Eros y la muerte. Pasó mucho tiempo trabajando esta relación, retorciéndola, dándole vueltas, hasta La montaña mágica.
Este libro fue escrito durante un periodo suspendido entre la enfermedad y la guerra; puede leerse hoy en condiciones que parecen jugar de manera inquietante con esta repetición…
Fue escrito en el interregno entre dos grandes guerras. Está marcado por las secuelas de las inmensas pérdidas, tanto en el campo de batalla como en las grandes ciudades europeas, causadas por otra pandemia mundial: la epidemia de gripe española. Esto parece evidente, pero hay que recordar que La montaña mágica es una novela sobre la enfermedad. En el sanatorio Berghof, la enfermedad es omnipresente, aunque casi invisible. Desata, en un sentido freudiano, el instinto de muerte, junto a una fuerza erótica increíblemente convincente, casi irresistible. Estas son las dos fuerzas que vemos coexistir en el sanatorio de Mann.
Estas dos fuerzas también parecen definir nuestro tiempo. La muerte está en todas partes —a escala global y local: de Estados Unidos a Ucrania, pasando por Oriente Próximo—. Al mismo tiempo, durante y especialmente después de la pandemia, hemos sido testigos de un deseo erótico de conexión, una demanda generalizada de construir otras formas de comunidad, de reunirse de maneras que desafíen la pulsión de muerte.
Mann es intensamente irónico en su descripción de estas fuerzas. Lo que es a la vez maravilloso y frustrante es que no se fija en ningún punto de vista particular ni ofrece ninguna receta precisa para toda esta devastación. Esto parece muy propio de nuestros tiempos, en los que no hay un camino claro para reparar el mundo, y en los que parece que todo lo que tenemos ante nosotros es la posibilidad de un deslizamiento sin fin hacia el colapso planetario.

A menudo se dice que nuestra generación tiene una débil capacidad de atención. Las largas conversaciones y diálogos, por utilizar su metáfora, que forman la «piel» de La montaña mágica parecen totalmente anacrónicas —y es cierto que pocos autores siguen escribiendo de este modo hoy—.
La mejor ilustración de este punto la ofrece el libro de Olga Tokarczuk, Tierra de empusas 4, que es una parodia de La montaña mágica. La historia se desarrolla en un sanatorio más modesto, que no es ni tan bello ni tan lujoso como el Berghof. El protagonista no es un burgués alemán, sino un joven hermafrodita polaco de clase trabajadora. Se nos dice que los pacientes del sanatorio celebran los grandes debates históricos al estilo Settembrini y Naphta, pero el protagonista, que no tiene ni el capital cultural ni la sensibilidad nacional para captar su importancia, no participa. Todas estas ideas son barridas por frases tan sabrosas como: «Y luego hablaron de progreso, pero él no escuchaba realmente».
Pero podríamos preguntarnos si la cultura de los podcasts, a pesar de su superficialidad, no demuestra que sigue habiendo una fuerza narrativa y contemporánea en esta particularidad de La montaña mágica —la idea de una conversación infinita—. ¿No debería verse a Joe Rogan, reconozcámoslo de forma un tanto provocativa, como un Naphta travestido?
Intento imaginar cómo serían estos personajes en el mundo de las redes sociales, pero no es un ejercicio fácil. La forma de hablar de Naphta y Settembrini no se corresponde con ninguna forma de expresarse en la vida real, no sólo en nuestro tiempo, sino también en el suyo. La función de su discurso es profundamente literaria: a través de sus intercambios, la novela nos permite habitar el puro ocio de los intelectuales, alejado del mundo del trabajo cotidiano. Ningún político, podcaster o incluso el intelectual más brillante y elegante podría lograr esto en la vida real.
Uno de los trucos de la novela, y una de las razones por las que la considero en parte un cuento de hadas, es que nos hace creer que personajes como éstos pueden ser reales, y que pueden encarnar posturas adoptadas por personas que podríamos conocer y con las que podríamos entrar en contacto a diario. Pero esto es absurdo. Nadie habla como Naphta o Settembrini y, en consecuencia, ningún discurso es vulnerable a lecturas irónicas de esta naturaleza. Lo que me interesa de su extremismo es que es difícil determinar si se trata de puro ballet intelectual o si hay un sentimiento real detrás de las ideas que defienden.
Leer una novela como La montaña mágica requiere cierta disciplina.
Esta novela es plenamente consciente de la disciplina que exige a sus lectores. Por ejemplo, la primera parte del libro —el primer «libro», si se puede llamar así— nos lleva a través de las tres primeras semanas de Hans en el sanatorio. Es relativamente corta en comparación con el resto de la novela, y los capítulos que la componen también lo son. Pero a medida que avanza la novela, el libro se amplía. Los capítulos se alargan y el contenido se vuelve más exigente y complejo, con largos discursos declamatorios y extensas secciones de pensamientos de Hans y relatos fenomenológicos de su propio cuerpo y del cuerpo de Clawdia Chauchat.
Al hacerlo, la novela reconfigura nuestra percepción del tiempo de lectura. Nos enseña a leer a nuestro ritmo, a nuestro tempo, y no al del reloj, al de la semana laboral o, hoy, al de nuestros smartphones. Creo que Mann era muy consciente de que estaba pidiendo a sus lectores que ajustaran su comprensión de la temporalidad literaria, lo cual es una exigencia extraordinaria para imponer a su público.
¿Cómo es el tiempo en La montaña mágica?
La novela mide el tiempo de diferentes maneras. Al principio, registra su paso de forma muy precisa, casi calendárica. Cada día y cada hora están contados. El tiempo está marcado por un ciclo de veinticuatro horas, siete días, el paso del martes al miércoles o la llegada del fin de semana. Esto es muy similar a la forma en que medimos el tiempo en nuestra vida cotidiana: el tiempo de la jornada laboral o de la semana.
Luego, poco a poco, se desvanece. La novela avanza hacia una temporalidad más social, marcada por los personajes y sus dinámicas. El tiempo está marcado por los que llegan, los que se van y la duración de su estancia. Seguimos el tiempo de los diagnósticos: cuántos meses le quedan a un paciente en su tratamiento, o cuándo empieza a morir activamente. La novela también rastrea, por ejemplo, la duración y frecuencia de los debates entre Settembrini y Naphta. O cuenta los momentos en que Hans Castorp ve a Clawdia Chauchat y los días o semanas que pasan entre esos encuentros.
Por último, la novela adopta el tiempo de la Historia. En cierto momento, quizás en el tercer o cuarto libro, empezamos a notar las estaciones, pero de repente estas estaciones se vuelven ambiguas en su correlación con los años: sabemos que es invierno, pero no sabemos qué invierno. Al final de la estancia de siete años de Hans Castorp, nos encontramos en medio de la Primera Guerra Mundial, que estalla como un trueno, título del último capítulo. Intuimos que la guerra se venía gestando desde hacía mucho tiempo, pero estábamos en la época del sanatorio, por lo que la Historia sólo se nos hace visible como una ruptura monumental en la novela.

¿Hace falta una novela de esta envergadura para provocar tal transformación en el lector?
Cuando pienso en otras novelas capaces de provocar este tipo de metamorfosis en el lector, pienso en Ulises de James Joyce o en Middlemarch de George Eliot. Son obras vastas, repletas, profundamente conscientes de la forma en que piden a los lectores que interactúen con el tiempo. A menudo se dividen en capítulos o secciones que reflejan este intento de recalibración.
¿Cree que todavía hoy hay gente dispuesta a someterse a este tipo de «recalibración»?
Por supuesto, pero cada vez menos.
¿Qué significa esto?
Significa que la comunidad de personas dispuestas y capaces de mantener conversaciones como la que estamos teniendo ahora será cada vez más pequeña. Se volverá más elitista, más marcada por las desigualdades de clase y educación. Tendremos que esforzarnos aún más para convencer a los de fuera de que este tipo de compromiso con la literatura merece la pena.
También tendremos que convencerles de que inviertan tiempo en un proyecto literario que no tiene una moral política ni un resultado definido. Los personajes de Mann hablan largo y tendido sobre los beneficios del humanismo liberal y el progreso, o sobre el inevitable impulso hacia el nihilismo y la destrucción. Mann sitúa a Hans Castorp en medio de estos prolíficos pedagogos. Y Castorp aprende a escuchar, a responder y a no aceptar nada como verdad incontestable. Pero al final del libro, no parece que ninguno de estos caminos, el humanismo liberal o el anarquismo nihilista, represente el camino a seguir.
Entonces, ¿no es la muerte de Naphta el final de la crisis extrema de racionalidad —reflejo de la evolución personal de Mann durante la escritura del libro—?
Me cuesta creer que la muerte de Naphta resuelva algo. Se suicida en medio del duelo que se supone que está librando con Settembrini. El duelo alimenta la ilusión de una conclusión: al permitir que una persona triunfe sobre la otra —ya sea Settembrini o Naphta—, nosotros, como lectores, creemos que los interminables debates escenificados en La montaña mágica quedarán por fin zanjados. Pero el suicidio hace añicos esa ilusión.
Merece la pena pensar en cómo se desarrolla el suicidio. Settembrini se niega a disparar a Naphta, y Naphta se pega un tiro. La inacción de Settembrini, seguida de la acción violenta y la muerte de Naphta, parece un reflejo perfecto de las ideologías que encarnaban. A partir de ese momento, sin embargo, ya no pueden hablarse. Están congelados en sus respectivas posturas: la cobardía liberal, por un lado, y la autodestrucción violenta y la autoaniquilación, por otro. Este espectáculo de autodestrucción congelada se repite en «El trueno», el capítulo final, en el que de repente nos vemos inmersos en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Vemos a hombres paralizados, con las botas clavadas en el barro y la suciedad, mientras llueven sobre ellos bombas aterradoras.
Si ningún argumento intelectual prevalece sobre otro, ¿qué queda en el fondo de la conversación?
Pienso en otro capítulo, «Nieve», en el que Hans Castorp, perdido en una salida en esquí, percibe imágenes arquetípicas del cielo y el infierno en el vacío blanco que le rodea. La montaña se convierte en el escenario de profundas visiones filosóficas del bien y del mal, del progreso pacífico frente a la aniquilación y el anarquismo, que compiten por el dominio de su conciencia. Sin embargo, nunca debemos olvidar que estas visiones tienen lugar sobre un fondo de blancura que todo lo abarca, un resplandor, como el de las bombas, que amenaza con engullirlo todo, incluido a él mismo. Si, en el sanatorio, los debates entre Settembrini y Naphta ponen de relieve profundas cuestiones filosóficas, una vez que Hans Castorp se encuentra atrapado en la nieve o atrapado en las trincheras, estos debates parecen perder su fuerza. Se convierten en actividades alucinatorias de hombres moribundos e impotentes, como los que reorganizan las tumbonas en el Titanic.
Esto plantea la cuestión de la relación entre la actividad estética y la política. ¿Estos personajes hablan sólo para oírse hablar a sí mismos? ¿Están realmente luchando entre sí por el alma del hombre burgués? ¿O son los movimientos de la Historia tan inevitables, tan omnímodos, que los argumentos de los personajes no son más que fantasías de individuos atrapados en medio de una época que no pueden controlar, dando forma a discursos tan insustanciales como las imágenes del cielo y el infierno que recorren la mente de Hans Castorp perdido en la nieve?
El libro termina con Europa en guerra, y Hans Castorp se convierte en uno de los millones de soldados de la Gran Guerra —¿de qué sirve hablar y escribir si ganan el fuego, la enfermedad y la muerte?—.
La montaña mágica se lee a menudo como una novela de formación, una Bildungsroman, pero nunca me ha satisfecho esta interpretación precisamente por la guerra. Es la guerra la que interrumpe la posibilidad de ver en qué acaba la educación de Hans Castorp. A diferencia de la Bildungsroman clásica, la novela no ofrece un punto final de maduración. En su lugar, presenta una crisis existencial prematura, proyectada retrospectivamente sobre un joven de veinte años que nunca tendrá la oportunidad de experimentar plenamente la edad adulta.
A lo largo de la novela, sin embargo, hay un intento de afirmar las experiencias transformadoras de la vida, aunque no lleven a ninguna parte o no resulten en ninguna forma tangible de progreso. Uno de los grandes misterios de la novela aparece al final del capítulo titulado «Noche de Walpurgis», cuando Clawdia sugiere a Hans que podría ir a su habitación. Al principio del capítulo siguiente —que marca exactamente la mitad de la novela— leemos que abandonó su habitación a primera hora de la mañana siguiente. Falta algo en el medio: el tiempo que pasó con ella, presumiblemente mediante una relación sexual. Esta escena nunca se representará, y nunca sabremos exactamente qué ocurrió. Pero vemos todo lo que la precedió, y vemos las consecuencias. En particular, vemos cómo su primo, Joachim, se siente abandonado y traicionado por la caída moral de Hans.
Algo esencial ha sucedido en este espacio no articulado y oculto, este «medio roto» (broken middle), por utilizar la expresión de la filósofa hegeliana Gillian Rose 5. Una de las razones por las que, como Hans, perseguimos las experiencias rotas y dolorosas del deseo y el amor es que, inmersos en la incertidumbre, tenemos la capacidad de ver, pensar y reflexionar de forma diferente sobre el mundo que nos rodea. De repente nos abrimos a ser «reconfigurados» o «recalibrados», por utilizar mi término anterior, como seres que piensan y sienten. El mundo se reorganiza de repente a nuestro alrededor.
Es muy difícil saber cómo representarlo. No se puede congelar en el tiempo. Como lectores, no tenemos acceso a la conexión experimental entre lo intelectual y lo erótico, entre la vida y la muerte. Pero Hans emerge transformado. Ha cambiado. Es capaz de pensar de otra manera. Se vuelve más perceptivo, especialmente hacia el arte y la música. Es más receptivo a la presencia de los demás, incluso a su presencia espectral, como cuando vislumbra el espíritu de Joachim durante una sesión de espiritismo.
Este encuentro no representado con Eros sugiere que el propio sanatorio es ese punto medio roto, ese roto intermedio en un mundo roto, donde la propia fuerza del deseo y la inevitabilidad de la muerte reconfiguran a nuestro héroe pequeñoburgués, abriéndole al arte, la emoción, el sufrimiento y la muerte de los demás.
Es el cambio que se produce en ese entorno, ese cambio invisible, inexpresable, lo que me parece más importante de La montaña mágica.
Es su punto de gravedad, el centro de su órbita.
Y todo gira en torno a ese punto.
Notas al pie
- Merve Emre, « Der Liebesapostel », Neue Rundschau, 2024/3, S. Berlin, Fischer Verlags.
- Sehnsucht es una palabra alemana difícil de traducir directamente. Puede definirse como nostalgia intensa, anhelo profundo o añoranza, a menudo teñida de una mezcla de melancolía e inaccesibilidad. Sehnsucht es una emoción compleja que evoca un sentimiento de carencia o búsqueda, dirigido hacia algo lejano, desconocido o perdido.
- Stanley Corngold, The Mind in Exile : Thomas Mann in Princeton, Princeton University Press, 2022.
- Olga Tokarczuk, Tierra de empusas, Anagrama, 2025.
- Gillian Rose, The Broken Middle : Out of Our Ancient Society, Oxford, Blackwell Publishers, 1992