«En diplomacia, la historia puede ser un argumento en las negociaciones», una conversación con Gérard Araud
"Cuando viajo al extranjero, observo que, en Francia, existe una verdadera obsesión por la historia. ¿Por qué nuestra identidad es tan histórica?". En su último libro, Gérard Araud se convierte en historiador: el ex embajador repasa las oportunidades diplomáticas perdidas en la Europa de entreguerras -desde Versalles hasta Múnich-.
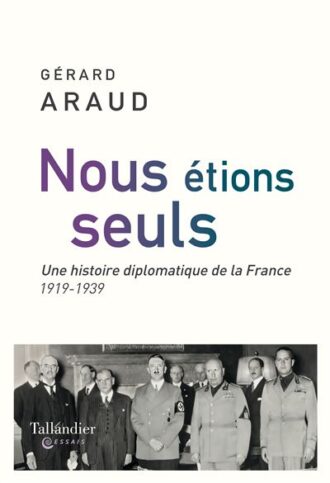
Hay una evolución entre su autobiografía: Passeport Diplomatique, un ensayo biográfico sobre Kissinger, Kissinger, le diplomate du siècle, un ensayo de reflexiones diplomáticas, Histoires diplomatiques, y, luego, este libro, que es un libro de historia propiamente dicho. ¿Cómo llegó, poco a poco, a escribir un libro de historia?
En primer lugar, por placer. Soy un historiador fracasado. De hecho, pertenezco a una generación en la que los padres decidían lo que uno estudiaba. Me enviaron a estudiar ciencias, a pesar de mi pasión por la historia. Leo libros de historia desde hace casi 60 años. Simplemente, es mi pasión.
En segundo lugar, me influyeron mucho los relatos de mis padres sobre la guerra. Nací ocho años después de la guerra; así que, de niño, en las cenas familiares, se seguía hablando de ella como una experiencia traumática importante. Todo el periodo estuvo marcado por el colapso, la ocupación, la humillación, el miedo, el hambre, la tragedia. Más concretamente, me marcó el momento en el que mi padre me explicó que, cuando era niño, había visto a su madre sollozar mientras escuchaba el discurso del mariscal Pétain, el 17 de junio de 1940, mientras su padre estaba en el frente. Fue una emoción que me transmitió.
En este libro, continúo un proceso que inicié en mi libro anterior, en el que estudié diez acontecimientos de la historia diplomática francesa, entre ellos, el Tratado de Versalles y Múnich. Esto me planteó muchas cuestiones que quise explorar más a fondo y me dio el deseo de tener una visión más global del periodo.
Sobre esta base personal, siempre he estado convencido, desde mi entrada en el Quai d’Orsay, de que mayo-junio de 1940 fue el «agujero negro» de nuestra historia, es decir, un elemento que siempre está presente, del que nunca se habla, pero que influye silenciosamente en nuestra visión del mundo. Esto es lo que intento explicar en la introducción del libro.
Tuvimos la impresión, al leer su libro, de que uno de sus objetivos era demostrar que cualquier llamado a la paz no debe verse como una repetición del Acuerdo de Múnich. Escribir un libro de historia, ¿también es una invitación a complejizar las referencias históricas que dominan el debate político contemporáneo?
Mi proyecto es, ante todo, histórico. Con el debido respeto a los historiadores profesionales, les reprocharía que se negaran a dar un punto de vista claro sobre los acontecimientos que estudian. Con la arrogancia de la ignorancia, me dije que intentaría escribir un libro con un punto de vista. ¿Cómo explicar el desastre de mayo de 1940? ¿Cómo pasamos de la victoria más gloriosa de nuestra historia, la más costosa también, en noviembre de 1918, al desastre de mayo-junio de 1940?
Intento responder esta pregunta de una manera muy personal. Para mí, hay dos razones principales. Por un lado, la diplomacia británica fracasó al interpretar erróneamente el equilibrio de poder entre Alemania y Francia tras el Tratado de Versalles. Por otro lado, Francia, por razones comprensibles, optó por una estrategia militar puramente defensiva, que resultó ser un desastre. Cada vez que Hitler tomaba una iniciativa, el jefe del Estado Mayor del ejército ofrecía dos posibilidades, ceder o declarar una movilización general; sin embargo, con los débiles gobiernos de la Tercera República, esta última opción era impensable.
Francia, por razones comprensibles, optó por una estrategia militar puramente defensiva, que resultó ser un desastre.
gérard araud
Además, innumerables veces, he oído el cliché de Múnich que se utiliza en cada ocasión. En cuanto quieres negociar, te llaman Chamberlain o Daladier. Quería rebatir este cliché, que reapareció triunfalmente con ocasión de la guerra de Ucrania. Para darles un ejemplo de la influencia de este cliché de Múnich, me gustaría contar una anécdota. Tuve una relación bastante estrecha con el senador McCain, con quien, a veces, pasaba media hora repasando la batalla de Diên Biên Phu. Se lo sabía todo de memoria. Era un intervencionista y, cada vez que me veía, me decía: «Hola, Daladier, ¿cómo estás?».
¿Qué piensa del vínculo entre historia y diplomacia?
Cuando viajo al extranjero, observo que, en Francia, existe una verdadera obsesión por la historia. ¿Por qué nuestra identidad es tan histórica? Somos uno de los pocos países en los que las referencias a la historia aparecen con naturalidad en las conversaciones. Esta obsesión es, sin duda, encantadora porque está en el origen de nuestras excelentes escuelas de historiadores. No obstante, al mismo tiempo, creo que conduce a paralelismos demasiado rápidos. Paradójicamente, diría que soy un aficionado de la historia, pero un aficionado de la historia que, cuando piensa en relaciones internacionales, casi nunca utiliza paralelismos históricos. Odio el «punto Godwin» porque, si sigues viniendo con Hitler, estás intentando pensar el mundo sólo desde el agujero negro de la historia. En efecto, si Putin es Hitler, no queda más remedio que esperar que se suicide en el Kremlin en el hipotético caso de que nuestros ejércitos penetren Moscú.
Por todas estas razones, es necesario ver el mundo como lo ve la otra parte y, por lo tanto, conocer la interpretación que el otro hace de la historia. Para entender el conflicto ucraniano, hay que preguntarse cómo ven los ucranianos su historia y, en particular, sus relaciones con Rusia, por un lado, y cómo ven los rusos Ucrania, por otro.
Permítame dar otro ejemplo. En Israel, antes de 1967, Francia era la Francia que liberó a Dreyfus, la Francia de la Resistencia. Luego, después de 1967, debido a la ruptura y congelación de las relaciones entre Israel y Francia, de repente, Francia se convirtió, para Israel, en la Francia antisemita que había perseguido a Dreyfus. Ya no era la Francia de la Resistencia, sino la Francia de Vichy. En pocas palabras, la historia evoluciona porque es una construcción intelectual.
Como diplomático, la historia puede ser un argumento en las negociaciones, pero es, sobre todo, una herramienta para comprender al otro. Cuando hablamos de Rusia en Francia, el imaginario movilizado es el de Dostoievski, Chaikovski y la alianza durante las dos guerras mundiales. En Polonia, Rusia evoca cuarenta años de dominación comunista. Hay que tomarlo en cuenta. No tiene sentido decirles a los polacos que Tolstoi es grande. Por lo tanto, el conocimiento de la historia y su percepción facilita la labor del diplomático porque evita los escollos.
Como diplomático, la historia puede ser un argumento en las negociaciones, pero es, sobre todo, una herramienta para comprender al otro.
gérard araud
También, por estas razones, me gusta leer a historiadores extranjeros que trabajan en la historia de Francia. Me permite descubrir hasta qué punto nuestros historiadores son portadores de prejuicios, convicciones y una visión del país. Dale K. Van Kley, un gran historiador americano del siglo XVIII, acaba de morir. Al leerlo, uno se da cuenta de que los historiadores franceses que escriben sobre el siglo XVIII son monárquicos o jacobinos. Él ve, en el Parlamento de París, no una oposición egoísta de los privilegiados, sino un verdadero potencial liberal, una institución que intentaba contrarrestar el absolutismo religioso.
Usted dijo que su libro es una exploración de un trauma francés del que se habla poco y que usted describe como el «agujero negro» de la historia de Francia. ¿Hasta qué punto el recuerdo de este trauma ha tenido consecuencias concretas y manifestaciones contemporáneas?
La primera consecuencia concreta es la idea, desde 2003, de que los franceses son cobardes. Desde nuestra oposición a la guerra de Irak, se ha arraigado la idea, basada en la campaña de mayo-junio de 1940, de que los franceses son cobardes. No se imagina lo extendida que está esta idea. A veces, cuando escribo un mensaje en Twitter, veo cientos de tweets de toda Europa del Este en respuesta que dicen que los franceses son cobardes con una banderita blanca. Esta idea es tan sorprendente como que somos uno de los países más militares del mundo. No es nada para sentirse orgulloso o avergonzado, pero es un hecho.
En segundo lugar, tenemos un complejo de ilegitimidad con respecto a nuestro puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU. Este sentimiento de ilegitimidad yace en lo más profundo del corazón de todo diplomático francés. Este trauma explica el amor del gaullismo como voluntad de superar el trauma mediante la aplicación de la fuerza nuclear.
Todo esto lleva a los diplomáticos franceses a intentar tener ideas sobre todo y a concebir Europa como un instrumento y no como un fin. Y los demás europeos lo saben muy bien.
Desde nuestra oposición a la guerra de Irak, se ha arraigado la idea, basada en la campaña de mayo-junio de 1940, de que los franceses son cobardes. Esta idea es tan sorprendente como que somos uno de los países más militares del mundo.
gérard araud
Hay un tratado en torno al cual se desarrolla su libro: el Tratado de Versalles, que es casi un personaje de su narración. ¿Cómo entiende el éxito historiográfico y diplomático de la teoría de que los términos del Tratado de Versalles fueron demasiado duros, lo que, de forma casi mecánica, provocó el ascenso del nazismo? Usted menciona, en particular, el papel de Keynes en la difusión de esta interpretación.
Hay que decir que Keynes es el principal responsable. Tenemos la desgracia de tenerlo en contra. Su libro, Las consecuencias económicas de la paz, de 1919, es deslumbrante, está bien escrito y es una verdadera obra literaria que, en pocos años, fue traducida a doce idiomas y reeditada. El libro les sirvió de pretexto a los senadores estadounidenses para no ratificar el Tratado.
Los británicos y los estadounidenses podían permitirse ser generosos: los primeros estaban a 6000 km y los segundos estaban protegidos por el mar. Insisto en esto porque, en junio de 1940, de no haber sido por el Canal de la Mancha, los alemanes habrían entrado a Londres antes que a París. Entre Dunkerque y Londres, no quedaba ni una sola unidad del ejército británico.
No lo entendieron porque, para los estadounidenses y los británicos, los franceses eran gigantes al salir de la Primera Guerra Mundial. Por eso, cuando, en 1919, los británicos reanudaron su política de equilibrio europeo, consideraron que el principal riesgo procedía de Francia, que era demasiado poderosa. Fue una interpretación errónea porque Francia había sido desangrada, mientras que el territorio alemán se había preservado. Desde el punto de vista demográfico, había 60 millones de alemanes después del Tratado, mientras que los franceses sumaban 40 millones. Desde este punto de vista, es evidente que el verdadero vencedor de la Primera Guerra Mundial es Alemania. Perdió en el aspecto militar, pero ganó en el político. El Imperio ruso desapareció. Austria-Hungría desapareció en favor de Estados pequeños y muy débiles. Se ofreció Mitteleuropa a Alemania.
Para los estadounidenses y los británicos, los franceses eran gigantes al salir de la Primera Guerra Mundial. Fue una interpretación errónea porque Francia había sido desangrada, mientras que el territorio alemán se había preservado.
gérard araud
¿Cómo entender la posición que adoptó Jacques Bainville, a quien usted cita, en su propio libro sobre el Tratado de Versalles, Les conséquences politiques de la paix?
El problema del análisis de Jacques Bainville es que no propone nada, salvo mantener a los alemanes bajo presión por la fuerza. Francia intentará esta solución con Poincaré y la ocupación de Ruhr, pero no puede hacerlo sola. En el libro, cito el discurso de Edouard Herriot, que explica por qué Francia cedió en Ruhr en 1924: explica que no se puede forzar permanentemente la voluntad del país y que, también, es necesario descansar para que el pueblo recupere sus fuerzas, para que las mujeres puedan tener hijos. Para mí, la política correcta es la de Aristide Briand, que fracasó a causa de la crisis de 1929.
En términos más generales, no hay un camino directo de 1919 a 1939. Cito a la historiadora Margaret McMillan y su libro Peacemakers: How Lloyd George, Clemenceau and Wilson Redrawn the World Map. Ella también considera que la línea directa va de 1929 a 1939.
El paralelismo entre la República de Weimar y la Tercera República francesa es muy interesante. Ambos regímenes surgieron en la derrota y todas las élites tradicionales se mostraron hostiles a su instauración: las élites francesas eran monárquicas al inicio de la III República, como lo eran las alemanas al inicio de la República de Weimar. La última elección que los monárquicos perdieron en Francia fue la de 1885, todavía, catorce años después del comienzo de la Tercera República. Si se hace el mismo cálculo, se añaden catorce años a 1919 y se llega a 1933/1934. La República de Weimar no tuvo tiempo suficiente.
El paralelismo entre la República de Weimar y la Tercera República francesa es muy interesante. Ambos regímenes surgieron en la derrota y todas las élites tradicionales se mostraron hostiles a su instauración.
gérard araud
Sobre Aristide Briand, algunos dicen que la apuesta de reintegrar a Alemania en el orden multilateral a través de la Sociedad de Naciones no era realista. ¿Está o no de acuerdo con esta interpretación?
Aristide Briand se enfrentaba a una aporía. La política de Francia sólo podía ser una política de statu quo territorial. La política alemana, sin embargo, pretendía derrocar el orden territorial establecido. Ante esta tensión, Briand intentó ser realista. Afirmó que, puesto que Francia tenía que abandonar Renania en 1935 de todos modos, era mejor irse antes para poder pagar esta salida.
Asimismo, ya en 1917, Briand estaba dispuesto a reunirse con los alemanes en Suiza para intentar ponerle fin a esta terrible guerra. En los años veinte, se dio cuenta de que la relación de fuerzas, que, en aquel momento, era favorable para Francia, dejaría de serlo. Consideró que era necesario establecer una nueva relación que no fuera sólo de fuerza, sino, también, una relación diplomática, una relación multilateral.
En resumen, ¡adoptó una estrategia mucho más conciliadora que Poincaré! Briand decía de Poincaré que, cuando va al mercado con una vaca, siempre vuelve con su vaca, sin venderla nunca.
La política de Francia sólo podía ser una política de statu quo territorial. La política alemana, sin embargo, pretendía derrocar el orden territorial establecido.
gérard araud
Usted menciona un elemento importante también: la estrategia militar de Francia, que desemboca en mayo de 1940. ¿Podría volver a hablar sobre este punto?
En primer lugar, hay que entender que Francia tiene 40 millones de habitantes y Alemania tiene 65 millones; de hecho, 75 millones tras el Anschluss. La industria alemana era del doble de envergadura. Esto significaba que, en 1939, Francia movilizó 4 millones de hombres; los alemanes, 9 millones. Entonces, el apoyo británico era mucho más débil. En mayo de 1940, los británicos enviaron un total de 11 divisiones, frente a las 85 de 1918.
Además, se preveían dos estrategias militares. Por un lado, Joffre y Foch decían que debían poder absorber el primer choque alemán antes de lanzar la contraofensiva. Por otro, Pétain sólo quería proteger el territorio nacional. Joffre se opuso y dijo que la muralla china nunca había defendido a China. Joffre y Foch murieron: Foch, en 1929; Joffre, en 1931. El mariscal Pétain permaneció y ganó el debate.
Estoy escribiendo un prefacio a las memorias de Vladimir d’Ormesson, un gran periodista de Le Figaro que fue enviado como embajador a la Santa Sede en mayo de 1940. Pasó a la clandestinidad, en 1942, para resistir y, sin embargo, cuenta cómo, en los años treinta, tenía una confianza casi mística en el mariscal Pétain. Evoca el rostro marmóreo, el comportamiento extraordinario del hombre, la belleza del mariscal. El estatus de Pétain en los años treinta era bastante excepcional. Cuando el mariscal Franchet d’Esperey murió, en 1942, le dijeron a Pétain: «Ahora, usted es el único mariscal vivo». Él respondió: «Sabe, he sido el único mariscal durante mucho tiempo».
Dice que los dirigentes británicos cometieron un error analítico en su evaluación del estado de las fuerzas políticas en Europa. Describe una forma de miopía que socavó su diplomacia. ¿Cómo lo explica? ¿Fue, en su opinión, un sesgo ideológico?
Hay muchos elementos en juego. En primer lugar, los británicos, en mi opinión, lamentan haber entrado en la guerra de 1914-1918, que es, hasta ese momento, la mayor catástrofe de la historia de la humanidad. Para los franceses, la cuestión no era pertinente porque los alemanes estaban invadiendo Francia. Los británicos llegaron a la conclusión de que, puesto que la guerra era absurda, fueron los franceses quienes los arrastraron a ella.
En segundo lugar, con respecto al Tratado de Versalles, gracias a Keynes y a Lloyd George, los británicos se convencieron rápidamente de que Alemania era víctima de una injusticia. Llegaron a la conclusión de que, para garantizar la paz, había que debilitar a Francia y reparar las injusticias cometidas contra los alemanes. Cito, en el libro, al consejero de la embajada británica en Berlín, que dijo, en 1924, que era un error dejar al ejército francés en Alemania. El embajador británico añadió que el ejército francés era demasiado poderoso. Hubo, incluso, una forma de francofobia entre los británicos. Se lee cosas terribles en la correspondencia británica de la época: los franceses son sucios, los franceses son pequeños, los franceses son deshonestos, los franceses son «judíos»…
Usted menciona y retrata a muchos diplomáticos de la época. ¿Cuáles eran las cualidades y defectos de la diplomacia francesa en el periodo de entreguerras?
Una de las maldiciones de los diplomáticos es que, al contrario de lo que todo el mundo piensa, no hacen la política exterior. Desde que me enviaron como embajador a Israel para mejorar las relaciones con este país, todo el mundo me considera un sionista. Sin embargo, ¡sólo apliqué la política del gobierno! Si esa política hubiera sido congelar las relaciones, yo las habría congelado. Durante el periodo de entreguerras, uno tiene la impresión de que los franceses estaban lúcidos y de que veían venir el peligro, mientras que, en realidad, eran incapaces de afrontarlo, posiblemente, a causa del trauma de la Primera Guerra Mundial.
Una de las maldiciones de los diplomáticos es que, al contrario de lo que todo el mundo piensa, no hacen la política exterior. Durante el periodo de entreguerras, uno tiene la impresión de que los franceses estaban lúcidos y de que veían venir el peligro, mientras que, en realidad, eran incapaces de afrontarlo.
gérard araud
No hay que subestimar la magnitud de este trauma. Cuando era niño, vivía en un edificio de Marsella, donde un poilu había sido gaseado a los 18 años, en 1918, y, 50 años después, seguía sufriendo las secuelas. No podía acostarse en la cama y, cuando subía al primer piso por la escalera, se oía su respiración en el cuarto. Para todo el mundo en los años 50, cuando hablábamos de «la Guerra», era la primera.
Usted menciona la estrategia de Louis Barthou de establecer una red de alianzas para contrarrestar el ascenso de Alemania. ¿Cree que esta estrategia podría haber funcionado?
En primer lugar, los británicos no querían, pero, en 1919, Francia decidió no hacer nada sin los británicos. Antes de ocupar Ruhr, en enero de 1923, Poincaré tardó un año en decidirse porque no quería romper con Gran Bretaña. Le dijo a un ministro que, si lo obligaban a romper con los británicos, dimitiría. Así que, a partir de ese momento, es difícil imaginar otra estrategia. Estoy convencido de que Barthou habría sido marginado de todos modos y de que no habría cambiado realmente la historia si no hubiera sido asesinado.
En la conclusión, usted escribe esto: «Espero, fervientemente, que el desastre de la batalla de Francia siga persiguiendo nuestra memoria para obligarnos a no bajar la guardia nunca». ¿Qué significa concretamente, hoy, no bajar la guardia? ¿Un aumento del presupuesto militar francés, por ejemplo?
Los aumentos cuantitativos del presupuesto militar son importantes, pero, también, es necesario avanzar en la estrategia. En 1939, Gamelin decidió repetir la batalla de Verdún. El plan de Gamelin era similar al de Joffre, en 1914, salvo que el de Joffre se basaba en la velocidad de los soldados y los caballos. Treinta años después, con la aceleración de la velocidad de las tropas gracias a los tanques, el plan se hizo imposible de mantener.
Por lo tanto, hay que disponer de medios, pero, también, saber identificar los peligros, es decir, tener un debate estratégico, que no existe en Francia. Bajo la V República, falta un debate político y estratégico. En consecuencia, los franceses siempre están dispuestos a librar la guerra anterior. Me temo que algunos se preparan, hoy, para la próxima guerra en Ucrania. Nuestra próxima guerra en Francia, dada nuestra geografía, no será la próxima guerra en Ucrania.
Supongo que se refiere a los nuevos tipos de conflicto. ¿Cuáles son los nuevos tipos de conflicto para los que debemos estar preparados? ¿Y cómo cambia la ecuación bajo la disuasión?
En este momento, estoy trabajando mucho en las relaciones entre China y Estados Unidos porque me parecen bastante preocupantes, a mis ojos, sobre todo, por culpa de los americanos. A veces, pienso que podría producirse un accidente de Sarajevo entre ambos. Luego, razono conmigo mismo y me digo que tal accidente no es posible debido a la disuasión nuclear. Ambos están frenados por la disuasión nuclear.
Del mismo modo, no dejaremos que los ucranianos invadan Rusia. Sin embargo, puede plantearse la cuestión de Crimea. ¿En qué momento considerarán los rusos que es de su interés vital? No van a soltar armas nucleares para Donetsk, pero la cuestión de Crimea es más difícil.
¿En qué momento considerarán los rusos que es de su interés vital? No van a soltar armas nucleares para Donetsk, pero la cuestión de Crimea es más difícil.
gérard araud
Por otra parte, está claro que hay nuevas conflictividades: en particular, los combates en el ciberespacio y el uso creciente de la inteligencia artificial. Ya se han publicado libros sobre una guerra dirigida por inteligencia artificial con aviones sin piloto. La guerra termina en segundos. Esto es ciencia ficción, por supuesto. Sin embargo, me parece cierto que, hoy, necesitamos más ingenieros que batallones, dada nuestra geografía. ¡No nos van a invadir nuestros vecinos! Más bien, estas nuevas conflictividades son lo que nos preocupa.
¿Qué opina de la comparación de la época contemporánea con los años 30?
También, se podría decir que nos encontramos en un periodo similar al que precedió la Primera Guerra Mundial. Podemos establecer muchos paralelismos históricos que, de nuevo, son, ante todo, juegos intelectuales.
Un paralelismo histórico me invade el pensamiento en este momento. Cuando Japón entró en guerra con Estados Unidos, en 1941, fue, también, porque Japón estaba sometido a un embargo de petróleo, que se levantaría si Japón abandonaba China. A pesar del análisis, por parte de los funcionarios japoneses, de que podrían perder una guerra así, finalmente, la emprendieron.
Hoy, cuando los estadounidenses prohíben la exportación de microprocesadores avanzados a China es como decirle a China que Estados Unidos quiere impedir que sea una economía avanzada. Esto es similar al embargo de petróleo a Japón. Es una opción de hostilidad y confrontación. Cabe preguntarse, entonces, lo siguiente: «pero, ¿qué harán los chinos?».
Los paralelismos históricos ayudan al razonamiento, pero no hay que dejarse atrapar por ellos y hay tener en cuenta sus limitaciones.
¿Cree que las divisiones internas en Estados Unidos seguirán pesando en la política exterior del país? ¿Y qué consecuencias tendrán estas divisiones para nosotros, los europeos?
El país está más polarizado que nunca. El Partido Republicano ha seguido derivando hacia la extrema derecha. Se tiene un Partido Demócrata dividido con la izquierda y el centro, con el fenómeno del wokismo, que plantea un problema para la clase media demócrata blanca. Biden era una forma de evitar vaciar el absceso. En el lado republicano, se tiene la elección entre Trump y Desantis, el gobernador de Florida. Estados Unidos está extremadamente dividido con una población radicalizada. El resultado de las elecciones de 2024 será crucial para la política exterior. Si Trump sale reelecto, es el fin del apoyo a Ucrania, quizás, incluso, el fin de la OTAN.
En el libro, usted describe el anticomunismo de una serie de dirigentes como una de las causas de su «ceguera». ¿Se atrevería a establecer un paralelismo entre el anticomunismo que describe y la política antichina de Estados Unidos en la actualidad?
Los estadounidenses, debido a su geografía, nunca han tenido que hacer geopolítica tradicional. Nunca les han tenido miedo a sus vecinos. Nunca le han hecho daño a México ni a Canadá. Así que nunca han tenido miedo. Es un país cuya unidad es ideológica, un poco como Francia. No tiene unidad geográfica ni étnica. Por lo tanto, es un país ideológico, portador de un mesianismo. Esto los lleva a aplicar una política exterior mesiánica.
Los estadounidenses, debido a su geografía, nunca han tenido que hacer geopolítica tradicional. Es un país cuya unidad es ideológica; esto los lleva a aplicar una política exterior mesiánica.
gérard araud
En lugar de ver a China como si hubiera recuperado el poder que una vez tuvo, ven a China llena de oscuros designios. No comprenden que era inevitable, que las relaciones internacionales son competitivas ni que China va a ser poderosa.
Por lo tanto, los estadounidenses consideran bastante normal que los barcos estadounidenses estén a 200 millas de la costa china y a 5000 millas de la costa estadounidense. Imagínese que los chinos estuvieran, por casualidad, patrullando entre Cuba y Florida o que hubiera un cuartel general chino en Ciudad de México. Sería la guerra. Los estadounidenses no lo aceptarían porque, para ellos, no es una cuestión de geopolítica, sino la defensa de la democracia, la defensa del orden internacional, que, en términos de realpolitik, no es más que su supremacía.
Después de leer su libro, uno se pregunta esto: ¿Cuál es su visión de la historia? ¿Cree que la historia es lineal, que avanza hacia el progreso o que es cíclica?
Mi visión, si se me permite decirlo, de la historia, de la vida y de la política está a la sombra de Auschwitz. Para mí, el mal está en el hombre. Auschwitz no puede explicarse por razones económicas ni psicológicas ni sociales. Es una irrupción del mal absoluto en la historia de la humanidad, que es ya un largo camino de atrocidades. El hombre es el único animal que se complace en hacer sufrir a sus semejantes. Auschwitz llegó al país más civilizado de la época. Lo tenía todo: arte, arquitectura, literatura, cine. La Historia es, pues, una repetición de la fórmula de Hobbes, homo lupus homini.
Siguiendo con esta cuestión, una de las citas del prefacio de su libro es de Karl Marx: «Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen por su propia voluntad ni en las condiciones de su propia elección, sino en las circunstancias que encuentran y en las condiciones que se les impone». ¿Este libro también es un llamado a la modestia sobre el papel que desempeñan los individuos en el curso de la historia?
Sé que ya no se lee mucho a Karl Marx, pero yo soy de la generación marxista. Esta obra es la articulación entre las fuerzas estructurales, la cuestión de las condiciones objetivas y el hombre. Si Napoleón Bonaparte hubiera nacido en 1715, nadie lo habría conocido. La Revolución le ofreció a este noble corso una oportunidad que nunca habría surgido en otra época. Hitler fue la crisis de 1929, en una Alemania llena de resentimiento y plagada de antisemitismo. Si Hitler hubiera llegado en 1848, no habría tenido el destino que tuvo.
En mi opinión, el hombre puede, por lo tanto, hacer historia. Siempre pongo el ejemplo de la conversión de Constantinopla al cristianismo. A principios del siglo IV, el cristianismo no estaba destinado, en absoluto, a triunfar. La conversión de Constantinopla fue la que hizo cristiano al mundo. Después, el aparato represivo del Estado se implicó detrás y, poco a poco, el paganismo retrocedió.

