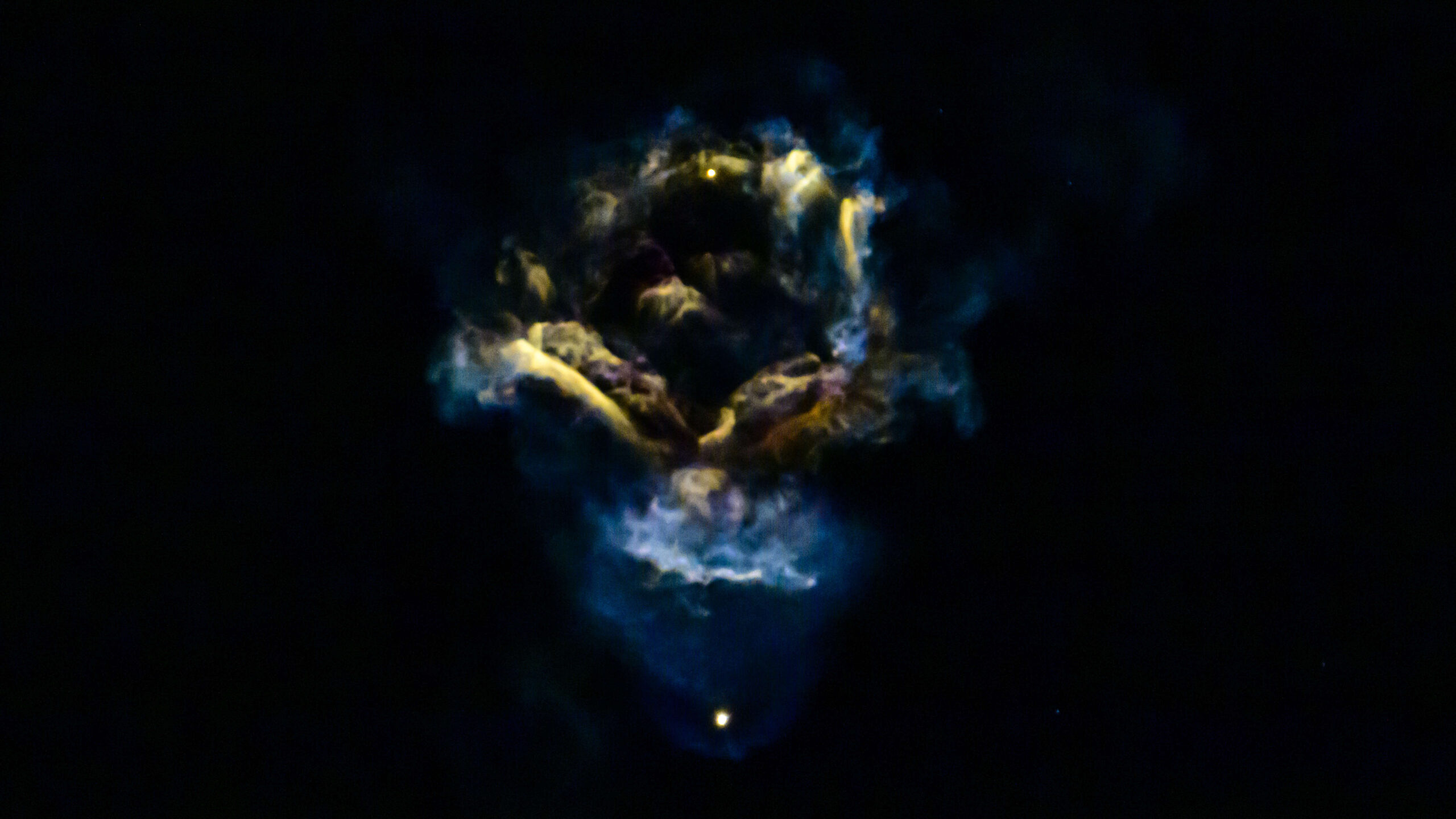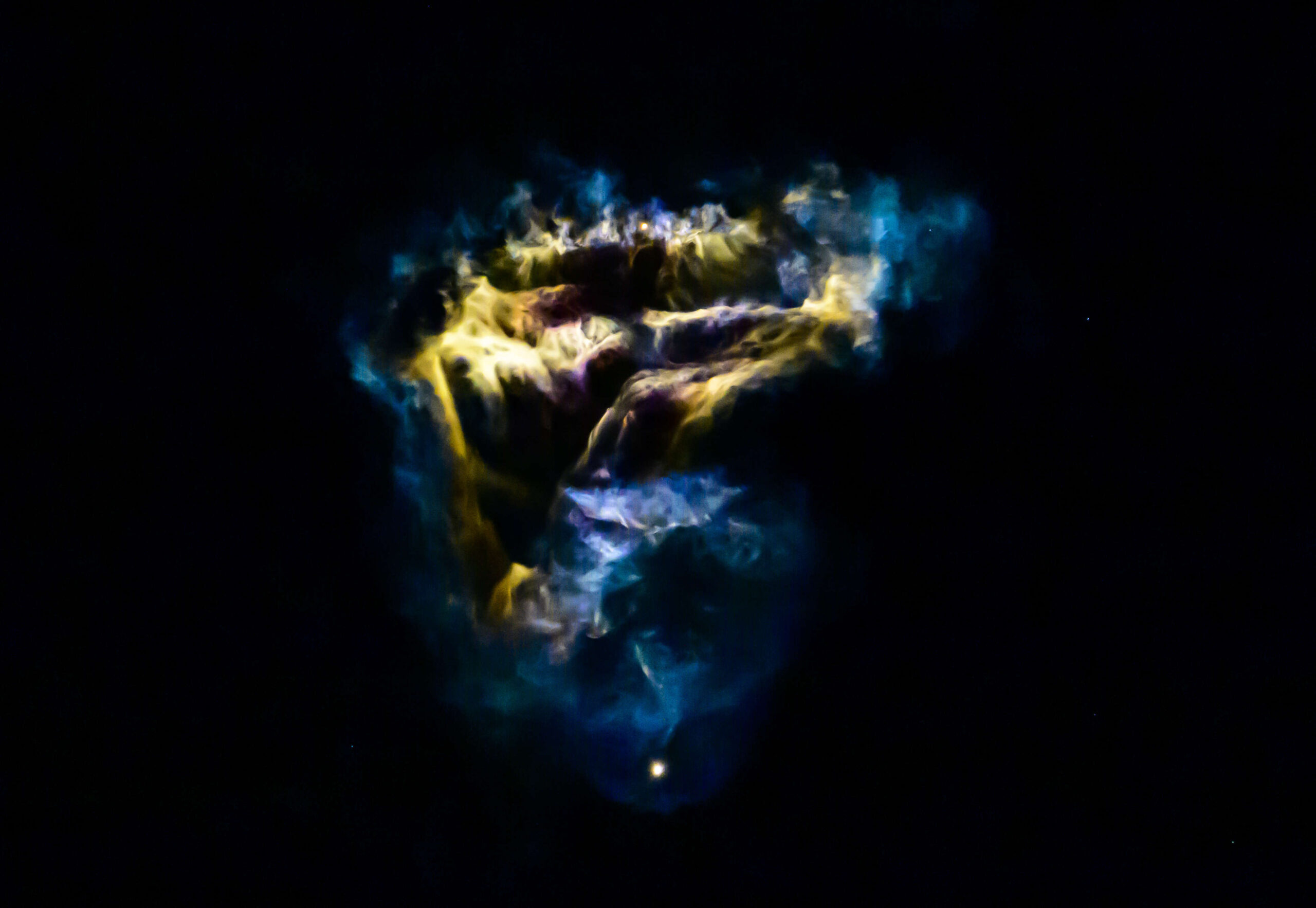Si nos lee a diario y desea contribuir a nuestro desarrollo en toda independencia, le pedimos que considere la posibilidad de suscribirse al Grand Continent
¿Pueden los conspiracionistas del Estados Unidos profundo y los hombres más ricos del mundo votar por el mismo presidente? La alianza que ha llevado a Donald Trump al poder por segunda vez es fundamentalmente diferente de la que le permitió derrotar a Hillary Clinton en 2016.
El nuevo presidente electo estadounidense ha construido ahora un nuevo deal con la sociedad estadounidense: oligarquía y aceleración tecnológica por un lado, preservación y protección identitaria por el otro.
Aquí se encuentra el verdadero elemento de ruptura de las elecciones, en esta fusión entre el establishment —viejo y nuevo— y el electorado más periférico geográfica, social y culturalmente. Los cohetes, las sondas espaciales proyectadas hacia la posibilidad de vida extraterrestre para los humanos, los robots, los coches sin conductor, el transhumanismo, las finanzas globalizadas siempre al acecho de la próxima destrucción creativa, las viejas y las nuevas industrias energéticas forman un frente unido con un electorado que desconfía del gobierno, que exige desobediencia a la cultura progresista que impera en las universidades, que busca en las sectas y las iglesias su propia forma de resistencia a la modernidad, que exige protección frente a los productos extranjeros, que quiere deslocalizar la industria y reducir drásticamente la inmigración.
Aceleración. Reacción. La aleación de estos dos metales pesados —incompatibles a primera vista y aparentemente contradictorios— define la alquimia que llevó a Trump a la victoria en 2024.
Por un lado, la aceleración de una parte de Estados Unidos que quiere liberarse de todas las trabas y regulaciones, pero que quiere invertir y avanzar hacia el futuro; una élite que no desprecia la globalización, pero que quiere dominarla; un grupo en el poder que pretende imponer su propio canon lingüístico y cultural desde una perspectiva futurista.
Este es el nuevo deal de Trump: riqueza y aceleración tecnológica por un lado; preservación y protección de la identidad por otro.
LORENZO CASTELLANI
Por otro lado, la reacción de la América de las pequeñas ciudades, del trabajo manual y de lo concreto. Los territorios de los menos educados, donde la inmigración está incrustada en el tejido de la producción.
Es en esta misteriosa soldadura donde hay que entender el regreso de Trump: es la base de la nueva mayoría electoral estadounidense.

Sustenta la estructura social impuesta en la que lo alto, de camino al futuro —la élite tecnológica y capitalista— coexiste con lo bajo conservador —el principal electorado de Trump y su promesa populista—.
Definirá la mirada que la nueva administración aplicará a Estados Unidos y al resto del mundo.
Aquí se encuentra el verdadero elemento de ruptura de las elecciones, en esta fusión entre el establishment —viejo y nuevo— y el electorado más periférico geográfica, social y culturalmente.
LORENZO CASTELLANI
A New World — With An Old Soul 1
Los conspiracionistas de la América rural y los hombres más ricos del mundo votaron al mismo presidente, y le hicieron ganar. Así lo demuestra la asombrosamente amplia victoria de Donald Trump, lograda gracias a la construcción de una alianza extremadamente heterogénea –una nueva forma política que proponemos llamar “aceleración reaccionaria”– que ha conseguido unir a las clases medias y trabajadoras del Estados Unidos rural y suburbano con una parte significativa del establishment estadounidense.
Esta es la gran novedad –bastante subestimada por la mayoría de los analistas– de estas elecciones presidenciales. El Trump de 2024 era un populista puro, un maverick que había completado el saqueo de un Partido Republicano reducido a la mínima expresión de su capacidad política, una especie de Joker amado sólo por el Estados Unidos enfadado y desindustrializado, un candidato que esencialmente ganó porque tuvo la suerte de encontrar a Hillary Clinton en su camino.
En 2016, la hipótesis Trump fue un auténtico salto al vacío: muchos intelectuales conservadores dudaron de ella; casi todos los magnates de la nueva industria digital y tecnológica la rehuyeron; Wall Street la contempló con ansiedad; y casi todos los medios de comunicación la combatieron. El candidato que ganó este año es una criatura muy distinta de la de 2016, y especialmente del derrotado presidente saliente que, a principios de 2021, dio su cheque en blanco a la insurrección en el Congreso de sus partidarios más violentos. Era un Trump subversivo, repudiado por los magnates de Silicon Valley (fue expulsado de Twitter por su ex CEO Jack Dorsey), considerado peligroso para las instituciones republicanas, abandonado por su vicepresidente Mike Pence y rechazado por la comunidad de inteligencia.
Para intentar sacar una lección de la victoria de Trump en 2024, hay que entender dos cosas: ha desarticulado la unidad del establishment estadounidense construyendo una nueva corriente. No sólo ha ganado las elecciones: ha cambiado el marco político al proyectar al Partido Republicano a lo más alto del voto popular, por primera vez desde 2004.
El candidato que ganó este año es una criatura muy distinta de la de 2016.
LORENZO CASTELLANI
¿Cómo se ha producido toda esta agitación en tan poco tiempo?
Para intentar hacernos una idea más clara, debemos analizar brevemente una serie de factores.
Cómo Biden perdió a las élites
El primero es que muchas de las ideas de Trump de 2016 han sobrevivido a la presidencia de Biden. El proteccionismo tecnológico frente a China y el proteccionismo industrial frente a gran parte del mundo; el aumento del gasto en política industrial y el intento de repatriar la producción; un mayor déficit federal y una gradual desvinculación militar internacional son elementos que, aunque con formas y lenguaje diferentes, han sido retomados por la administración demócrata saliente. Parafraseando a Adam Tooze, las bidenomics eran «trumponomics inteligentes». Las ideas tan poco ortodoxas expresadas por Trump ya en 2015 se convirtieron así en habituales en la Casa Blanca de Biden y en el gobierno estadounidense en general.
En este contexto de continuidad, la geopolítica llamó a la puerta y ejerció brutalmente su presión.
La invasión de Putin a Ucrania fue un duro golpe para la administración de Biden. Es cierto que la diplomacia estadounidense intentó entonces, con cierto éxito, presentar la situación de otra manera, reaccionando ante la conmoción de la invasión y haciendo todo lo posible para evitar que Kiev cayera en cuestión de semanas. Pero la realidad es innegable: la disuasión estadounidense frente a Rusia no ha funcionado. Este fracaso no sólo ha obligado a la Casa Blanca a implicarse en una parte del mundo de la que quería mantener una distancia militar, sino que también ha dado lugar a nuevos compromisos en materia de gastos de defensa, especialmente impopulares tanto para el electorado republicano como para una parte del demócrata. Esto ha revitalizado los argumentos de Donald Trump contra Rusia y Putin.
Bajo la dirección de Giuliano da Empoli.
Con contribuciones de Josep Borrell, Lea Ypi, Niall Ferguson, Timothy Garton Ash, Anu Bradford, Jean-Yves Dormagen, Aude Darnal, Branko Milanović, Julia Cagé, Vladislav Surkov o Isabella Weber.
Lo mismo ocurre con Medio Oriente. En esta cuestión, la administración demócrata se encuentra atrapada entre su intento de frenar a Netanyahu y los movimientos propalestinos que presionan al partido. Sus esfuerzos han fracasado claramente. Parte del Estado ha empezado a preguntarse: ¿habrían ido peor las cosas con Trump o habría habido más estabilidad internacional que con Biden? Al fin y al cabo, tuits aparte, el primer mandato de Trump no había sido tan desastroso en términos de política internacional, logrando buenos resultados en Medio Oriente y con China.
A este difícil contexto se superpuso la inflación, que resultó fatal para las relaciones entre parte del establishment económico y los demócratas. En una economía en crecimiento, la administración de Biden optó por aumentar desproporcionadamente el déficit federal para generar un crecimiento adicional que disparara la inflación. Proporcionalmente, Biden gastó más que Franklin D. Roosevelt durante los años del New Deal.
Ya no existe en Estados Unidos una oligarquía homogénea que quiera creer en la promesa de progreso, fiabilidad y estabilidad que ofrece el Partido Demócrata
LORENZO CASTELLANI
La inflación, como es bien sabido, afecta principalmente a las clases medias. Pero algunos representantes del mundo financiero, como Jamie Dimon, presidente de JP Morgan, también han figurado entre los críticos de la política económica de los demócratas, que consideran demasiado expansionista y estatista. El Green Deal –uno de los caballos de batalla de la administración Biden– también ha resultado ser un problema, ya que la financiación medioambiental tiene dificultades para despegar y la clase dirigente estadounidense está cada vez más desilusionada con las políticas ecológicas, como demuestra la marcha atrás del consejero delegado de BlackRock, Larry Fink, en este asunto. No es casualidad que las encuestas hayan indicado claramente que Trump es el más fiable de los dos candidatos presidenciales para recuperar el control de la economía.
Por último, la reacción de Silicon Valley a los excesos del dirigismo económico de la administración Biden y el asalto a la «política woke» por parte de algunas de las principales figuras del capitalismo tecnológico, como Elon Musk y Peter Thiel. Esta guerrilla cultural nació como respuesta a los excesos ideológicos de las universidades de la Ivy League, pero en los últimos años se ha visto descarrilada por los excesos de lo políticamente correcto que han sacudido a una parte del mundo económico y financiero. Bill Ackman, financiero multimillonario, históricamente votante demócrata y considerado por algunos el heredero de Warren Buffett, ha optado en el último año por apoyar la cruzada de Musk y otros gurús tecnológicos contra la izquierda de los campus estadounidenses. Un conflicto que Musk ha aprovechado para comprar Twitter en nombre de la libertad de expresión y crear un ecosistema mediático que se nutre de empresas editoriales autónomas como las de Joe Rogan y Tucker Carlson, capaces de empujar a Trump y evitar la censura en la que sigue siendo, como sin duda demuestra en parte esta elección, la red social más influyente política y mediáticamente.
También pesa en estas decisiones del establishment a favor de Trump el apoyo a la causa palestina de un ala del Partido Demócrata y su componente intelectual, donde parte de la élite moderada no ha digerido la excesiva tolerancia hacia los actos terroristas de Hamás. A principios de 2024, los principales financiadores de las principales universidades estadounidenses, como Harvard y Princeton, pidieron la cabeza de los presidentes de universidades que habían defendido posiciones consideradas antisemitas.
El último golpe asestado por Trump a este establishment fracturado fue la retirada de Joe Biden, el moderado demócrata garante de estos mundos diferentes, y su precipitada sustitución por una vicepresidenta con un liderazgo débil, percibida como más cercano a la izquierda.
He aquí la verdadera novedad de las elecciones presidenciales de 2024: Donald Trump ya no es sólo el populista carismático que logró la proeza de forjar un vínculo visceral con el «Estados Unidos profundo» y productivo de antaño.
LORENZO CASTELLANI
Trump 2024
El Trump de 2024 nació en esta maraña de fracturas heterogéneas en una élite ya fragmentada: sobre premisas muy diferentes de lo que había sido en 2016 y de lo que había llegado a ser en 2021. El Trump de 2024 no es un barco sin capitán como el de 2016. Pero no todo gira en torno a Elon Musk y su idea de una Comisión para mejorar la eficiencia del gobierno, ni a Peter Thiel y sus ideas tecno-libertarias, ni al multimillonario de 30 años dedicado al desarrollo de la realidad aumentada, Palmer Luckey. Venerables representantes del capitalismo tradicional estadounidense han mostrado una actitud de apoyo o al menos de apertura al diálogo. Entre ellos, el consejero delegado de Blackstone, Steve Schwarzman, el gestor de fondos de cobertura Bill Ackman, el presidente de JP Morgan, Jamie Dimon, un auténtico líder de opinión en el mundo empresarial que sorprendió a muchos en el reciente Foro de Davos afor,amdp qie Trump tenía razón en muchos puntos, e incluso el consejero delegado de BlackRock, Larry Fink, que se ha mostrado más abierto hacia el magnate que en el pasado, mientras que el fondo Vanguard ha comprado masivamente acciones de Trump Media Group en los últimos meses, con unas acciones que desde luego no mostraban ninguna hostilidad hacia el candidato republicano.
En términos de análisis de las élites, he aquí la verdadera novedad de las elecciones presidenciales de 2024: Donald Trump ya no es sólo el populista carismático que logró la proeza de forjar un vínculo visceral con el «Estados Unidos profundo» y productivo de antaño. Es el presidente que integra una función de élite ajena a la política, la administración y sus profesiones, y que incluye a los tecnólogos, las finanzas, los medios de comunicación y el mundo intelectual.

Y es aquí donde se planteará una de las principales cuestiones para el Trump de 2024: la composición de un equipo de gobierno muy amplio que apoye la acción del presidente de Estados Unidos. Si bien será fácil formar un equipo dentro del partido para los puestos del gabinete presidencial, será mucho menos fácil reunir al personal adecuado capaz de ofrecer garantías de estabilidad y competencia para ocupar los altos cargos de la administración pública, seleccionar a los directores de las numerosas y poderosas agencias administrativas y elegir a los asesores del presidente y a los jueces federales.
El primer mandato de Trump fue un desastre en ese sentido, con una avalancha de nombramientos a corto plazo, renuncias reiteradas, decenas de nombramientos públicos que nunca llegaron a fructificar y un funcionamiento paralizado de la maquinaria federal. Veremos si una coalición mejor enraizada en el establishment empresarial y tecnológico, pero cuyo vértice sigue siendo Trump (y sus asperezas temperamentales), es capaz también de generar una élite republicana en el poder capaz de no autosabotearse, de no clamar cada semana sobre una conspiración del Estado profundo y de no acabar minando la labor política de la Casa Blanca.
En cualquier caso, lo que se ha puesto de manifiesto en los últimos meses es que ya no existe en Estados Unidos una oligarquía homogénea que quiera creer en la promesa de progreso, fiabilidad y estabilidad que ofrece el Partido Demócrata por las razones antes resumidas. Al contrario, una parte muy importante de la sociedad estadounidense quiere ahora volver a conectar con el Estados Unidos del trabajo y de las provincias, y por eso eligió a Trump.
Vemos entonces el gran realineamiento del establishment estadounidense en torno al más improbable de sus hombres, Donald Trump.
LORENZO CASTELLANI
El futuro de una contraélite
Una élite sólo puede sobrevivir con dos condiciones: si no pierde completamente su legitimidad en el régimen en el que opera; si no se conforma completamente en una unidad tan indistinguible que se convierta en el blanco de las tribunas de la plebe, como ocurrió en 2016. Por eso, en torno a la segunda aventura de Trump ha surgido una contraélite, una élite que busca un espacio distinto al que le garantizaron los demócratas y no le concedió la primera presidencia de Trump de base populista, que se identifica con ciertos valores culturales y marca ciertas prioridades políticas alternativas a las del viejo establishment unitario de extracción bushiana y clintoniana. Hoy, esta contraélite, que ahora existe y ha mostrado su fuerza política, se enfrenta a la difícil tarea de evolucionar desde una alianza electoral que exprese un exitoso aceleracionismo reaccionario a una élite gobernante, en el caso más clásico de recirculación de la clase política y acomodación de la vieja élite capitalista hacia Trump II.
He aquí entonces el gran realineamiento del establishment estadounidense en torno al más improbable de sus hombres, Donald Trump, que sin embargo sigue siendo un miembro, aunque singular, de la clase alta estadounidense.
Esencialmente, lo que se está produciendo es una pluralización de las élites: quienes apoyan a Trump quieren relegitimarse a los ojos de la corriente dominante estadounidense, distinguirse de quienes propagan la ideología woke y cancelan la cultura, y participar en el rediseño de ciertos juegos internacionales que se perciben como perdedores.
Es un concepto menos obvio, porque procede más de las finanzas y la industria que de los medios de comunicación y el mundo académico, pero es sustancial. En términos electorales, todo esto funcionó bien para llevar a Trump a la Casa Blanca por segunda vez y con una premisa diferente a la primera.
Un nuevo movimiento sui generis está surgiendo en Estados Unidos: la aceleración reaccionaria.
LORENZO CASTELLANI
Queda ahora una pregunta sin respuesta, cuya respuesta sólo surgirá en los próximos meses: ¿será capaz esta coalición entre Trump y gran parte de la élite estadounidense de mantenerse unida frente a las opciones del gobierno? ¿Elegirá el presidente hombres que atraigan a quienes financiaron la campaña electoral y lo apoyaron, o volverá a caer en el esquizofrénico vaivén con sus ayudantes que ha dejado una huella negativa en Trump I? ¿Será capaz de reconciliar a los sectores más radicales del electorado con quienes contribuyen de otras formas, a menudo invisibles y muy influyentes, a gobernar el país? Una coalición tan amplia como fragmentaria, ¿será capaz de mantenerse unida, dando al país un gobierno que funcione y reconstruyendo un nuevo Partido Republicano capaz de sobrevivir al trumpismo en el futuro? Cómo reaccionará la otra mitad del establishment, ahora en el bando perdedor: guerra total como en 2016-2021, o búsqueda de apaciguamiento con Trump? Será posible que un presidente anciano –el más viejo de la historia– gobierne Estados Unidos sin contar con las élites políticas y administrativas?
Estas son algunas de las preguntas más interesantes que se plantean hoy, cuyas respuestas solo llegarán en el próximo año.
Lo que es casi seguro es que está surgiendo un nuevo movimiento sui generis en Estados Unidos: la aceleración reaccionaria.