¿De qué hablamos cuando hablamos de intelectuales? Las particularidades del caso español
¿Cómo se puede escribir la historia de los intelectuales cuando quienes son designados por el término lo rechazan? Aunque el término se utiliza de muchas maneras diferentes, parece estar estrechamente ligado a las luchas de la historia política y social española -desde la dictadura franquista hasta la Transición, los modos de acción que abarca evolucionan-.
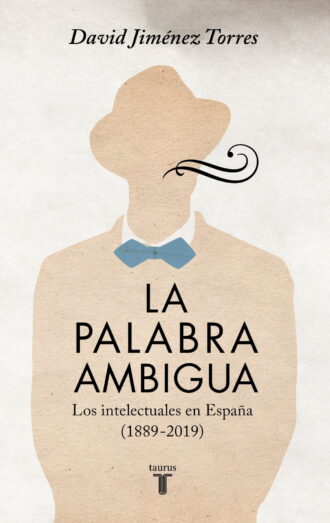
¿Qué es un intelectual? Llevamos más de cien años haciendo esta pregunta, y esto ya nos indica algo sobre el peculiar concepto que tenemos entre manos. En 1905, Miguel de Unamuno confesó que había empleado aquella palabra muchas veces pero que, si le pidieran que la definiera, se vería en un “gran aprieto”. Casi cien años después, el filósofo José Antonio Marina escribió que el significado de aquella palabra seguía siendo “difícil de precisar e imposible de definir”. Ortega y Gasset se refirió a ella directamente como “la palabra ambigua” 1.
Este problema no se debe a una falta de definiciones, sino más bien a su abundancia. El investigador británico Stefan Collini argumentó en su libro Absent Minds que, históricamente, el sustantivo intelectual se ha usado para designar tres conceptos muy diferentes 2. Por un lado estaría el sentido sociológico: la palabra hace referencia a alguien cuya ocupación principal tiene que ver con la intelección y el conocimiento, y que debido a ello suele tener un nivel educativo superior a la media. Por ejemplo, un ingeniero o una profesora. En segundo lugar estaría el sentido subjetivo: intelectual sería quien siente interés por las ideas y por la cultura, independientemente de que esto tenga o no que ver con su profesión. Por ejemplo, un camarero que lee mucho en su tiempo libre o asiste a ciclos de películas de la nouvelle vague. El tercer sentido sería el sentido cultural, y se refiere a aquellos individuos que “poseen algún tipo de «autoridad cultural», esto es, que utilizan una posición o unos logros intelectuales reconocidos a la hora de dirigirse a un público más amplio que el de su especialidad”. Por ejemplo, un reputado filósofo que interviene en las tertulias de una cadena de radio, o un exitoso escritor que publica artículos en un periódico nacional. Este tercer sentido resulta el más restrictivo de todos: excluye a la mayoría de individuos que encajan en el sentido sociológico y en el subjetivo, y depende de un acceso al gran público que está al alcance de muy pocos. E incluso si se dan todos esos factores, es posible —la historia lo demuestra— que surjan debates sobre si es un verdadero intelectual.
A estas acepciones genéricas se añaden otras que provienen de obras escritas desde alguna disciplina académica o perspectiva ideológica. Es el caso de las ideas sobre el intelectual de Karl Mannheim —desde la sociología—, de Antonio Gramsci —desde la tradición marxista— o de Raymond Aron —desde la tradición liberal—; trabajos que definen al intelectual según unas funciones sociales o un patrón de comportamiento. También han sido influyentes las explicaciones de naturaleza histórica, que suelen articular un relato acerca del auge, consolidación, declive e incluso muerte de los intelectuales. Por ejemplo: los intelectuales -sean lo que sean- habrían “nacido” con el caso Dreyfus, habrían vivido su apogeo en la posguerra con figuras como Sartre y Camus, y habrían iniciado un largo declive a partir de los años 80. Finalmente, siguen gozando de buena salud las definiciones de naturaleza ético-política, ya sean positivas o negativas: el intelectual sería el que se atreve a decir la verdad al poder, el que habla en nombre los que no tienen voz, el que se indigna ante las injusticias; o el intelectual sería el frívolo que opina de todo sin saber de nada, el aprendiz de brujo que quiere rehacer el mundo para que se ajuste a sus fantasías, el irresponsable que ha inspirado, apoyado o excusado algunos de los peores crímenes de la Historia.
Una pluralidad irreductible
Muchas veces, cuando escribimos sobre los intelectuales, nos limitamos a elegir una de las definiciones disponibles y a desarrollar nuestro análisis en base a ella. Sin embargo, la polisemia de la palabra intelectual no es un mero obstáculo que debamos salvar antes de alcanzar nuestras conclusiones. No basta con elegir la definición que nos resulte más interesante, o el relato histórico que nos parezca más sugerente. Varios teóricos de la historia de los conceptos, desde Reinhart Koselleck hasta Quentin Skinner y Terence Ball, han advertido de la distorsión que supone hipostasiar los conceptos, aislando en ellos una coherencia que no tenían para quienes los usaban. Es decir: si los hablantes de una época concreta no se decidieron por un único significado para una palabra determinada, nuestro trabajo no es ponerles de acuerdo a posteriori. Más bien al contrario, debemos estudiar esa falta de acuerdo y comprender sus razones. Esto es especialmente importante en el caso de intelectual: como apuntó François Dosse, la polisemia de esta palabra es una parte intrínseca y definitoria del propio objeto de estudio:
El intelectual puede definir muy numerosas identidades, que pueden coexistir en un mismo periodo. Por lo tanto, la historia de los intelectuales no puede limitarse a una definición a priori de lo que debería ser el intelectual según una definición normativa. Por el contrario, tiene que quedar abierta a la pluralidad de estas figuras. 3
Efectivamente, cuando abordamos la figura del intelectual, no nos encontramos tanto ante un sujeto histórico claramente delimitable como ante una palabra que se ha utilizado de manera problemática. A diferencia de lo que ha ocurrido con otros términos de significado ambiguo, ningún Estado ha desarrollado mecanismos que legitimen el uso de esta palabra para referirse a individuos concretos. Uno puede licenciarse en Ciencias Políticas, en Filosofía o en Bellas Artes en muchas universidades; en ninguna se puede licenciar, cursar un máster o doctorarse en Intelectualidad. Uno puede tener un título oficial que acredite su estatus de politólogo, filósofo o artista; ningún papel ratificará su estatus de intelectual. En lo tocante a los registros oficiales, el intelectual no existe. Es una categoría que discurre al margen de la organización institucional y de mercado laboral. Con el problema añadido de que, en principio, sirve para referirse a individuos. Es lógico que el sentido de palabras como belleza, justicia o libertad sea elusivo: se trata de valores que no podemos ni ver ni tocar. Pero, en principio, sí deberíamos ser capaces de ver o tocar a los intelectuales. ¿Cómo puede ser, entonces, que tantas veces discutamos sobre si alguien lo es o no lo es, o sobre si la historia de este tipo de personajes empieza con Platón o con Voltaire, con Galileo o con Barrès, con Erasmo o con Tolstoi?
La conclusión parece clara: si existe una historia de los intelectuales, esta debe incluir la historia de los debates acerca de la naturaleza, la presencia y la función de los intelectuales. Y debe hacerlo sin pretender sentar cátedra sobre quién o quiénes usaron la definición “correcta”. Más bien debe incidir en esta paradoja: nunca hemos sabido exactamente qué es el intelectual, pero esto no nos ha impedido hablar mucho sobre su figura. Quizá porque, al hablar de los intelectuales, realmente hemos dicho cosas acerca de nosotros mismos. La abrumadora cantidad de ideas y discursos sobre el intelectual ofrece un campo de análisis muy fructífero. Ya lo apuntó Michel Foucault en 1980:
La palabra intelectual me resulta rara. Yo nunca he encontrado intelectuales. He encontrado gente que escribe novelas y otra que cura enfermos. Gente que hace estudios de economía y otra que compone música electrónica. He encontrado personas que enseñan, personas que pintan y personas que nunca he entendido bien qué es lo que hacen. Pero intelectuales, nunca. Por el contrario, he encontrado mucha gente que habla del intelectual. […] Encuentro que el discurso sobre los intelectuales es muy absorbente y no demasiado tranquilizador. 4
Los intelectuales en España
Los discursos sobre los intelectuales comparten ciertos elementos comunes en todos los países occidentales, pero también muestran particularidades nacionales. En el caso español podemos destacar las siguientes:
1. La palabra intelectual, utilizada como sustantivo, empieza a generalizarse en español a finales de la década de 1880. El paso de su uso tradicional como adjetivo al uso como sustantivo no se debió a ningún acontecimiento concreto. Los primeros ejemplos que he podido documentar se producen en 1889 y 1890, en un periódico vinculado al Ejército y en el contexto de la lucha contra el bandolerismo en Cuba -todavía bajo control español en aquel momento- 5. Es más, esos primeros usos documentados son muy críticos con las recomendaciones de “los intelectuales” para manejar los problemas de la colonia, lo que muestra que el discurso sobre los intelectuales estuvo unido, desde el principio, al discurso contra los intelectuales. En cualquier caso, estos usos de la palabra preceden tanto a la polémica por los presos anarquistas de Montjuic (1896) -que a veces ha sido señalada como “el caso Dreyfus español”-como a los debates internacionales en torno al propio caso Dreyfus y el “J’accuse!” de Zola (1898). No hubo en España, por tanto, un “nacimiento de los intelectuales” en el sentido de una conmoción colectiva que diera a aquella palabra un nuevo significado. Lo que se produjo fue más bien un cambio lingüístico cuyos contornos aún necesitan más investigación.
2. La popularización de aquella nueva palabra no impidió que resultara claramente incómoda para los hablantes. Hasta los años cuarenta fue frecuente escribirla entre comillas y emplear sintagmas como los llamados intelectuales o los presuntos intelectuales. Muy pocos manifiestos, de entre los centenares divulgados en España por figuras del mundo de la cultura, la universidad y el periodismo se han referido a sus abajofirmantes como “intelectuales”. Especialmente notable ha sido la reticencia a utilizar esa palabra para referirse a uno mismo, incluso por parte de autores que se suelen mencionar cuando se habla de grandes intelectuales españoles del siglo XX. En 1924, Pío Baroja llegó a escribir: “Yo, la verdad, no recuerdo de nadie, en España ni fuera de España, que se haya llamado a sí mismo intelectual -probablemente se pondría en ridículo-” 6. Sin embargo, esto fue fluctuando según el contexto. El uso en primera persona fue infrecuente durante la Restauración, el primer franquismo y las últimas décadas del siglo XX; y fue más común durante la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República, el segundo franquismo y la Transición.
3. Como ha ocurrido en la mayoría de países occidentales, el discurso antiintelectual ha tenido una fuerte presencia en España. Ha arraigado, además, en sectores políticos y sociales muy distintos. Existe una tradición antiintelectual conservadora, influida, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, por el discurso clerical contra la Ilustración y por las críticas del polígrafo Menéndez Pelayo contra el krausismo. Pero también hay una tradición antiintelectual socialista, otra comunista, otra anarquista… no han sido infrecuentes declaraciones como las del líder socialista Julián Besteiro en 1912 contra “los intelectuales puros llegados al socialismo después de haberse formado en las escuelas sostenidas por el Estado burgués. […] El alma del socialismo no es el alma de la Universidad, es el alma del taller” 7. Dicho esto, las dictaduras españolas del siglo XX -Primo de Rivera y Franco- fueron a la vez regímenes de derecha autoritaria y regímenes que estigmatizaron a “los intelectuales». El franquismo llegó a culpar a los intelectuales de la llegada de la Segunda República y del estallido de la Guerra Civil; contrarrestar su obra -presentada como descristianizadora, anarquizante y antinacional- sería una de las razones de ser del nuevo Estado franquista. El bando republicano, por su parte, llegó a apropiarse de aquella palabra, creando asociaciones como la Alianza de Intelectuales Antifascistas o la Unión de Intelectuales Españoles en México. También se asoció a los movimientos antifranquistas de los años 60 y 70 con los intelectuales. Todo ello facilitó que, hasta entrado ya el siglo XXI, persistiera una idea de que el franquismo -e incluso las derechas en general- no habían tenido intelectuales, o que estos habían sido anecdóticos en comparación con los que habían militado en las izquierdas.
4. Los discursos sobre el intelectual han tenido una relación importante con determinados ideales de masculinidad y feminidad. Desde el principio se entendió que el intelectual era varón, aunque en muchas ocasiones se le acusara de tener una masculinidad defectuosa o insuficiente. Por otra parte, la palabra se aplicó históricamente a las mujeres para señalar algún tipo de desviación de género. Durante la primera mitad del siglo XX, sobre todo, la intelectual fue presentada como una mujer poco femenina, e incluso como una amenaza para la masculinidad del varón. En 1920, el médico y ensayista Gregorio Marañón insistió sobre el “carácter sexualmente anormal” de las mujeres intelectuales: “han tenido en sus rasgos físicos, en su sensibilidad, en su mentalidad tonos marcadamente masculinos” 8. Estas connotaciones solo desaparecieron a partir de los años ochenta, cuando se normalizó el uso de la palabra para referirse a mujeres. Una canción de 1989 del grupo Aerolíneas Federales, cuya vocalista era mujer, decía: “Debes entender / que por algo yo estudié, / me esforcé y me licencié. / Voy a progresar, / soy una intelectual, / quiero una oportunidad”.
5. Si en Reino Unido, como identificó Collini, ha habido una tesis de la ausencia -según la cual en aquel país nunca ha habido verdaderos intelectuales-, en España ha habido una tesis de la inferioridad: los intelectuales patrios habrían sido menos interesantes, originales e influyentes que los de otros países. Y, especialmente, han sido inferiores en comparación con los franceses. Ortega y Gasset fue uno de los principales defensores de esta perspectiva: en su opinión, “España es el único país europeo donde los intelectuales se ocupan de política inmediata”, ya que su precariedad económica los llevaba a dedicarse al periodismo político; y esto tenía como consecuencia que el intelectual español “no pone cuidado, ni mesura, ni elevación, ni rigor en su trabajo”. Por otro lado, la sociedad española era excepcional por el escaso respeto e interés que sentía por sus intelectuales: “no creo que exista entre las civilizadas nación alguna menos dócil al influjo intelectual que la nuestra”. Este discurso ha perdurado hasta la actualidad: en 2014, la escritora y política Irene Lozano declaró que “en España, el conocimiento casi siempre ha estado mal visto. […] Si comparamos la España de antes con la Francia a la que le interesaban los debates entre Sartre y Camus… En España eso no ha ocurrido nunca” 9. La identificación de la figura del intelectual con Francia también fomentó que, dentro del discurso contrarrevolucionario, se acusara a los intelectuales de ser figuras extranjerizantes, que ni apreciaban ni divulgaban las tradiciones nacionales o el amor a la patria.
6. Ha sido frecuente segmentar a la intelectualidad española según su lengua y región. La distinción más frecuente es la que se establece entre los intelectuales que residen en Madrid y los que residen en Barcelona. Esto también ha dado pie a discursos sobre los distintos rasgos de la intelectualidad catalana y la madrileña o castellana, a menudo tomando a los intelectuales catalanistas como únicos representantes de la primera, y aglutinando en la segunda incluso a quienes nacieron fuera de Castilla o vivían fuera de Madrid. En la segunda mitad del siglo XX también surgieron discursos acerca de la intelectualidad vasca, especialmente con relación al movimiento nacionalista y al terrorismo de ETA. Si bien el entorno de la banda terrorista acusó a los intelectuales de no comprender adecuadamente sus motivaciones o el “contexto” en el que operaba, también los sectores contrarios a ETA criticaron la falta de compromiso de muchos intelectuales en contra del terrorismo. Sin embargo, la aparición de organizaciones como Gesto por la Paz y ¡Basta Ya! llevó a que la politóloga Edurne Uriarte escribiera en 2001 que “el compromiso vuelve a tener sentido en el País Vasco, y lo tiene en forma de la lucha, cada vez más decidida y unitaria, de los intelectuales contra ETA. […] Los intelectuales han asumido un liderazgo que la sociedad demandaba” 10.
7. A la altura de 1920 se consolidó la idea de que, en España, quienes han encarnado de manera más pura la figura del intelectual han sido Ortega y Unamuno. Esto ha continuado hasta nuestros días. La identificación ha sido tan fuerte que muchas veces se ha tomado sus pautas de actuación como prototípicas del intelectual español. También está muy consolidada la idea de que los intelectuales tuvieron su mayor influencia y visibilidad durante los años de la Segunda República; y también, aunque en menor medida, durante los últimos años de la dictadura franquista y los de la Transición.
8. Desde los años 50 del siglo XX se ha argumentado que el intelectual se encuentra en crisis, en declive o incluso al borde de la extinción. En esto resultaron influyentes tanto los discursos procedentes de Francia y de Estados Unidos como cuestiones endógenas, siendo especialmente destacado el tránsito de la dictadura franquista a una sociedad democrática. Fue habitual argumentar, por ejemplo, que los intelectuales habían tenido una función clara durante -y contra- la dictadura franquista, pero que, en democracia, y sobre todo durante las largas etapas de gobiernos socialistas, habían perdido su función social. En las dos primeras décadas del siglo XXI, este discurso fue desplazado por otro que denunciaba la responsabilidad de los intelectuales -por acción u omisión- en la llegada de la crisis económica, política y social iniciada en 2008. De hablar sobre la muerte del intelectual se pasó a hablar sobre sus silencios y sus traiciones. También se cuestionó el papel de los intelectuales en la gestación y eclosión del proceso separatista catalán de 2011-2018, aunque nuevamente con reproches enfrentados: si los sectores constitucionalistas reprochaban la complicidad de los intelectuales con el nacionalismo, los sectores nacionalistas reprocharon su silencio ante lo que percibían como una represión gubernamental.
En conclusión: lo que en España se ha dicho sobre los intelectuales nos ayuda a entender mucho sobre la historia, la cultura y la política del país. Y también ayuda a profundizar en la compleja relación que venimos teniendo, desde finales del siglo XIX, con el concepto del intelectual. Un mayor énfasis en la dimensión discursiva de este concepto nos permitirá conocer mejor nuestras propias sociedades. Porque todo indica que seguiremos hablando sobre los intelectuales -del pasado, el presente y quizá también del futuro- durante mucho tiempo.
Notas al pie
- Miguel de Unamuno, “¿Quiénes son los intelectuales?”, Nuevo Mundo, 13 de julio de 1905; José Antonio Marina, “El intelectual y el poder”, en Rafael del Águila, ed. Los intelectuales y la política, 2003, p. 33; José Ortega y Gasset, “El recato socialista”, El Imparcial, 2 de septiembre de 1908.
- Stefan Collini, Absent Minds, Oxford, Oxford University Press, 2006, pp. 45-52.
- François Dosse, La marcha de las ideas, Universitat de Valencia, 2007, p. 34.
- Christian Delacampagne, “Le philosophe masqué”, Le Monde,6 de abril de 1980.
- “Ecos de Cuba”, El Correo Militar, 7 de octubre de 1889; “Isla de Cuba. El bandolerismo”, El Correo Militar,30 de septiembre de 1890.
- Victor Ouimette, Los intelectuales españoles y el naufragio del liberalismo, Pre-Textos, 1998, p. 58.
- Julián Besteiro, “El Congreso socialista español y la sacra familia”, Vida socialista, 29 de septiembre de 1912.
- Gregorio Marañón, Obras completas. Tomo III, Espasa Calpe, 1977, p. 15.
- José Ortega y Gasset, “El poder social. La profesión literaria”, El Sol, 30 de octubre de 1927; “El poder social. Un poder social negativo”, El Sol, 6 de noviembre de 1927; Ramón González Férriz, “La crisis de los intelectuales”, Letras Libres 148, enero de 2014.
- Edurne Uriarte, “El compromiso de los intelectuales contra ETA”, ABC, 3 de febrero de 2001.

