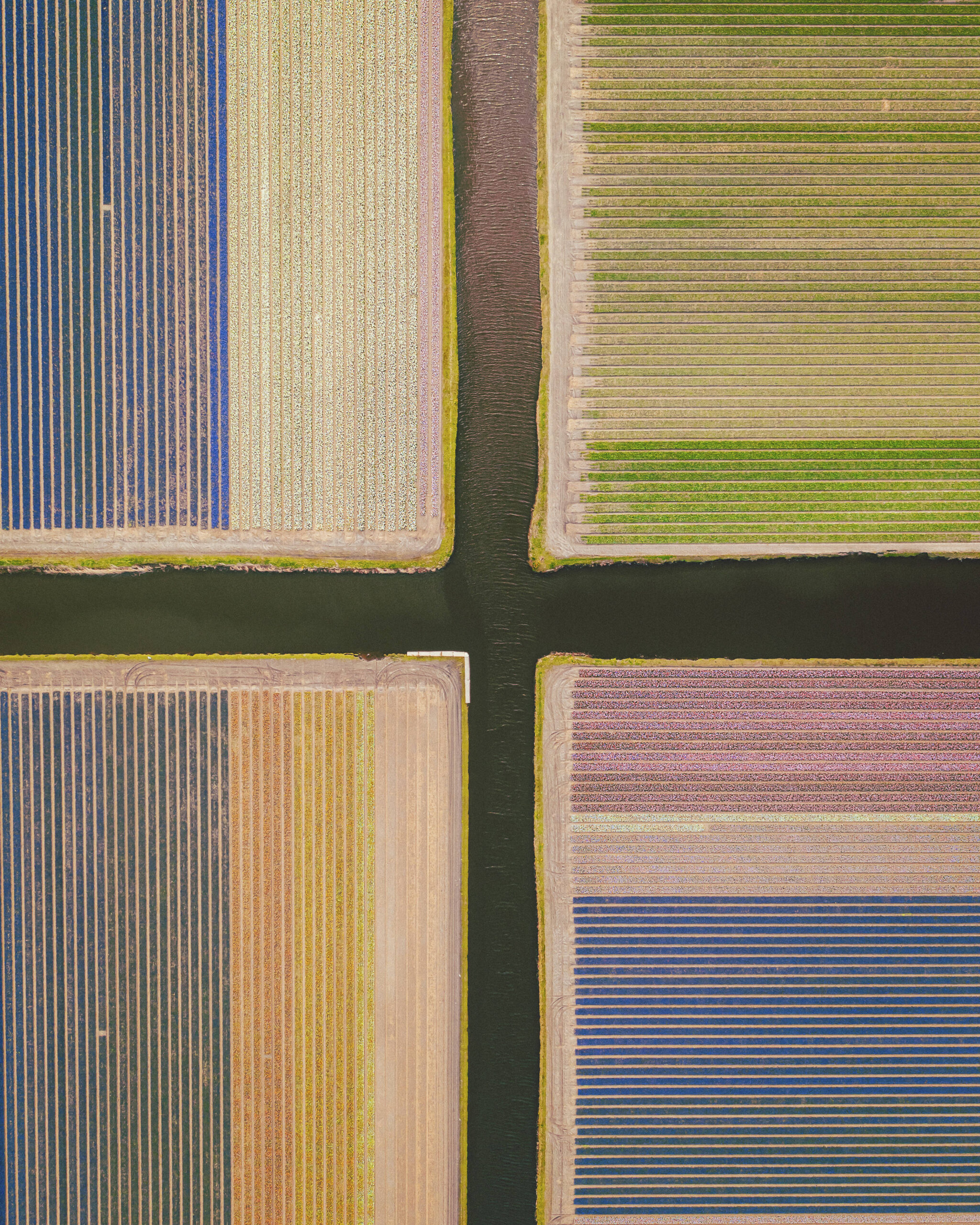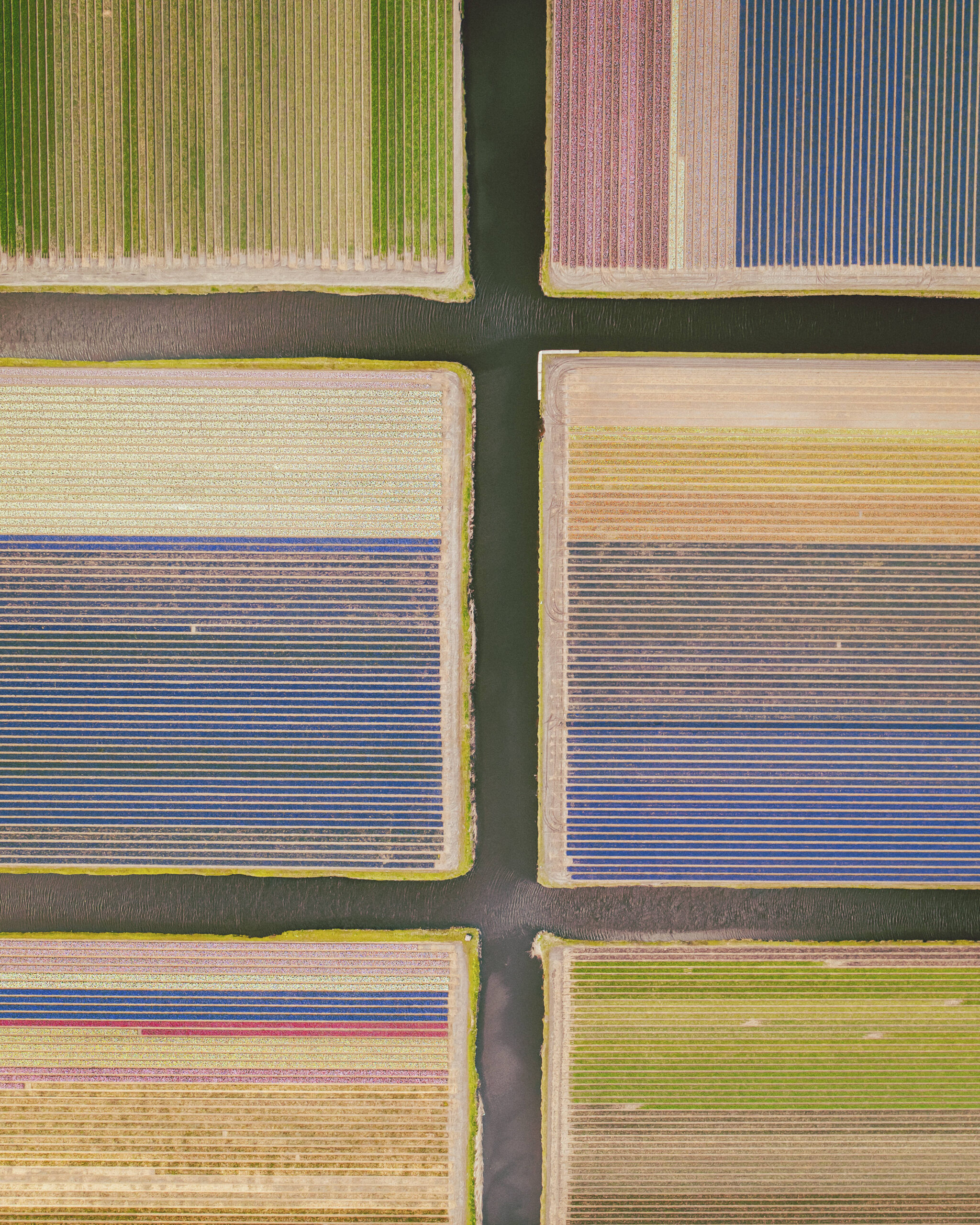Cada mes, cientos de miles de ustedes acuden a estas páginas para intentar ver las cosas con más claridad, para tomar distancia de la vorágine de los acontecimientos, para orientarse en el vértigo de lo contemporáneo. Si crees que nuestro trabajo es útil y puedes permitírtelo, considera la posibilidad de suscribirte al Grand Continent
La situación política continental posterior al 9 de junio de 2024 nos recuerda que no podemos apresurarnos a sustituir el «todo mercado» de la globalización feliz por el «todo geopolítico» de la Europa potencia. Porque en Europa, la democracia, con su resistencia y sus fallas, está en la raíz de todo. La sostenibilidad ecológica, social, económica y geopolítica se derrumba por falta de sostenibilidad democrática, por falta de seguridad democrática continental.
La transición energética se estancará si los escépticos del cambio climático llegan al poder. El mantenimiento del frente ucraniano se desmoronará si las fuerzas prorrusas se hacen con las palancas de mando. La democracia es la infraestructura crítica de las infraestructuras críticas. Sobre esta base —y no sobre la de una confusa y problemática soberanía europea— los europeos debemos construir la nueva arquitectura de Europa capaz de resolver la ecuación política fundamental a la que se enfrenta. Construir el arco de la seguridad democrática continental es la misión histórica de nuestra generación.
De hecho, esta es la esencia del discurso de Ursula von der Leyen ante el Parlamento Europeo el 18 de julio de 2024, cuando se centró en la decisión de la Unión Europea de «proteger su propia democracia» 1 sobre la base de una «Europa fuerte» para evitar «su destrucción, ya sea desde dentro o desde fuera». Porque la amenaza no es sólo exterior: surge del interior de las propias democracias nacionales de los Estados miembros, sometidas a la guerra de la información que libran las potencias extranjeras hostiles, pero aún más a la «polarización extrema» de las sociedades europeas. La primera alimenta a la segunda, que a su vez hace efectiva a la primera. Junto a los temas esperados, desde el Pacto Verde a la unión de los mercados de capitales, pasando por el refuerzo de las iniciativas conjuntas en materia de defensa o Europol y Frontex, el presidente de la Comisión Europea invierte así en el ámbito de la vivienda, que no es competencia de la Unión. Porque, según sus palabras, «si es importante para los europeos, es importante para Europa». Más ampliamente, con el fin de frenar el proceso de desconsolidación democrática, 2 pide que «no se deje a nadie atrás». Lejos de un discurso funcionalista con lenguaje tecnocrático, pero también a distancia de un discurso puramente geopolítico, Ursula von der Leyen compromete decididamente a la Unión con el discurso de la democracia, «nuestro tesoro común». Ni una sola vez se menciona la palabra «soberanía».
La democracia es la infraestructura crítica de las infraestructuras críticas.
Alexandre Escudier y Nicolas Leron
Pero la defensa de la democracia, tanto en el interior como en el exterior, no puede lograrse aumentando la capacidad de inversión pública ni recuperando la competitividad económica mediante una unión de los mercados de capitales, esa vieja serpiente de mar. Pensar la democracia para los europeos significa pensar la democracia europea en relación con las democracias nacionales de los Estados miembros. Este es el elemento que falta en el discurso democrático europeo que está germinando al más alto nivel. Construir el arco de la seguridad democrática continental significa recordar las coordenadas fundamentales de lo político y de la democracia. Para ello, hay que recurrir a una larga sociología histórica, que es la única manera de reexaminar el fenómeno de la integración europea a través del prisma de un análisis general de lo político. En efecto, si bien la Unión no es un Estado federal ni una simple organización internacional, no deja de ser una construcción humana que responde a las limitaciones antropológicas de todo colectivo político.
Inmersa en la globalización económica y la globalización cultural, confrontada a las limitaciones perennes de las materialidades geofísicas, geoeconómicas y geoestratégicas, la Unión se distingue de las demás placas continentales por sus determinantes políticos fundamentales. A pesar de las inevitables divergencias internas de intereses y representaciones, la Unión se caracteriza ante todo por un estado de paz estructural entre sus Estados miembros. De hecho, desde las dos catástrofes sangrientas de 1914-1918 y 1939-1945, esta contención voluntaria de la guerra interestatal en el seno de la Unión ha sido el único horizonte concebible para las poblaciones y las clases dirigentes de los Estados miembros. Mientras que el lado positivo de este estado de paz estructural es el sistema político de la democracia y los derechos humanos, el lado negativo sigue siendo, como identidad implícita, un amplio espectro de afectos y recuerdos traumáticos, impregnados transgeneracionalmente, incluso en la cultura de masas.
Pero este cuerpo político continental, la Unión Europea, se caracteriza también por la especificidad de su ecuación política, es decir, por el hecho de que sus democracias estatal-nacionales (Estados miembros) se ven afectadas, como sistema de poderes instituidos y circuito de legitimación política, por la protoestatización europea (constitucionalización del orden jurídico de la Unión Europea y dotación progresiva de capacidades gubernamentales a la Comisión Europea, al Banco Central Europeo, etc.), por un lado, y, por otro, por el desdoblamiento progresivo del sistema democrático a nivel de la propia Unión (institucionalización de una democracia de la Unión).
A partir de ahora, los europeos tendrán que hacer tangibles, mediante realizaciones políticas concretas, dos niveles morfológicos de identificación y solidaridad de grupo (es decir, lo que mantiene unido a un colectivo humano), cada uno de los cuales corresponde a escalas operativas diferentes (nacional, europea), y para los que se está luchando por establecer un nuevo equilibrio identitario. El primer nivel sigue siendo el de la nacionalidad como comunidad nacional de seguridad, prosperidad y libertad (escala estatal-nacional). A éste se añade —y aquí es donde radica nuestra problemática original— el nivel de la europeidad como comunidad europea de seguridad, prosperidad y libertad (escala continental).
Pensar la democracia para los europeos significa pensar la democracia europea en relación con las democracias nacionales de los Estados miembros.
Alexandre Escudier y Nicolas Leron
A estas dos escalas hay que añadir una tercera, que va mucho más allá del marco de los Estados y los regímenes democráticos europeos: la escala de la globalidad a través de la «humanidad planetaria», 3 es decir, como comunidad humana de seguridad, prosperidad y libertad (escala global), en la era del Antropoceno (o Capitaloceno). Transnacionales y transestatales por definición, estos intereses específicamente humanos, a escala planetaria y bajo la restricción antropocénica, complican ahora enormemente las tensiones y oportunidades incrustadas de la globalización económica de las últimas cuatro décadas y la globalización cultural en curso desde el siglo XVI. Más allá del problema de la Europa continental, los riesgos globales actuales —climáticos, ecosistémicos, pandémicos, etc.— nos obligan a inventar nuevas instancias múltiples para tratar los problemas que dificultan el ajuste identitario de los ciudadanos como miembros de las comunidades de seguridad, prosperidad y libertad de la era clásica estatal-nacional. En esta época pasada, un bucle relativamente sencillo y legible de demandas y ofertas políticas estatal-territorializadas podría conducir a la reformulación, ciertamente conflictiva pero a la larga mejorable, de compromisos sociopolíticos adecuados a la resolución de los problemas pendientes. La legalidad de los regímenes, siempre criticable y criticada, podría así recobrar crónicamente su legitimidad en el baño de óleo —santo— de la unción contractualista de los Modernos.
Hoy esto ya no es así, y el resultado es que el punto bajo estructural de la política significa que la «agrupación política» territorializada (Max Weber) y el régimen democrático liberal dentro de la Unión Europea ya no son los únicos proveedores de identidad política. Se trata de una nueva limitación para la legitimidad y la acción políticas, con la que ahora debemos ponernos de acuerdo. Las redes normativas de la intersocialidad transnacional, por medio de la relevancia de la gobernanza multilateral y de las comunidades ideológicas de afectos interconectadas globalmente en prácticas digitales masivas, eminentemente manipulables por las «enormes manos» institucionales públicas y privadas, están desafiando el bello acuerdo democrático estatal-nacional.
Llamamos a la triple complicación de la política en Europa «la gran destriplicación europea».
Alexandre Escudier y Nicolas Leron
Sin embargo, el nivel de los problemas transnacionales objetivos, y los afectos conscientes relacionados, no deben engañarnos en el sentido de que no existe ningún organismo político concreto, capaz de una acción central y de un compromiso coordinado, al nivel superior del planeta y de la humanidad. Si bien la escala humana planetaria es, en efecto, el horizonte regulador supremo, no es ni una escala verdaderamente operativa ni la escala en la que se juegan los procesos concretos de politización en curso.
En este análisis, por tanto, nos centraremos en las escalas estatal-nacional y europea, y en la cuestión decisiva de su codistribución. Porque estas dos escalas de problemas y de imaginarios de solidaridad dan lugar, concretamente en la Unión Europea, a una triple complicación de lo político engendrada por los efectos de la integración europea sobre el equilibrio estatal-nacional en las tres dimensiones de lo político: la polity o entidad política, el régimen político y la morfología social, 4 sin por ello ofrecer un nuevo equilibrio de lo político a escala de la Unión Europea. Llamamos a esta triple complicación de lo político en Europa «la gran destriplicación europea». Cualquier proyecto político nacional o europeo —siendo lo nacional necesariamente europeo, y lo europeo necesariamente nacional— debe partir de esta ecuación básica, a riesgo de perder uno de los tres pilares sobre los que se ancla la política en Europa y quedarse en el camino.
Para apreciar la importancia de esta red de restricciones, hay que volver sobre un cierto número de hechos macrosociológicos que, aunque alegremente desatendidos en la gestión cotidiana de lo social, se venga en la realidad de los hechos y en las evoluciones ideológicas que han tenido lugar. Pensar la integración europea a esta doble escala nacional y europea no nos parece imposible ni carente de sentido si partimos de nuevo de un cierto número de verdades primarias a través de una larga sociología histórica enraizada en una ontología perenne de lo político. Lo haremos regresando al exigente pensamiento del sociólogo francés Jean Baechler (1937-2022), cuyo análisis de lo político constituye la matriz más sólida disponible hoy en día, para reevaluar la cuestión democrática en Europa desde el punto de vista de sus inseparables dimensiones interna y externa.
1 — La doble latencia beligerante de lo político o el carácter incompleto de la filosofía política
Las sociedades humanas son el resultado de una miríada de actividades, de las cuales la política, la economía, la técnica, la demografía y la ética no son más que partes. 5 Estas cosas pueden dar lugar a infinitas combinaciones, algunas de las cuales son contingentes y, por tanto, imprevisibles a largo plazo, de modo que cualquier pronóstico futurológico es cientificismo o profetismo incantatorio.
Hasta ahora, la modernidad ha sido esencialmente economicista. En efecto, desde finales del siglo XVIII, y más aún en el XIX, la economía ha sido considerada como la fuerza cliodinámica por excelencia, el «motor de la historia». Desde entonces, se la ha considerado la principal instancia estructuradora de las interacciones sociales, de las redes de flujos e intercambios entre comunidades humanas y de la doble conflictividad interna (amenaza de guerra civil) y externa (amenaza de guerra) de toda unidad política. Hoy, las distopías tecnicistas, de la inteligencia artificial a la biorobótica, han hecho que la supuesta unidireccionalidad de la tecnología refuerce la supuesta unidireccionalidad económica de la historia. En ambos casos, la política no se considera central.
El riesgo de un despertar demasiado brutal es el del pánico, que lleva a sustituir el «todo es política» por el «todo es geopolítica».
Alexandre Escudier y Nicolas Leron
Se trata de un error fundamental de apreciación, cargado de errores prácticos: la economía y la técnica siempre dependen históricamente de la política para su efecto causal, aunque estas dos instancias tengan sus propios efectos de poder que dan lugar a interferencias perpetuas en sus servicios por parte de los poderes políticos, tanto dentro de los regímenes como entre las comunidades políticas. Pierden de vista las coordenadas primarias del problema político: la guerra exterior (inter-polity) y la guerra interior (guerra civil o intra-polity). Sin embargo, este doble problema sigue siendo el fundamento de la historia. Por comodidad, llamémoslo la doble latencia beligerante de todo orden político, en el sentido apofático de que es imposible que la política no tenga que gestionar perpetuamente estos dos escollos perennes de la pacificación interna y externa, mediante un sistema de poderes instituidos, por un lado, y un sistema internacional sin propiedades de equilibrio externo alguno, por otro.
Esta verdad básica es cegadora, y basta con abrir un solo libro de historia para recordarla. Y sin embargo, desde John Rawls a más tardar, la filosofía política se ha centrado esencialmente en la teoría de la justicia distributiva, a partir de la base primaria de los derechos subjetivos del liberalismo político. En esto, no es más que un mero efecto cameralista de la democratización de masas, ajeno a sus propias condiciones macrosociológicas de posibilidad, 6 a saber: un sistema internacional en equilibrio oligopolar no imperializable que posibilite las exploraciones democráticas territorializadas, entidades políticas estables con un policentrismo interno (contrapoderes institucionales y sociales) que no pueda ser atomizado por un poder fuerte, y unas virtudes políticas interiorizadas por ciudadanos-demócratas que aún no hayan decaído en derechohabientes utilitaristas, a veces incluso hipercríticos e ingobernables. 7
La resistencia democrática es precaria, desde arriba y desde abajo, desde fuera y desde dentro.
Alexandre Escudier y Nicolas Leron
Cuando esta filosofía política tan escolar se enmienda, es para incorporar a su teoría puramente subsectorial de la democracia los mil y un componentes del «reconocimiento» (y del prestigio) a la luz de la individuación indefinida de la persona moderna. Desde el «género» hasta el «bienestar social», pasando por todas las posibilidades de reconocimiento de la «dignidad» del individuo, la teoría política moderna potencia ciertamente, y de forma saludable, la cotidianidad gerencial con la poética justicialista de lo íntimo, pero al hacerlo se desvía de su concepto: ser una teoría política no parcial y sectorial del régimen político en tiempos de paz democrática (sin exterioridad peligrosa), sino una teorización de lo político como actividad humana particular a definir, en su esencia transhistórica, por un lado, y su determinación sociológica, por otro, en el curso de la experiencia histórica de las morfologías sociales.
Sólo la experiencia inmediata y masiva (la guerra de Ucrania y del Nagorno-Karabaj, el conflicto israelo-palestino, la narcodescomposición interna de Ecuador y México, los intentos venezolanos de anexionarse el Esequibo de Guyana, la agresión programada de Taiwán por China, etc.) de este dato ontológico de la especie humana que es la guerra desde su entrada en el Neolítico, 8 despierta de vez en cuando el espíritu etéreo de nuestra filosofía política de su letargo dogmático, sin que se concluya, sin embargo, una exigencia de refundación.
El riesgo de un despertar demasiado brutal es el del pánico, que lleva a sustituir el «todo es política» (la escala nacional y su cuestión de pacificación interna mediante la sola justicia distributiva) por el «todo es geopolítica» (la escala internacional y su cuestión de supervivencia ante la amenaza de guerra). Pero si un régimen democráticamente equilibrado sólo puede sostenerse internamente si es capaz de estabilizar sus aristas externas como entidad política inserta en un sistema internacional, lo contrario también es cierto: las propiedades del sistema internacional siguen dependiendo de los regímenes internos de las entidades políticas, cuyo mal funcionamiento del poder puede desembocar en cualquier momento en aventuras belicosas, nacionalistas o neoimperialistas. La resistencia democrática es precaria, desde arriba y desde abajo, desde fuera y desde dentro.
El análisis de la política volverá a valerse por sí mismo cuando la larga sociología histórica de la democracia consagre la teoría normativa de la justicia política, y cuando por fin avancemos hacia una teoría política unificada, hoy intelectualmente balcanizada en silos de especialistas más o menos hemipléjicos, más preocupados por las disputas por el prestigio y la vecindad que por identificar las condiciones de posibilidad realistas para la búsqueda coordinada de bienes públicos primarios que garanticen en lo interno la pacificación mediante la justicia y en lo externo el equilibrio sub-bélico global de intereses y poderes. Así es como debemos pensar la integración europea.
2 — Los cuatro puntos cardinales de lo político: «polity» o entidad política, «régimen», «morfología» y «transpolity»
Antes de plantear la cuestión de una Europa política, es preciso recordar y definir claramente las coordenadas fundamentales de todo orden político a través de las tres nociones conexas de «polity», «régimen político» y «morfología social». En cuarto lugar, también deben aclararse las propiedades históricas del sistema internacional (transpolity) que engloba la constelación de los tres, en cada época, porque ahí reside gran parte de la dinámica de conjunto. Definamos estas cuatro grandes dimensiones del análisis de lo político de Jean Baechler: polity, régimen político, morfología social y sistemas transpolíticos.
La noción genérica de polity designa toda unidad política soberana, con capacidad estatal interna y externa, independientemente de las reglas de juego instituidas en su seno (régimen). La polity es básicamente una «comunidad de seguridad» territorial con dos caras. Internamente, es responsable de pacificar las interacciones sociales de todo tipo. En el exterior, forma parte de un sistema de interacción entre al menos dos polities, en el que la guerra siempre está estructuralmente latente, a pesar del desarrollo del derecho internacional, las prácticas diplomáticas y los regímenes internacionales, ya sean formales o informales. Es la naturaleza del régimen político, y los principios que justifican ideológicamente la labor de pacificación interna y externa, lo que define si estamos ante algo más que una «comunidad de seguridad» simplemente coercitiva, a saber, una comunidad de paz mediante la justicia a través de la aplicación de intereses públicos comunes normalizados (libertades sociales, bienestar humano, sostenibilidad de los ecosistemas, etc.).
La polity es básicamente una «comunidad de seguridad» territorial con dos caras.
Alexandre Escudier y Nicolas Leron
Un régimen político determina las reglas del juego que se aplican a todas las partes interesadas (individuos, grupos y redes) en el sistema de interacción social, garantizado por la capacidad estatal de una entidad política. Estas reglas del juego están definidas por principios de legitimidad, normas con fuerza de ley y procedimientos más o menos formalizados históricamente. Todo régimen político implica un tipo particular de obligación política, es decir, una forma de que los gobernados pongan el poder instituyente en manos de los detentadores concretos del poder mediante un cierto número de outputs tangibles (internos y externos) y la sumisión de los miembros de la sociedad a las reglas de juego públicas. Para ello, organiza la distribución social entre los tres modos fundamentales de poder siguientes: poder, autoridad y dirección. 9 El poder representa la capacidad coercitiva y asimétrica en última instancia, que implica la obligación a través de la persuasión pasional o racional. La dirección corresponde a la capacidad de resolver, de forma competente y eficaz, los problemas que surgen y no pueden quedar sin resolver en la oferta política, a menos que se intensifiquen los conflictos sociales, las tensiones y las rupturas del equilibrio interno de las comunidades políticas.
De las formas de composición de los tres modos de poder se derivan analíticamente, y se atestiguan históricamente, tres tipos principales de régimen: autocracia, jerocracia y democracia. La autocracia favorece el modo de poder coercitivo. La jerocracia favorece el modo de autoridad a través de un contrato de autorización sagrado desde arriba que determina los términos del segundo contrato desde abajo que vincula al vicario temporal de lo sagrado y a sus súbditos obedientes. La democracia hace de los iguales de la sociedad la única fuente de poder, y favorece el modo de gestión del poder respaldado por la autoridad de las reglas del juego constitucional.
A pesar de todas las variaciones históricas de las formas de gobierno, la finalidad directa y objetiva de lo político es garantizar la paz mediante la justicia, tanto interna como externa, evitando (mediante la ley, el derecho, la equidad y la política exterior) que las diferencias de posición (riqueza, poder, prestigio), que a veces son funcionalmente necesarias (por ejemplo, para crear riqueza, coordinar, tomar decisiones o actuar con eficacia) escalen hasta convertirse en conflictos abiertos a través de crímenes astutos, violencia interpersonal, guerra civil entre grupos sociales o guerra externa entre polities. Las especificidades del funcionamiento institucional de los distintos sistemas democráticos (parlamentario, semipresidencial, presidencial) deben considerarse subordinadas a esta estructura fundamental de poder, que es la fuente de la paz y la estabilidad, o de la ruptura del equilibrio y el conflicto abierto, tanto interna como externamente.
Por transpolity o «sistema internacional» 10 entendemos cualquier sistema de acción entre al menos dos polities capaz de volver real la posibilidad siempre latente de la guerra entre ellas, o de impedirla implacablemente mediante la diplomacia, la política exterior y, en los tiempos modernos, el derecho internacional. A diferencia de una polity, una transpolity no implica un bloqueo del poder a un nivel superior de determinación última de la posibilidad de la guerra. En otras palabras, mediante la institución de un régimen político, una polity puede emerger institucionalmente del estado de naturaleza ontológico de lo social, mientras que un sistema de acción transpolítico nunca puede hacerlo definitivamente: a lo sumo, puede dar lugar a estrategias de reequilibrio de las diferencias de poder entre polities, con el fin de estabilizar una homeostasis oligopolar mediante un juego realista de alianzas e inversiones de alianzas, con el fin de impedir que uno o varios poderes aliados hegemonicen la totalidad de un espacio transpolítico. El sistema de acción transpolítico es una restricción fundamental para la evolución de las polities, sus regímenes políticos y las morfologías sociales subyacentes en cada periodo de la historia.
La nación condensa la ficción histórica del ser solidario de la unidad política de referencia.
Alexandre Escudier y Nicolas Leron
Las transpolities o «sistemas de relaciones internacionales» se dividen en cuatro grandes tipos, cada uno con sus propiedades más o menos beligerantes: 1) unipolar (exceso de poder de una sola polity), 3) bipolar (mediante una doble estabilidad hegemónica de bloques), 3) polipolar (numerosas polities en guerra perpetua, por ejemplo, el periodo de los «Reinos Combatientes» en China), y 4) oligopolar (de cinco a siete polities en equilibrio, bloqueando cualquier unificación imperial). Además, las transpolities pueden ser más o menos homogéneas o heterogéneas en función de la naturaleza de los regímenes políticos de cada una de las entidades políticas implicadas, de la intensidad de los contactos entre ellas, de sus respectivos coeficientes de movilización del poder y de las diferencias culturales o incluso civilizacionales.
Por último, la morfología social garantiza la función de lazo solidario de las unidades básicas del sistema social, históricamente variables y vinculadas a la consecución de todos los fines humanos (demográficos, educativos, sanitarios, técnicos, económicos, políticos, éticos, religiosos, etc.). Este lazo puede desglosarse en dos dimensiones complementarias: 1) en primer lugar, la coherencia objetiva, que significa que «se mantiene unido» a través de una maraña de interdependencias en función de los problemas que hay que resolver, pero también en virtud de la presión externa, geopolítica y medioambiental ejercida sobre el conjunto; 2) en segundo lugar, la cohesión subjetiva, que se refiere al hecho de que los elementos básicos «se mantienen unidos» a través de pasiones que brindan seguridad (dominación o dependencia), intereses (costo-beneficio) y representaciones ideales (ficción unitaria). Esta mezcla de pasiones, intereses y representaciones no es en absoluto el resultado de una racionalidad estratégica exclusivamente, ni de una simple relación de expresión de lo material en lo ideal.
Históricamente, podríamos decir como Jean Baechler que la banda (con sus facies culturales étnicas), la tribu (con su ideología de parentesco), la ciudad (con su ideología política), las castas (India), la ciudad-capital (Asia anterior), el mercado-centro (China), el feudalismo (Francia y Japón) y la nación (primero en Europa, luego en todas partes como producto de exportación poscolonial) han sido las principales formas de socialidad o solidaridad social. Es probable que esta tipología histórica 11 rompa con la gran división durkheimiana, empíricamente subcompleja y de un evolucionismo resolutivo, entre sociedades segmentarias con «solidaridad mecánica» y sociedades de individuos en la moderna división del trabajo social con «solidaridad orgánica». 12
En el contexto europeo, destacaríamos la especificidad histórica de la morfología de la nación, que asegura la cohesión de los individuos (y no de segmentos de grupos, linajes u otros) en relación equidistante a un centro focal del imaginario social; la nación condensa la ficción histórica del ser solidario de la unidad política de referencia. Durante la modernidad, la ficción jurídica del «pueblo» añadió a esto el motivo del derecho natural y la autoconstitución política de lo social mediante el contractualismo y la ideología de la autolegislación republicanista de lo social.
3 — La democracia como infraestructura crítica de las infraestructuras críticas
La justicia democrática que asegura la estabilidad de los términos del intercambio político es de un tipo muy especial. Está ordenada a la producción de intereses comunes primarios internos y externos que delimitan el perímetro de lo público, por oposición al espacio de lo privado. Sólo esto legitima la delegación de posiciones de poder que se perciben como necesarias, competentes y eficaces, por oposición a la autocracia y la jerocracia.
Si estos bienes comunes no se producen en cantidad suficiente, la crítica interna siempre latente (social, política, económica, ética) se reanuda, crece y ruge en las audiencias a través de los empresarios políticos (individuos, grupos, organizaciones, medios). Esta crítica nunca opera ex nihilo, sino siempre vinculando problemas objetivos de suboptimidad y gramáticas ideológicas de justicia sedimentadas en lenguajes y memorias políticas. La estabilidad del contrato social (de la democracia a través de los equilibrios del intercambio político) debe considerarse, por tanto, como la infraestructura crítica de las infraestructuras críticas: la metainfraestructura crítica. Cuando ésta vacila, se resquebraja y colapsa, todo lo demás (seguridad, prosperidad y libertad) se ve amenazado de derrumbe.
Lo que queremos establecer aquí es la prevalencia de la cuestión democrática sobre la económica y, hasta cierto punto, la geopolítica.
Alexandre Escudier y Nicolas Leron
Más allá de ciertos umbrales de desequilibrio e inestabilidad (y estos umbrales son, por supuesto, históricamente variables, en función del sentimiento histórico medio de justicia y de las coaliciones contingentes entre grupos sociales críticos), el modo potencia (coerción) del poder reabsorbe el modo autoridad (normado por principios jurídicos), así como el modo dirección (competencia de los gobernantes para responder a las demandas de los gobernados). Asistimos así a una transición de fase del régimen democrático a una subvariante «autoritaria». Cualquiera que sea la convención verbal utilizada para describir esta transformación autoritaria del contrato democrático disfuncional («democracia antiliberal» desde Fareed Zakaria, «autoritarismo competitivo» con Steven Levitsky, democracia plebiscitaria o populista, o «democracia hegemónica» con Alain Rouquié), 13 se desarrolla generalmente en cinco fases fundamentales, en las que los choques exógenos (guerra o crisis económica, en particular) actúan como potentes catalizadores:
a) una franja de las élites se separa semánticamente del resto de las élites sociales (cuya experiencia de clase comparten no obstante) denunciando lo subóptimo y atribuyendo su eficacia a las élites oligárquicas que secuestran el bien común para sus intereses privados (denuncia de la democracia saliente como captura oligárquica de los principios de la autoconstitución política del pueblo y de la nación);
b) esta secesión intraelitista se dirige a los grupos sociales que salen perdiendo con el sistema subóptimo, sobre la base de análisis causales simplistas (ideológicos) pero retóricamente eficaces, destinados a atribuir los complejos resultados agregados del sistema subóptimo a una responsabilidad intencionada (un actor concreto, un grupo social concreto culpable, problemas, etc.);
c) se pone en marcha una lógica de encarnación de las experiencias sociales perdedoras y de su mediana sensación de justicia entre los empresarios políticos denunciantes y las bases sociológicas, minoritarias al principio, mayoritarias después, en cuanto la semantización ideológica produce una solidificación de afectos de mayor fuerza que los afectos de las ofertas políticas adversas;
d) una vez que el poder político ha recaído en esta franja de élite secesionista, aliada a una base social mayoritaria ideológicamente afectada, comienza a poner en segundo plano el modo «autoridad» y el modo «liderazgo» en favor del modo «coerción» del poder, deconstruyendo las reglas del juego constitucional, el Estado de derecho y la sociología concreta de los contrapoderes, empezando por la independencia de los medios de comunicación y la libertad de asociación y de expresión crítica en la sociedad civil;
e) para hacer aceptable esta concentración de poder-potencia y estos retrocesos del policentrismo democrático, el nuevo personal político autoritario instaura un clientelismo electoral diferencialista: se esfuerzan por distribuir los bienes comunes primarios (seguridad, prosperidad, libertades) en función de los intereses privados de nichos electorales ideológicamente adquiridos, como si se tratara de bienes «rivales» y «exclusivos» que deben reservarse únicamente a los «nacionales», a riesgo de derogar ciertos principios generales de los derechos humanos independientemente de los derechos y deberes estrictos de la ciudadanía.
Es el riesgo de erosión imparable de la democracia el que acecha a Europa y al resto de Occidente.
Alexandre Escudier y Nicolas Leron
Una vez traspasado el umbral autoritario de la democracia, no hay punto sustancial que impida el desentrañamiento de las reglas de juego constitucionales, la erosión del policentrismo interno o la corrupción ideológica del debate público, de las virtudes cívicas y políticas que permitirían destituir a los titulares autoritarios de los puestos de poder en las próximas elecciones, y sin violencia abierta. 14 Ningún imperativo de sostenibilidad ecológica, económica, social o geopolítica puede alcanzarse ni mantenerse adecuadamente sin la producción de seguridad democrática. Sin embargo, como veremos, la seguridad democrática se ve sustancialmente debilitada por la propia arquitectura del orden jurídico-político europeo y su dinámica estructural. Lo que pretendemos establecer aquí, como premisa primordial de toda reflexión y propuesta relativa a la Europa política, es la prevalencia de la cuestión democrática sobre la económica y, en cierta medida, la geopolítica.
4 — La gran destriplicación europea
En efecto, es este riesgo de erosión imparable de la democracia el que acecha a Europa y al resto de Occidente, pero con la singularidad europea de la dinámica estructural entrópica propia de la integración europea. Ésta está distorsionando de un modo sin precedentes el equilibrio de lo político estabilizado por la modernidad estatal-nacional. Las tres dimensiones de la polity, el régimen político y la morfología social están siendo corroídas por los avances de la integración europea. 15 Pero lejos de rechazar el proyecto europeo, en un momento en que su necesidad se afirma con nueva claridad a la luz de los bienes primarios continentales que exige el siglo XXI, nuestro análisis de la «gran destriplicación europea» aboga, por el contrario, por una Europa política —y más aún por una democracia europea— capaz de restablecer el equilibrio de lo político en Europa mediante un reordenamiento fundamental de lo estatal-nacional y lo europeo.
En el plano de la polity, la integración europea difumina las fronteras de las políticas nacionales (Estados miembros) e infunde muchas dudas a los ciudadanos sobre las verdaderas raíces de la soberanía contemporánea. Del centro institucional de la Unión Europea mana una pretensión que compite con las soberanías nacional y estatal. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), sin pronunciar la palabra, ha impuesto, en sentencias de principio dictadas a lo largo de varias décadas, una gramática del efecto útil (de sus condiciones existenciales) del derecho de la Unión Europea y de sus principios de efecto directo y de primacía absoluta del derecho europeo sobre el derecho nacional, aunque sea de rango constitucional. A este menoscabo de la base constitucional de las entidades políticas de los Estados miembros se suma —desde 2015 en el caso del terrorismo yihadista, desde 2016 con la elección de Donald Trump y desde 2022 en el caso de la guerra convencional en suelo europeo— la creciente conciencia del desajuste entre la escala estatal-nacional y la escala de los retos de seguridad del siglo XXI. De este modo, la integración europea está perturbando las polities estatal-nacionales tanto en el exterior (incertidumbre sobre la capacidad colectiva para hacer frente a la guerra) como en el interior (debilitamiento del poder de decisión en materia de justicia con vistas a la pacificación interna).
Nuestro análisis de la «gran destriplicación europea» aboga, por el contrario, por una Europa política —y más aún por una democracia europea—.
Alexandre Escudier y Nicolas Leron
En lo que respecta al sistema democrático, la superposición del nivel jurídico-político de la Unión Europea está produciendo graves efectos de inercia a nivel de los sistemas políticos nacionales. La Europa de las normas y del mercado interior encierra a las democracias nacionales en una «constitución económica y presupuestaria europea». Estas democracias experimentan una tendencia a la baja del poder presupuestario parlamentario (en términos de capacidad de dirección de la política presupuestaria y de volumen global del presupuesto público disponible) y una pérdida de sustancia fiscal. 16 La capacidad del régimen político para traducir las preferencias de los ciudadanos en políticas públicas estructurantes disminuye en consecuencia. La papeleta electoral del ciudadano pierde su valor de cambio político, se «desmonetiza». Sin embargo, esta pérdida no se recupera a nivel del sistema político de la Unión Europea debido a la extrema debilidad del presupuesto europeo, que ronda el 1% del PIB de la Unión Europea: un presupuesto técnico que, a modo de comparación, lo acerca al presupuesto de la Agencia Francesa de Desarrollo (0.55% del PIB francés).
Sistema de protección de los derechos fundamentales único en el mundo, poderoso mercado interior capaz de imponer sus normas a Estados Unidos y China, primera potencia comercial, sistema jurídico-político supranacional sin parangón, la Unión Europea se ve sin embargo en su realidad política como un superorganismo regulador que produce normas y desarrollo sectorial (agricultura, pesca, financiación de la investigación, etc.) y territorial (fondos estructurales regionales). En su estado actual, no puede pretender ser una democracia en el verdadero sentido de la palabra, con un Parlamento dotado de un verdadero poder presupuestario capaz de producir políticas públicas estructurantes de acuerdo con las preferencias de los ciudadanos. Esta ausencia de una democracia que produzca en concreto «intereses comunes» a nivel del régimen político de la Unión Europea pesa mucho sobre las democracias nacionales, que a su vez experimentan una politización negativa. La oposición clásica, basada en la confrontación entre las diferentes grandes opciones de política pública, está siendo sustituida gradualmente por una oposición de principios, en la que la división principal se basa ahora en la cuestión de la adhesión a los valores que conforman la Unión Europea, el respeto del Estado de derecho y las normas democráticas, y las grandes orientaciones geopolíticas, empezando por la relación con la Rusia de Putin. 17 Como resultado, Europa está sufriendo una pérdida total de sustancia democrática tanto a nivel estatal-nacional como de la Unión.
La Europa de las normas y del mercado interior encierra a las democracias nacionales en una «constitución económica y presupuestaria europea».
Alexandre Escudier y Nicolas Leron
A nivel de morfología social, los potentes efectos de polarización social y territorial generados por una globalización madura (fragmentación de las cadenas de valor mundiales) y una re-regionalización articulada en torno a rivales sistémicos como Estados Unidos y China, se ven agravados en Europa por el sistema jurídico-político de la Unión Europea, que cataliza la globalización al tiempo que obstaculiza la capacidad de respuesta de los regímenes estatal-nacionales. Como consecuencia de los choques externos, los intereses creados y las pasiones políticas internas, se instala un sentimiento de discordia, surgen vulnerabilidades democráticas que alimentan sentimientos nacionalistas, o incluso etnoidentitarios, en amplios sectores de la sociedad, mientras que ciertas franjas de élite, estructuralmente (ultra)minoritarias en términos numéricos, desplazan progresivamente sus lealtades políticas y afectivas hacia la escala supranacional y/o mundial, utilizando en su caso estrategias de escapismo fiscal y cívico.
El continente europeo está descubriendo la ecuación que tendrá que resolver para el siglo XXI: las cuestiones de seguridad de todo tipo (desde la militar hasta la medioambiental, sin olvidar las migraciones) parecen sobrepasar manifiestamente la capacidad de respuesta de las políticas estatales-nacionales europeas, sin que por ello pueda esperarse, en un plazo razonable, el advenimiento de una morfología social y un régimen político sincronizados a escala de la Unión Europea (un súper-Estado federal europeo). La morfología social de las naciones europeas y el anclaje estatal-nacional del principio de soberanía parece que perdurarán durante el resto del siglo. ¿Cómo resolver, pues, el reto de la «gran destriplicación europea» a partir de las coordenadas seculares del continente?
La ausencia de una democracia que produzca en concreto «intereses comunes» a nivel del régimen político de la Unión Europea pesa mucho sobre las democracias nacionales.
Alexandre Escudier y Nicolas Leron
Sólo actualizando la teoría de la democracia como infraestructura crítica de las infraestructuras críticas, basada a su vez en un análisis de la política que parte de la doble latencia beligerante de la política, y poniéndola a prueba en el actual contexto jurídico-político europeo podremos formular un conjunto de propuestas políticas para Europa y los europeos, y definir después los contornos de una «gran estrategia democrática europea» capaz de construir el arco de la seguridad democrática continental.

5 — El imposible camino hacia una política europea o el bloqueo morfológico de la nación
La Unión Europea no es una entidad política; no tiene una frontera exterior más allá de la cual actuaría como una unidad, utilizando medios propios de este máximo nivel de integración del poder movilizable del conjunto, para conjurar los riesgos existenciales que pudieran surgir en sus fronteras. Esta función geoestratégica y militar sigue siendo responsabilidad de los Estados miembros, que a su vez subcontratan la mayor parte de ella a la Alianza Atlántica dirigida por la hiperpotencia estadounidense, reaseguradora de la seguridad continental europea mediante la compra masiva por los europeos de su propio armamento. Así pues, los Estados miembros de la Unión Europea conservan fundamentalmente su autonomía de decisión y de mando; sólo cooperan en el marco de una alianza —que Aristóteles llamaba symmachia— y en modo alguno como segmentos básicos solidarios de una agrupación política integrada (polity). En este sentido, estos mismos Estados miembros contribuyen a la seguridad común, según sus medios, sólo como auxiliares de la hegemonía de Estados Unidos. Así, la Unión Europea, a través de sus Estados miembros, forma parte de una alianza atlántica, en realidad una alianza mundial (que incluye a las democracias de Asia y Oceanía), que va mucho más allá de Europa sola. Por mucho que aumente en términos técnicos y operativos, seguirá sin ser una entidad política con una estructura federal o unitaria. Entre una alianza y una entidad política hay un salto cualitativo.
La Unión Europea es, pues, una entidad intermedia difícil de aprehender en la historia de las formas políticas: no una unidad colectiva de acción en el sistema internacional, sino un estado particular de relaciones entre los Estados miembros de un juego oligopolar continental cuya memoria histórica y normas políticas han hecho imposible, desde 1945, la guerra entre las polities del conjunto sin haberlas despojado, no obstante, de su propia autarquía militar. Este punto crucial distingue la integración europea de la forma en que un imperio transforma un subsistema internacional en una entidad política soberana más amplia, eliminando la guerra interna por la fuerza de las armas y trasladando la posibilidad permanente de guerra a la periferia del imperio. Añadamos que, internamente, los Estados miembros siguen siendo también los que deciden en última instancia sobre los medios de justicia (social, fiscal, etc.) con vistas a la pacificación interna (contrato social).
Llamemos cuasi-polity a ese estado intermedio de las relaciones internacionales característico de la Unión Europea: «un juego oligopolar conduce a una situación en la que la guerra y la paz son dos estados claramente diferenciados y en la que el paso de uno a otro es rígido. En este marco, la diplomacia se une y va más allá de la guerra, para continuar la política por otros medios. El papel propio de la diplomacia es prevenir la guerra y, si la prevención triunfa, construir una paz duradera. De época en época, esto se traduce en la producción de leyes y legislaciones propiamente transpolíticas, lo que se ha dado en llamar el «derecho de gentes». Mientras haya leyes y legislación y éstas puedan imponerse, el conjunto se encuentra en una posición sin precedentes, que sólo puede calificarse de cuasi-política. Ya no se trata de una transpolity en la que la guerra pueda desatar su salvajismo nativo, sin ser ya una política en la que la violencia esté controlada por mecanismos y procedimientos eficaces. Esta situación intermedia requiere una delimitación precisa entre leyes y legislaciones internas a la polity y leyes y legislaciones entre polities, lo que a su vez requiere la previa, precisa y resistente delimitación de dentro y fuera. 18
La Unión Europea es, pues, una entidad intermedia difícil de aprehender en la historia de las formas políticas.
Alexandre Escudier y Nicolas Leron
Este estado ha sido la ambición deliberada de una mayoría de pueblos y políticos en Europa desde 1945. A pesar de las luchas entre intereses oligopolares que lo impregnan, es extremadamente estable en el tiempo, como cualquier acto de equilibrio oligopolar interno en un conjunto, siempre que no surja un riesgo sistémico en las fronteras del conjunto, o que un deterioro interno del sistema político democrático no cruce un determinado umbral. En ese caso, hay dos resultados posibles, cada uno imprevisible ex ante pero inteligible ex post. O bien esta «cuasi-polity» implosiona —por disenso interno y falta de preparación colectiva— a falta de poder movilizar un poder defensivo capaz de reprimir la agresión existencial; o muta, en caso de emergencia y bajo coacción, hacia un mayor grado de integración política y militar y se convierte en una unidad colectiva de acción de último recurso (polity) más grande que se despoja de sus partes constituyentes para salvar la existencia de todos cambiando la naturaleza del todo (federalismo por agregación).
Un cambio de esta envergadura no puede decidirse en la mesa de dibujo teórica de un arquitecto, sino que sólo puede ser el resultado de las limitaciones y bifurcaciones temporales de la acción. Todas las polities documentadas por la historia son efectos agregados de tales mutaciones contingentes. Aplicado a la Unión Europea, podríamos aventurarnos a predecir que el gran salto de la cuasi-polity a una entidad política europea a gran escala no tiene ninguna posibilidad de producirse, debido al bloqueo morfológico de las naciones europeas voluntariamente comprometidas con una contención continental de la guerra, si no se presenta a sus puertas una gran amenaza militar, en forma de alternativa: vivir libres o morir. En términos militares, nos quedaría pues una simple alianza, bajo la hegemonía del poder estadounidense o no, en función del aumento de las capacidades de la voluntad de autonomía estratégica de la Unión Europea.
6 — Construir un arco de seguridad democrática continental
6.1 — Un salto democrático hacia una Europa política
La constatación de que el bloqueo morfológico estatal-nacional invalida la perspectiva de un salto hacia una polity europea, al menos dentro de un siglo, nos lleva, en consecuencia, a construir la Europa política, o dicho de otro modo, a producir la política europea, partiendo del régimen político, es decir, partiendo de la democracia europea. Este es el gran movimiento teórico y político al que conduce nuestra larga empresa de sociología histórica aplicada a la integración europea: el fundamento sobre el que construir la arquitectura político-institucional de una Europa a la altura de los retos del siglo XXI no es un Estado federal europeo, ni la soberanía europea, sino la democracia europea. Pedimos un salto adelante en la democracia, no un salto adelante en la soberanía, ya sea a través de la «soberanía compartida», 19 la «cosoberanía bien ordenada», etcétera. 20
Pero, ¿qué entendemos por democracia europea? En primer lugar, hay que distinguir el concepto del de democracia en Europa, expresión de uso común que se refiere a la cuestión democrática en el continente, es decir, al estado de los regímenes democráticos estatal-nacionales y sus repercusiones en el funcionamiento de las instituciones de la Unión Europea. Esta es la dimensión a la que se refieren los discursos de Ursula von der Leyen 21 y Emmanuel Macron 22 sobre la democracia. Para los Estados miembros, la defensa de los valores fundamentales de su unión, consagrados en los tratados europeos, constituye un reto de primer orden, más aún en un momento de doble peligro en forma de propagación generalizada del populismo y de la guerra de la información. Como grupo de Estados, los Estados miembros tienen el derecho y el deber de protegerse contra la amenaza de la corrupción en la Unión Europea y en sus propios sistemas políticos nacionales. El famoso artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, que instituye un mecanismo de advertencia y sanción contra un Estado miembro que viole los valores de la Unión Europea, puede entenderse como un procedimiento para desterrar a un miembro que se ha convertido en indeseable, o incluso peligroso para la propia integridad de la Unión. El principio de condicionalidad de los fondos europeos abonados a los Estados miembros sigue la misma lógica y ofrece un medio de presión y sanción intermedio. Así pues, la democracia en Europa se refiere a una especie de apoyo mutuo y atención recíproca entre las democracias nacionales europeas. Forma parte de un marco de cooperación interestatal, por muy integrado que esté.
El fundamento sobre el que construir la arquitectura político-institucional de una Europa a la altura de los retos del siglo XXI no es un Estado federal europeo, ni la soberanía europea, sino la democracia europea.
Alexandre Escudier y Nicolas Leron
La democracia europea se refiere a un ámbito totalmente distinto: el de la acción colectiva de los europeos como europeos, es decir, como cuerpo de ciudadanos europeos. Conviene recordar que la democracia no puede reducirse a un procedimiento de toma de decisiones (mayoría más un voto), ni a mecanismos institucionales de pesos y contrapesos, responsabilidad política y rendición de cuentas de los gobernantes ante los gobernados, por importantes que sean estas dimensiones, sino que se refiere, en su sentido original, a la capacidad colectiva del mayor número para actuar sobre la realidad común. La democracia, que no requiere en sí misma ninguna soberanía colectiva, ni siquiera ningún demos constituido (en el sentido de pueblo), sí exige un cierto poder de acción por parte de los ciudadanos. 23 En nuestras complejas sociedades modernas, este poder de acción se denomina poder público. Adopta la forma del impuesto que el colectivo de ciudadanos puede recaudar sobre la riqueza privada. Este impuesto se traduce en una cierta cantidad de riqueza común que el colectivo desea darse para producir determinados bienes públicos para sí mismo. Estas operaciones se concentran en la votación del presupuesto de la entidad política dada, en sus apartados de ingresos y gastos. La democracia europea corresponde así a un poder público europeo, es decir, a un régimen político a escala europea capaz de producir bienes públicos continentales estructurantes vinculados a las preferencias de los ciudadanos europeos expresadas en las elecciones europeas, en el marco de un espacio público continental.
Pero, ¿es posible hoy caracterizar a la Unión Europea como un poder público europeo, es decir, como una democracia europea? Creemos que no, y es aquí donde radica el quid de la Europa política. La Unión Europea produce ciertamente bienes públicos a través del mercado único y del euro, y a través de las políticas europeas. Pero esos bienes públicos europeos, por su volumen y su sectorización, siguen estando por debajo del umbral estructurante a escala continental. Esta debilidad estructural en la producción de bienes públicos continentales no es más que la consecuencia de la ausencia de una verdadera capacidad presupuestaria europea de «tamaño político», y por la misma razón priva al Parlamento Europeo de un verdadero poder presupuestario parlamentario. La consecuencia lógica puede parecer escandalosa, pero no por ello es menos implacable: un parlamento sin poder presupuestario real no es un parlamento; el Parlamento Europeo no es un parlamento real; la Unión Europea no es una democracia.
La ausencia de democracia a nivel de la Unión Europea, el «vacío democrático supranacional» por así decirlo, pesa mucho sobre los Estados miembros y sus sistemas democráticos. Si existe un «déficit democrático» en Europa, éste se hace sentir a nivel de las democracias estatal-nacionales. Estas democracias están siendo corroídas por una dinámica sistémica específica de la Unión Europea: la tendencia a la baja del poder presupuestario parlamentario, es decir, la reducción de la cantidad de poder público a disposición de los ciudadanos. De ahí el mal del siglo para los europeos: la impotencia pública.
6.2 — La hipótesis de la doble democracia europea o la invención de un poder presupuestario parlamentario europeo
En este contexto de transformación del orden mundial con fuertes tintes revisionistas, los europeos deben tomar una importante decisión estratégica para construir su propio poder continental. Pero las opciones que se les abren no son infinitas; pueden resumirse en dos grandes alternativas: la soberanía europea y la democracia europea.
Sin profundizar en los límites de la soberanía europea, 24 señalemos simplemente que la soberanía se refiere al órgano decisorio de última instancia y, como tal, es ontológicamente indivisible. El órgano soberano puede ser orgánicamente una sola persona, una junta, un parlamento o incluso una federación de parlamentos, pero el órgano soberano, como órgano, es singular. No es posible que la soberanía europea se despliegue paralelamente a las soberanías de los Estados miembros. Lo contrario sería confundir soberanía con poder (que puede ser colectivo), competencia de última instancia y capacidad de actuar concertadamente. Además, al centrar demasiado los términos del debate en la soberanía, y más aún en construcciones conceptuales insostenibles, podríamos acabar alimentando el reflejo soberanista de los pueblos y deshaciendo la integración europea. La soberanía, nacional o europea, no es ni la causa de nuestros males ni nuestra salvación. Dejémosla donde está, en el Estado territorial con su morfología nacional, y construyamos una Europa política sobre la base de la democracia europea.
En «democracia», según las palabras y las cosas, el demos se refiere a la cuestión de la voluntad colectiva, espoleada por la sensibilidad (afectos morfológicos, afectos nacionales en la Europa moderna) e iluminada por la inteligencia (doctrinas políticas). Este primer momento volitivo colectivo de la democracia conduce inexorablemente a la cuestión central de toda entidad política: la cuestión de la soberanía interna y externa. De otro modo, el kratos de la «democracia» remite a la cuestión del poder público, a la capacidad de hacer y actuar de los poderes instituidos, a la producción de bienes públicos comunes, a la materialidad presupuestaria de lo político, que, a diferencia de la soberanía-voluntad, admite un juego de escalas plurales. Éstas son las dos vías distintas abiertas a los europeos. Frente a los límites intrínsecos de la esquiva «soberanía europea», exploramos la vía del kratos y la hipótesis de la «doble democracia europea», es decir, la idea de un desdoblamiento del poder público democrático nacional de los Estados miembros soberanos en un poder público democrático europeo sin Estado federal soberano.
Una soberanía europea paralela a la soberanía de los Estados miembros no es posible.
Alexandre Escudier y Nicolas Leron
Una auténtica democracia europea abriría un nuevo espacio de acción colectiva a escala continental. Porque, a diferencia de la soberanía, el principio democrático permite una construcción a varios niveles. La democracia no es excluyente: una democracia europea no aplasta a las democracias nacionales, siempre que la fuente de soberanía siga estando claramente establecida en el nivel del Estado-nación. Pero la democracia europea sigue necesitando dotarse de su propia sustancia política, de su propio kratos. Como en todas las democracias, esto se encuentra en la recaudación de impuestos para financiar un presupuesto político en manos de un Parlamento elegido. Ninguna democracia europea puede surgir de un presupuesto técnico financiado en su mayor parte por contribuciones estatales, ni de una mutualización de la deuda en la que, al final, cuando llegue el momento de devolverla, cada cual contará sus canicas y todos se mirarán con recelo. Por tanto, para nosotros el verdadero salto político es un salto presupuestario europeo, en términos de volumen y de naturaleza de los recursos fiscales. No una frágil soberanía europea, una dimensión inadaptada en ausencia de una política europea, sino la invención de un poder presupuestario parlamentario europeo para los europeos en tanto que europeos: el fundamento de una auténtica democracia europea.
El régimen político del continente sería entonces una doble democracia europea, que articularía dos niveles democráticos estrictamente diferenciados, complementarios y percibidos como tales por los ciudadanos europeos a partir de experiencias sociales tangibles: el de los poderes públicos nacionales soberanos y el de un poder público europeo no soberano. Paradójicamente a primera vista, es la institución de un régimen democrático europeo la que revitalizará los regímenes democráticos nacionales al aflojar la restricción presupuestaria europea sobre el poder presupuestario parlamentario nacional. La creación de una auténtica capacidad presupuestaria europea propiciará la transición de una Europa de normas y ayudas al desarrollo sectorial y territorial a una Europa que sea un poder público productor de bienes públicos continentales. En consecuencia, se relajará el imperativo económico impuesto por el mercado interior y la unión monetaria de coordinación interestatal vinculante de las políticas presupuestarias de los Estados miembros en una situación de interdependencia negativa (y desconfianza mutua). Las democracias estatal-nacionales soberanas recuperarán la fuerza de su poder presupuestario parlamentario nacional, que es el oxígeno que necesitan para su vitalidad. A nivel de la Unión Europea, el bucle de legitimación democrática supranacional conectará por fin a los gobernantes (dirigentes europeos) y a los gobernados (ciudadanos europeos) a través del circuito de obediencia de los gobernados a la legislación europea ⇔ rendición de cuentas de los gobernantes ante las expectativas de los ciudadanos europeos.
Una auténtica democracia europea abriría un nuevo espacio de acción colectiva a escala continental.
Alexandre Escudier y Nicolas Leron
La propuesta de una doble democracia europea contempla así un poder público europeo vinculado a los poderes públicos nacionales, como una tercera vía entre el improbable salto federalista y el retroceso soberanista. 25 A diferencia del enfoque de la gobernanza multinivel, que amalgama indiscriminadamente los niveles local, regional, nacional y europeo y piensa en términos de coordinación funcional, 26 el enfoque de una doble democracia europea, por un lado, se concentra en el nivel nacional, lugar de la soberanía y del poder público primario, y en el nivel europeo, lugar de un poder público (no soberano) que se une a la coordinación por norma, y, en segundo lugar, se centra en las formas de producción de la sustancia política, entendida a la vez como poder público (la capacidad colectiva de actuar sobre la realidad común) y como fabricación de la sociedad (la capacidad colectiva de proyectarse en el futuro intergeneracional, que a su vez depende de la capacidad de producir bienes públicos tangibles a corto y largo plazo). Según este enfoque, la cuestión material del presupuesto europeo (capacidad-poder-potencia[pública]-kratos), su volumen y su naturaleza, prevalece sobre la cuestión institucional (competencia-voluntad-soberanía-demos).
En ausencia de toda posibilidad de transformar la polity-Europa mediante un pacto federal instituyendo un Estado federal, en ausencia de toda traducción real del punto de anclaje de la soberanía de los Estados miembros (segmentos nacionales constituyentes) hacia la política de Europa bajo la presión de un riesgo de supervivencia militar exterior, la polity-Europa sólo podrá avanzar mediante la institución de un presupuesto político que sea verdaderamente europeo, es decir, que supere el umbral de la significación política (estimada en torno al 3% o 4% del PIB de la Unión Europea, frente al 1% del PIB actual) y que se nutra de recursos fiscales propios deducidos directamente de la riqueza privada generada por el mercado interior. Esto exigiría sin duda un gran salto político, pero no hay objeciones categóricas —si la creación de la moneda única fue posible, ¿por qué no un presupuesto político europeo?—, a diferencia de las propuestas de soberanía europea (imposible) o de nación europea (imposible de encontrar). 27
La polity-Europa sólo podrá avanzar mediante la institución de un presupuesto político que sea verdaderamente europeo.
Alexandre Escudier y Nicolas Leron
6.3 — Gravar el mercado interior o abrir una cuenta europea irreductible a la contabilidad interestatal
Una Europa política como poder público continental exige que se levante la prohibición de las uniones de transferencias, el famoso «keine Transferunion» afirmado por el Bundesbank y retomado a coro por la nueva Liga Hanseática. 28 Seamos claros: no se trata de una transferencia presupuestaria entre Estados miembros, lo que equivaldría a caer en la trampa de «solidaridad contra responsabilidad» (con unos Estados miembros que sólo aceptan la solidaridad presupuestaria a condición de la responsabilidad, es decir, austeridad presupuestaria, mientras que otros sólo aceptan el corsé presupuestario a condición de abrir primero la regadera presupuestaria). Se trata de establecer una transferencia de riqueza entre los ciudadanos europeos que se benefician de los bienes públicos europeos, que incorporan el valor añadido europeo, y los beneficios privados generados por la propia existencia del mercado interior que, por cierto, ya constituye una unión de transferencia (impulsada por una dinámica centrípeta de agregación de riqueza hacia un centro, ya sea Alemania o los centros urbanos de las metrópolis europeas). Aquí encontramos los fundamentos de la democracia moderna: la figura del ciudadano europeo, y por tanto una Europa política, sólo puede tomar forma a condición de que se grave el mercado interior y, por tanto, se generen ingresos y gastos públicos que escapen en parte al alcance de cualquier contabilidad interestatal. Corresponde al legislador europeo (Estados miembros y Parlamento Europeo) elegir el instrumento fiscal europeo que tenga más posibilidades de obtener consenso: un impuesto europeo sobre la renta de las sociedades, un mecanismo de ajuste del carbono en las fronteras de la Unión, un impuesto sobre las transacciones financieras, etcétera. Pero lo importante, más allá de la elección del instrumento fiscal, es romper el techo de cristal de la política europea.
La figura del ciudadano europeo, y por tanto una Europa política, sólo puede tomar forma a condición de que se grave el mercado interior.
Alexandre Escudier y Nicolas Leron
Con el sistema actual, en el que las contribuciones nacionales son la principal fuente de financiación del presupuesto europeo, 29 los bienes públicos europeos producidos pueden rastrearse en un sistema de contabilidad interestatal y, por tanto, vincularse (imputarse) en última instancia a los ciudadanos nacionales. Como era de esperar, esto da lugar crónicamente a la posibilidad de fomentar una retórica electoralista interna de «I want my money back» dentro de las clases políticas nacionales. Esta perpetua estigmatización recíproca entre «beneficiarios netos» y «contribuyentes netos» hace imposible contemplar los intereses públicos comunes del conjunto, pero alimenta la politización negativa de la Unión, en forma de juego de suma cero entre cálculos de utilidad nacionales. Sólo un sistema fiscal auténticamente europeo permitiría crear una cuenta europea directamente imputable a los ciudadanos europeos en tanto que ciudadanos europeos, no reductible a la agregación de los ciudadanos nacionales de los distintos Estados miembros. Esta condición relativa a la naturaleza de los recursos fiscales remite al principio de inmediatez que, según Jean Baechler en su análisis del federalismo, «exige que cada nivel de la construcción federal esté en contacto directo con la población incluida en ese nivel (…) La fiscalidad, por ejemplo, debe instituirse de tal manera que los recursos de cada nivel no sean la suma de las contribuciones efectuadas en todos los niveles». 30 Sin retomar en este momento el marco teórico del federalismo en nuestro propio análisis, debido a su gran polisemia y a la confusión actual entre federalismo y Estado federal, consideramos que el principio de inmediatez es una condición sine qua non para cualquier democracia y, por tanto, para una auténtica democracia europea.
Lo importante, más allá de la elección del instrumento fiscal, es romper el techo de cristal de la política europea.
Alexandre Escudier y Nicolas Leron
Este es, sin duda, el escollo fundamental de la integración europea actual en su camino hacia una Europa política. La falta de inmediatez (fiscal y presupuestaria) entre los ciudadanos y la Unión Europea rompe el circuito de legitimación democrática que simetriza, por un lado, la obediencia de los ciudadanos al legislador europeo (obediencia percibida como inmediata por la aplicabilidad directa de la legislación europea en los ordenamientos jurídico-políticos nacionales) y, por otro, los bienes públicos votados por el legislador europeo de acuerdo con las preferencias de los ciudadanos (tangibilidad de los bienes públicos europeos percibida como mínima, o incluso inexistente, con la excepción de ciertos segmentos de la población como los agricultores, debido a la nimia capacidad presupuestaria de la Unión Europea). Una tercera condición implícita en el principio de inmediatez completa las dos primeras: los bienes públicos europeos deben incorporar un valor añadido europeo, es decir, deben responder realmente a necesidades europeas, y no a un conjunto de necesidades nacionales.
Así pues, la fiscalidad europea sigue siendo la gran pregunta sin respuesta del discurso de Ursula von der Leyen, 31 a pesar de que el reembolso de los préstamos mutualizados en el marco del plan europeo de recuperación comenzará ya en 2028, sin que se haya acordado todavía ninguna solución financiera. Contrariamente a las afirmaciones de Emmanuel Macron en su discurso de la Sorbona II, 32 la deuda común contraída en la emergencia de la crisis pandémica, en 2020, no es un paso histórico, sino un paso a medias que sitúa a la Unión Europea en una encrucijada: por un lado, se inclina hacia un salto político (fiscalidad europea), por otro, hacia una regresión plagada de peligros políticos (reembolso por los Estados miembros, pagadores de última instancia, de una operación «única» en la que algunos considerarán que han pagado la factura de otros). 33
Gravar el mercado interior, deducir la parte legítima de la riqueza privada que hace posible la existencia misma del mercado interior y de sus instituciones, no es, sin embargo, el resultado de ninguna locura histórica de grandeza, ni de ninguna complejidad filosófica superior, sino simplemente de un pensamiento democrático coherente aplicado a la integración europea. Si la creación del euro fue posible, también lo es el establecimiento de un sistema fiscal europeo. Y del mismo modo que la moneda única y el Sistema Europeo de Bancos Centrales dieron lugar a una configuración política radicalmente nueva para los Estados miembros de la zona euro, la creación de un presupuesto político europeo abrirá un nuevo espacio de inconmensurabilidad: la apertura de una cuenta europea irreductible a la contabilidad interestatal, una parte europea que sólo puede asignarse a los ciudadanos europeos, es decir, que no puede asignarse a la suma de los ciudadanos nacionales, y que permite producir un valor añadido europeo. El infierno del binomio solidaridad-responsabilidad daría paso entonces al hacer-sociedad europeo. Los estadounidenses nacieron del lema «No taxation without representation!». Los europeos nacerán de la lucha victoriosa bajo el lema «No representation without taxation!».
Si la creación del euro fue posible, también lo es el establecimiento de un sistema fiscal europeo propio.
Alexandre Escudier y Nicolas Leron
Sólo una Europa de poderes públicos (no soberanos), una comunidad de ciudadanos europeos capaces de actuar colectivamente como ciudadanos europeos, es capaz de interactuar con los Estados nacionales soberanos, respetándolos y abriendo al mismo tiempo una dimensión política específicamente europea, que no puede ser la suma agregada de los poderes públicos nacionales, aunque se coordinen lo mejor posible, porque toda coordinación alcanza rápidamente ciertos límites de eficacia y es contraria al principio de autolegislación de las democracias nacionales. Los bienes públicos europeos producidos deberán estar vinculados en primer lugar a los ciudadanos europeos, independientemente de su nacionalidad. Pues, como explica Laurent Davezies, «los efectos territoriales más potentes de las políticas públicas se deben, curiosamente, a su carácter no territorial». 34 Xavier Ragot propone la idea de un seguro de desempleo europeo. 35 También son concebibles otras propuestas: una extensión de Erasmus a todos los estudiantes europeos, un seguro de enfermedad europeo, ayudas a la movilidad ferroviaria intraeuropea para todos los europeos, una renta universal europea, un «pase climático» 36 o «pass rail» europeo. A diferencia de las transferencias territorializadas, que conducen a una lógica de solidaridad negociada entre unidades políticas territoriales en la que cada parte rinde cuentas de lo que recibe y de lo que da, las transferencias sociales no territorializadas, al estimular una circulación invisible de la riqueza a lo largo del tiempo, sientan lenta pero inexorablemente las bases de un sentimiento de pertenencia propicio a la fundación de una comunidad política, a la solidificación de una affectio societatis, la coalescencia de una europeidad, el cemento morfológico de la democracia europea.
7 — La Unión Europea como factor de oligopolarización del sistema internacional
Al final de este esbozo, conviene precisar de frente lo que nos parece ser el fin último de la Unión Europea, más allá de la integración funcional negativa, más allá de la división de intereses entre los Estados miembros e incluso más allá del Antropoceno: ser un factor de oligopolarización del sistema internacional.
Si bien deberíamos alegrarnos del nuevo régimen de afectos antropocénicos planetarios, porque la unificación de las historias humanas está en marcha, considerada a largo plazo, y nada puede plausiblemente revertirla, políticamente la humanidad sólo existe distribuida en círculos de aculturación y entidades territoriales (polities) separadas, cada una persiguiendo sus propios intereses públicos: intereses relativos a su posición geopolítica exterior, a su régimen político interior, a la cultura política de sus miembros y a los cálculos medio responsables medio interesados de sus élites políticas, económicas y culturales. Así que no nos equivoquemos: a pesar de los riesgos «objetivos» del Antropoceno que reconocen sectores cada vez más amplios de la sociedad civil transnacional, son los fundamentos de la política territorializada y sus desarrollos macrohistóricos los que, tanto si la transición antropocénica tiene éxito como si es demasiado lenta, constituirán las limitaciones graníticas y los factores cliodinámicos del mañana.
Frente al calentamiento global, la inteligencia artificial, la guerra termonuclear o la infertilidad, la cuestión del siglo no es la supervivencia de la especie humana, ni mucho menos la supervivencia de los organismos vivos, sino una cierta idea del hombre socializado: la del hombre democrático preocupado por recrear perpetuamente en su polity, en su régimen de poderes y en la coordinación multilateral de todos las condiciones óptimas de posibilidad para la exploración libre y mejor dispuesta, para cada uno y para todos, de una existencia, humana y no humana, no disminuida: una existencia digna de ser vivida, no disminuida por la violencia externa e interna, por la dominación real o simbólica, por la escasez, por la astucia no sancionada de los tramposos y por la casualidad utilitaria de los aprovechados sin virtud. En este contexto, el hombre democrático europeo no es más que un ejemplo particularizado del tipo que se ha dado cuenta de que sólo dotando al continente europeo, como al resto del planeta, de una entidad política continental (la Unión Europea) con capacidad real para actuar conscientemente sobre la imbricación de los intereses humanos, europeos y nacionales, podrá garantizarse estos últimos en un equilibrio planetario que se rehace constantemente.
Sin embargo, la reserva de soberanía democrática que representa el poder geopolítico estadounidense no será suficiente a largo plazo.
Alexandre Escudier y Nicolas Leron
Ahí reside gran parte de la solución: la Unión Europea debe seguir integrándose políticamente para constituir no sólo un polo democrático legítimo, eficaz y estable en el Viejo Continente, sino también para unirlo a largo plazo con una capacidad de acción y de movilización de poder material tal que pueda influir en el juego geopolítico, geoeconómico y normativo mundial. Este es el segundo umbral geopolítico de la modernidad democrática. El primero se cruzó durante la primera parte del siglo XX, cuando al sistema policéntrico estadounidense se unió una reserva continental de poder material inexpugnable desde una perspectiva insular. De ello dependió el destino de las polities europeas y del Sudeste Asiático durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Por primera vez en la historia de la humanidad, las limitaciones numéricas y territoriales habían quedado anuladas para el régimen democrático. La humanidad ya no estaba condenada a experimentar la lógica democrática sólo en pequeñas ciudades, que podían ser engullidas por reinos e imperios. A la inversa, del mismo modo que la ciudad republicana de Roma se convirtió en un imperio, no era inevitable que la democracia se perdiera en favor de la autocracia sagrada como consecuencia de la expansión del poder imperial. La democracia, los contrapoderes y el poder continental se hicieron articulables y capaces de influir en las relaciones entre las polities, siempre susceptibles de degenerar en guerra abierta si el sistema de poder interno de alguna de ellas funcionaba mal.
Sin embargo, la reserva de soberanía democrática que el poder geopolítico estadounidense ha constituido desde entonces no será suficiente a largo plazo. Hay al menos tres razones obvias para ello. En primer lugar, la pacificación del mundo no puede seguir dependiendo del riesgo de ruptura del régimen democrático estadounidense: los ciclos geopolíticos mundiales deben desvincularse de los ciclos electorales estadounidenses. En segundo lugar, porque es asimétrico, el hiperpoder estadounidense suscita automáticamente sentimientos antiamericanos y un espíritu de venganza que es a su vez beligerante, ya sea a través de las nuevas guerras de los débiles contra los fuertes en la yihad global, ya sea a través del ascenso y la contracoalición de potencias revisionistas, autocráticas y vengativas, impulsadas por una ideología nacionalista y neoimperial exacerbada por élites autocráticas, en Rusia como en China, o potencias regionales de tamaño medio en otros lugares. En tercer y último lugar, porque el orden liberal internacional representa en sí mismo un costo de gestión considerable para Estados Unidos y, por tanto, alimenta crónicamente la tentación aislacionista de la democracia estadounidense. El «primerismo» MAGA (make America great again) de Trump nos recuerda la naturaleza y el contenido de este riesgo.
Debido a estos factores, el planeta necesita otros polos continentales de reserva democrática de poder. La Unión Europea es un candidato plausible para este papel. Otros actores mundiales serían deseables a largo plazo: Brasil, una o dos federaciones formadas en el continente africano, una gran entidad federada en Medio Oriente, India, China, una federación del Sudeste Asiático, una Rusia desautocratizada. Pero por el momento, estos actores no están emergiendo, y si existen como entidades políticas, no tienen ninguna de las características democráticas internas susceptibles de favorecer el juego cooperativo mundial de pacificación de los conflictos geopolíticos y una nueva normatividad de los mercados favorable a la transición ecológica de las necesidades humanas planetarias. Por lo tanto, de momento, sólo hay un candidato posible para este papel, y es la Unión Europea, que debe emerger como potencia equilibradora global con capacidad para desalinearse críticamente frente a todos los demás actores, incluido Estados Unidos, que pueden ser disfuncionales en el Gran Juego. Aquí es donde reside el significado y el propósito histórico último de la integración europea. Sería su propia contribución al fin correcto de lo político: la paz continental y la contención oligopolar de la guerra a escala mundial.
El planeta necesita otros polos continentales de reserva democrática de poder. La Unión Europea es un candidato plausible para este papel.
Alexandre Escudier y Nicolas Leron
Pero la dificultad estriba en que la Unión Europea no es todavía una entidad política integrada, capaz de aunar rápidamente recursos para actuar en caso de riesgo existencial exterior. Sigue siendo una coalición de polities democráticas nacionales pequeñas, militarmente desarticuladas e incapaces de una aceleración geoestratégica a la altura de las autocracias neoimperiales. En su seno, el cerrojo estatal–nacional sigue plenamente vigente e impide la transición a una escala geopolítica global. Por el momento, la Unión Europea acompaña como mucho al Gran Juego, cuyas reglas son establecidas por otros actores, más poderosos y más unificados en sus procesos de toma de decisiones y en sus acciones. Así pues, el segundo umbral europeo de la modernidad democrática sigue dependiendo estrictamente de si la integración funcional, económica y jurídica europea puede o no conducir a un cambio en la naturaleza de la cuasi-polity europea mediante la invención de una doble democracia europea.
Es imposible decidir y prever el salto federal de supervivencia en la cara exterior de la polity para Europa; sólo puede ser el resultado de limitaciones históricas inteligibles a posteriori, pero imprevisibles o incluso deseables ex ante, por su considerable violencia o molestia. En cambio, el desdoblamiento del poder público nacional de los Estados miembros de la Unión en un poder público con valor añadido europeo puede lograrse mediante instituciones mejor configuradas, instrumentos adecuados (incluido el presupuesto de recursos propios de la Unión), políticas de interés común europeo, actores, discursos y procedimientos de movilización política, todo ello informado por objetivos claramente establecidos. Este camino, no a través de la cara externa de la polity-Unión Europea, sino a través de la cara interna del régimen democrático dual en Europa, puede proseguirse y profundizarse siempre que se establezcan las coordenadas macrosociológicas a largo plazo del orden político.
Los efectos sociales de la cohesión morfológica —la europeidad democrática del homo europaeus— se producirán inevitablemente. No pueden decretarse de antemano, porque sólo pueden ser fruto de las experiencias sociales y políticas concretas de los ciudadanos europeos de la comunidad política encargada de su destino público. A largo plazo, esto dará lugar a una forma de desegmentación de las identidades políticas, que también se escindirán en identidades nacionales y europeas. Este es, por lo que se ve, el camino que se ofrece a los europeos a lo largo del siglo XXI.
Notas al pie
- Esta cita y las siguientes proceden del discurso de Ursula von der Leyen ante el Parlamento Europeo, 18 de julio de 2024, Estrasburgo.
- Cf. Yascha Mounk, The People vs. Democracy, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 2018.
- En nuestro contexto antropocénico, la expresión procede de Raymond Aron (Paix et guerre entre les nations, París, Calmann-Lévy, 1962, p. 213).
- Para las definiciones de polity, régimen político y morfología social, véase más abajo.
- Jean Baechler, Nature et histoire, París, PUF, 2000, reeditado por Hermann, 2014. Sobre la teoría baechleriana de los órdenes de agentividad humana, cf. A. Escudier, «L“”unité plurale’ de l’espèce humaine : de l’anthropologie générale à la sociologie historique», en S. Dufoix y A. Policar eds., L’universalisme en débat(s), Lormont, Éd. du Bord de l’eau, 2023, pp. 27-42.
- Cf. A. Escudier, «L’érosion contemporaine des conditions de possibilité de la démocratie ? Vigilance raisonnée et sociologie historique», en A. Escudier y J. Baechler dir., Résilience démocratique : éléments de sociologie historique, París, Hermann, 2024 (sous presse).
- Cf. J. Baechler, Démocraties, París, Calmann-Lévy, 1985 y Id., Précis de la démocratie, París, Calmann-Lévy/UNESCO, 1994.
- Para la raza humana, el Neolítico marcó el fin de la posibilidad de evitar los conflictos entre polities mediante la dispersión por la superficie del globo. A partir del Neolítico, una vez alcanzado un cierto umbral de densidad de población mundial, contener a una entidad política vecina mediante la dispersión significaba entrar en contacto con otra entidad política. Fue el primer descubrimiento del hombre de la finitud de los recursos planetarios: en este caso, la finitud del espacio vital disponible. Véase J. Baechler, «La nourriture des hommes. Essai sur le néolithique», en Archives européennes de sociologie, 23 (2), 1982, p. 241-293.
- J. Baechler, Le Pouvoir pur, París, Calmann-Lévy, 1978 yPrécis de la démocratie, París, Calmann-Lévy, 1994.
- J. Baechler, Guerre, histoire et société : éléments de polémologie, París, Hermann, 2019.
- Por falta de espacio, no es posible detallar aquí la lógica interna de cada tipo morfológico, ni las diferencias que permiten distinguir entre tipos. Para un análisis sistemático de esta dimensión morfológica esencial, ausente de la mayoría de los estudios contemporáneos de ciencia política, véase J. Baechler, Les morphologies sociales, París, PUF, 2005.
- Emile Durkheim, De la division du travail [1893], París, PUF, 2007.
- Alain Rouquié, Le siècle de Perón. Essai sur les démocraties hégémoniques, París, Seuil, 2016.
- Para un análisis más detallado y optimista, en contraste con el alarmismo indiferenciado imperante, véase A. Escudier, «La Troisième Grande parenthèse autoritaire ? Lignes de faille et résilience démocratique», en A. Escudier y J. Baechler, Résilience démocratique, op. cit.
- Sobre la dinámica entrópica de la integración europea, véase: Michel Aglietta y Nicolas Leron, La Double démocratie, París, Seuil, 2017.
- Para un análisis de la tendencia a la baja del poder presupuestario parlamentario en Europa, véase : Nicolas Leron, Souveraineté, l’obsession des nations, París, Bouquin éditions, 2022.
- Cf. Peter Mair, «Political opposition and the European Union», Government and Opposition, vol. 42 (1), 2007, p. 1-17.
- J. Baechler, « Souveraineté, citoyenneté et territorialité », en Nouveaux Mondes, n° 11, otoño 2002, p. 3-20.
- Cf. Céline Spector, No démos ? Souveraineté et démocratie à l’épreuve de l’Europe, París, Seuil, 2021.
- Cf. Jean-Marc Ferry, Comment peut-on être Européen ? Éléments pour une philosophie de l’Europe, París, Calmann-Lévy, 2020.
- Ursula von der Leyen, op. cit.
- Véanse los dos discursos de Emmanuel Macron en la Sorbona, el 26 de septiembre de 2017 y el 25 de abril de 2024.
- Cf. Josiah Ober, «The original meaning of “democracy”: capacity to do things, not majority rule», 15 (1), Constellations, 2008.
- Cf. Nicolas Leron, «Les faux-semblants de la souveraineté européenne», Esprit, mayo de 2019; Nicolas Leron y Céline Spector, «Les moyens de construire l’Europe politique, une conversation entre Nicolas Leron et Céline Spector», Le Grand Continent, 14 de septiembre de 2022.
- Para un primer esbozo de la noción de «doble democracia europea», véase Michel Aglietta y Nicolas Leron, La double démocratie. Une Europe politique pour la croissance, Seuil, 2017; Nicolas Leron, Souveraineté, l’obsession des nations, Bouquins, 2022.
- Sobre la gobernanza multinivel, ver Liesbet Hooghe y Gary Marks, Multi-Level Governance and European Integration, Lanham, Rowman & Littlefield, 2001.
- Sobre la nación europea, véase: Bruno Karsenti y Cyril Lemieux, Socialisme et sociologie, París, Éd. de l’EHESS, 2017.
- Formado en 2018 por Dinamarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Letonia, Lituania, Países Bajos y Suecia, defensores del conservadurismo fiscal y presupuestario europeo, bajo la mirada cómplice de Alemania.
- Sólo los derechos de aduana recaudados por la Unión Europea pueden considerarse realmente recursos fiscales propios de la Unión. Representan alrededor del 10% de los ingresos presupuestarios europeos, es decir, el 0,1% del PIB de la Unión Europea.
- J. Baechler, «La “fin” de la construction européenne», L’Europe en formation, n° 383-384, 2017, p. 16. Ver también: J. Baechler, «Fédération et démocratie», Revue européenne des sciences sociales, n° 95, 1993, p. 181-196.
- Ursula von der Leyen, op. cit.
- Discurso de Emmanuel Macron en la Sorbona el 25 de abril de 2024.
- Si no se adoptan nuevos recursos propios europeos de aquí a 2028, la contribución anual de Francia, por ejemplo, aumentará en 2 500 millones de euros en 30 años y representará la cuarta partida de gastos del presupuesto nacional. Véase Louis Andrieu, «Rembourser le Plan de Relance : l’enjeu caché des européennes», La Grande Conversation, 23 de enero de 2024.
- Laurent Davezies, La crise qui vient. La nouvelle fracture territoriale, París, Seuil, 2012.
- Xavier Ragot, Civiliser le capitalisme, París, Fayard, 2019.
- David Djaïz y Xavier Desjardins, La révolution obligée, París, Allary, 2024.