La pasión de la libertad
"En términos aristotélicos, la actual Unión Europea ha venido siendo, por así decirlo, jeffersoniana en acto y hamiltoniana en potencia." Una conversación con los autores de La pasión de la libertad. Thomas Jefferson y la creación de los Estados Unidos.
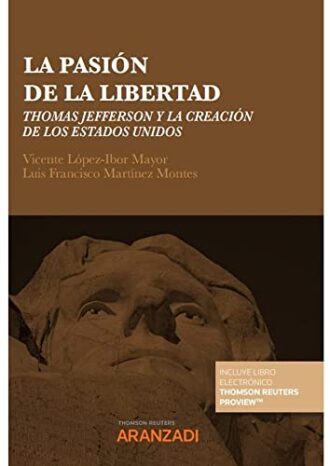
¿Por qué escribir una biografía de Thomas Jefferson en 2022?
La idea inicial de emprender el libro surgió de una conversación que ambos autores mantuvimos en Nueva York en 2015. Estábamos interesados en dar a conocer mejor en el mundo hispanohablante a una figura de la altura política e intelectual de Thomas Jefferson, que apenas ha sido estudiada entre nosotros. Debido a nuestras respectivas vidas profesionales, la escritura se fue demorando, pero, visto en retrospectiva, puede decirse que el retraso confirió un mayor sentido a nuestro proyecto y le dotó, si cabe, de mayor actualidad. Hemos de recordar que, en 2015, año que hoy nos parece tan lejano, Estados Unidos y Europa, al menos en la porción más occidental de nuestro continente, nos encontrábamos en una suerte de remanso entre la Gran Recesión y antes de la sucesión de crisis que sobrevino con posterioridad: el Brexit, la Administración del presidente Trump, las revueltas civiles asociadas al movimiento Black Lives Matter, la pandemia y ahora la trágica guerra en Ucrania. La figura de Jefferson podía por entonces todavía ser reivindicada, con sus claroscuros, como símbolo de unos valores y de una cierta concepción de la modernidad transatlántica que merecía la pena preservar y proyectar hacia el futuro. Todos sabemos que apenas seis años después, las estatuas de Jefferson, como las de otras figuras históricas, yacían por tierra o eran mutiladas en numerosos puntos de la geografía estadounidense, incluyendo en la Universidad de Virginia, que el mismo Jefferson había fundado. Hasta en Nueva York, el consejo municipal votó en octubre de 2021 quitar su efigie del New York City Hall. El Jefferson que presentamos en nuestra obra parte, precisamente, de la mutación radical que han sufrido su imagen y la interpretación de su legado en estos años más recientes. El resultado es un espejo donde se reflejan las contradicciones de nuestra propia época, con sus luces y sombras. Haríamos mal arrumbando el espejo en el desván, o cubriéndolo con veladuras porque no nos satisface la imagen que nos devuelve. Aquí cabe la admonición de Jorge Santayana: quienes no recuerdan el pasado, están condenados a repetirlo. Ahora bien, no basta con recordar. En necesario que el ejercicio de la memoria, para no quedar inerte, sea acompañado por un esfuerzo activo de reflexión sobre la historia compartida, aprendiendo de ella, sine ira et studio, extrayendo enseñanzas que sirvan para mejor vivir el presente y preparar el futuro y, sobre todo, sin caer en juicios retrospectivos. Esta es una de las lecciones que nos gustaría transmitir con este ensayo biográfico.
La historia de la redacción colectiva de la Constitución estadounidense por sus Padres Fundadores tiene un valor mítico en Estados Unidos y en otros países. Cada una de sus figuras, con sus habilidades y talentos complementarios, parecen encajar en una narración perfectamente escrita. ¿Cuál fue exactamente el papel de Jefferson en esta colaboración? ¿Cómo reintroducir huellas de oposiciones y compromisos en nuestra lectura de lo que ahora se ha convertido en la Constitución?
La Constitución estadounidense, fue, en efecto, el resultado de un muy trabajado y delicado equilibrio de intereses -territoriales, demográficos y económicos entre los estados meridionales, intermedios y septentrionales – y de la aportación de personalidades muy diferentes, pero que terminaron complementándose. Fue, también, el precipitado de un ambiente intelectual en el que convergieron diversas corrientes filosóficas y de interpretación del Derecho, tanto propias de la tradición anglosajona como procedentes de la Europa continental y, en particular, de la Ilustración. A todo ello hay que añadir la fuerte impronta religiosa, de estirpe deísta, que ya impregnaba la Declaración de Independencia. Sus autores fueron, por otra parte, una minoría en el seno de una sociedad colonial muy desigual y de cuyo proceso de toma de decisiones estaba excluida la mayor parte de la población, que se movía entre la supervivencia, la servidumbre o la esclavitud. Dedicamos un capítulo del libro a estudiar en profundidad la estructura y mentalidades de la sociedad colonial anglo-americana, que algunos autores, seguidores de una especie de determinismo teleológico, se empeñan en presentar como portadora de unas cualidades que terminarían eclosionando, como si estuvieran genéticamente programados para ello, en unos Estados Unidos modélicos en el orden del progreso material y social y en el ejercicio de la democracia.
La realidad fue muy distinta y la Constitución estadounidense, con todas sus virtudes, lleva adheridos defectos de origen que desembocaron casi un siglo más tarde en una cruelísima Guerra de Secesión, o en la exclusión, ab initio, de las poblaciones indígenas amerindias, que fueron inmisericordemente exterminadas o confinadas a reservas, sin que los supervivientes gozaran en su mayoría del derecho al voto como ciudadanos estadounidenses hasta el Indian Citizenship Act de 1924. Y, por supuesto, está el estigma de la esclavitud y del tratamiento de la población afroamericana, todavía no plenamente resuelto y del que nuestro protagonista fue partícipe. Jefferson era plenamente consciente de todas estas limitaciones y de la carga de profundidad que suponían para el devenir futuro de Estados Unidos. También de los inevitables compromisos subyacentes a los que tuvieron que llegar las distintas facciones e intereses representados por los otros Padres Fundadores y que estuvo dispuesto a aceptar en beneficio del bien común.
Pero, hay que añadir que su papel en los trabajos de elaboración de la Constitución fue limitado. Una de las grandes frustraciones de su vida fue que estuvo físicamente ausente tanto en la confección de la Constitución de su estado natal, Virginia, pues se hallaba por entonces en Filadelfia, como durante las negociaciones que culminaron en la Constitución de la nueva república estadounidense, ya que se encontraba en París cuando fue redactada. En ambos casos intentó influir desde la distancia a través de la correspondencia con sus seguidores y afines, pero no fue la suya una fuerza esencial, quizá también porque nunca fue un operador político al que le gustara inmiscuirse en los detalles de la confrontación partidista, como sí lo fueron John Adams o Alexander Hamilton, más acostumbrados al mundo práctico de los litigios y siempre dispuestos a entrar con fruición en la trifulca política. En ese sentido, Jefferson siempre fue, o pretendió ser, un prototipo del idealizado caballero virginiano. Por el contrario, la herencia de la que sí se sentía directamente responsable y por la que quiso ser recordado, como él mismo dejó escrito en su epitafio, estaba constituida por el Acta de Establecimiento de la Libertad Religiosa de Virginia y por la propia Declaración de Independencia, dos de los textos fundamentales de la moderna tradición política euroatlántica.
A estos dos documentos, sumó un tercer legado: el diseño y creación de la Universidad de Virginia, de la que se mostró particularmente orgulloso. Jefferson siempre sostuvo que una democracia necesita ciudadanos libres, obviamente, pero también educados y para ello era necesario que tuvieran acceso a las mejores instituciones académicas y a bibliotecas públicas. Uno de sus proyectos más queridos fue concebir un sistema que permitiera a los más brillantes estudiantes seleccionados de cada generación ir progresando desde la escuela primaria hasta la universidad, pagando sus carreras con aportaciones del erario común.
La «democracia jeffersoniana» comenzó como una tendencia política opuesta a la centralización federal hamiltoniana y a favor del sufragio universal (blanco y masculino) en los estados; luego evolucionó hasta convertirse en el ADN del Partido Demócrata hasta los años de entreguerras, antes de que las posiciones se invirtieran casi por completo entre los dos partidos dominantes durante los años de Roosevelt. ¿Cómo trazan ustedes esta genealogía, y qué legado (o lugar) ven para el espíritu del modelo jeffersoniano en los Estados Unidos de hoy?
Hay, en efecto, una tradición de pensamiento que opone los modelos jeffersoniano y hamiltoniano como dos visiones contrapuestas del futuro estadounidense. Jefferson y, por extensión, el partido Demócrata-Republicano que fundó, era favorable, en principio, a una arquitectura política descentralizada, en la que los poderes conferidos al gobierno federal debían ser tasados y estar constantemente sujetos a un sistema estricto de pesos y contrapesos para que no se extralimitaran. Su mayor temor era que figuras carismáticas como George Washington, John Adams o Alexander Hamilton, mascarón de proa del partido Federalista, introdujeran la monarquía por la puerta de atrás o por la fuerza de los hechos, aprovechando, por ejemplo, alguna de las graves crisis políticas internas o una de las muchas amenazas externas a las que la joven república tuvo que enfrentarse en sus primeros años de vida.
Su modelo económico era también antitético al de Hamilton, quien quería convertir Estados Unidos en una potencia comercial, industrial y financiera de primer orden. Jefferson representaba los intereses de los grandes plantadores del sur, aunque su ideal era el del mediano propietario agrícola y el de un libre comercio no distorsionado por excesivas concentraciones en el lado de la oferta o de la demanda. Sentía una profunda desconfianza e incluso animadversión hacia la banca y el capitalismo financiero, seguramente porque, como muchos de los miembros de su clase, se veía constantemente obligado a endeudarse para mantener un nivel de vida acorde con lo que se esperaba de un caballero sureño, además de para hacer frente a los muchos gastos derivados de su pasión por la arquitectura, la jardinería y el coleccionismo. Todos estos elementos han hecho de Jefferson una figura de fácil apropiación por los detractores del Big Government y por los partidarios a ultranza de los derechos particulares, individuales y territoriales, frente al poder federal, desde el partido Whig, precedente decimonónico del actual partido Republicano, hasta el Tea Party o incluso entre los miembros más extremos de las milicias antifederalistas. Ahora bien, hay otro Jefferson que ha sido a menudo reivindicado por el partido Demócrata. En este sentido, tanto Franklin Delano Roosevelt, como John F. Kennedy o Bill Clinton acudieron a Jefferson como referente para defender la igualdad de oportunidades, la protección de los desfavorecidos, la lucha contra los monopolios y la aprobación de programas de avance social y todo ello por su original oposición a Hamilton, quien en el imaginario del partido Demócrata vino a simbolizar la defensa de la oligarquía y de los más turbios intereses ocultos. FDR, en particular, fue quien inauguró en 1943 el Jefferson Memorial en Washington D.C. y quien proclamó oficialmente el 13 de abril de cada año como el Jefferson Day. Desde este punto de vista, como decimos en el ensayo, la figura y el legado de Jefferson, aunque puedan pasar por fases de relativo oscurecimiento o incluso ser objeto de ataques, siguen presentes y activos, de una u otra forma, en la vida estadounidense. Como afirmara su amigo, y a veces rival, John Adams: Jefferson, pese a todo, sobrevive.
Es sabido que Jefferson (y no fue el único) no extendió su visión de la libertad a los esclavos, a los que poseía en gran número y no liberó a su muerte. Esta contradicción hace que su nombre sea hoy muy controvertido y difícil de reivindicar en el debate estadounidense. ¿Cómo trabajar, en su opinión, esta contradicción interna a esta generación de hombres que pensaron la libertad de forma revolucionaria sin cuestionar la norma esclavista?
Jefferson, como hombre inteligente y con tendencia al examen introspectivo, era plenamente consciente de que su faceta como propietario de esclavos, sin los cuales ni él ni su clase podían sostener su modo de vida, suponía una contradicción flagrante con su concepción universalista de los derechos del hombre. Y ello le procuraba, claro está, problemas de conciencia. El testimonio más claro que poseemos de esa íntima lucha es una carta que escribió a un amigo diplomático francés, más tarde recogida en las célebres Notas sobre el estado de Virginia. En ella abogaba por poner fin a la trata y a la importación de esclavos en Estados Unidos e incluso proponía la emancipación gradual de los nacidos en suelo americano. En la misma misiva afirmaba que la práctica de la esclavitud no solo degradaba al esclavo, sino también a su amo. Ahora bien, al mismo tiempo consideraba que la población blanca y la afroamericana no podrían coexistir bajo un mismo gobierno y se mostraba favorable a deportar a los esclavos que pudieran ser liberados a Santo Domingo o a la costa occidental africana. Como muchos de sus contemporáneos, particularmente en el mundo anglosajón y protestante, era contrario a la mezcla entre razas.
Ello no le impidió, como sostienen estudios genéticos y numerosos indicios históricos, engendrar varios hijos con una de sus esclavas, Sally Hemings, a la que nunca manumitió. Aunque la sospecha de que mantenía una relación desigual de larga data con Hemings fue moneda corriente en vida de Jefferson, e incluso fue utilizada por sus adversarios políticos, ello no constituía una excepción en aquella sociedad, ni le impidió culminar una sobresaliente carrera política, al contrario. Era algo admitido entonces en el medio en que se desenvolvía, aunque hoy nos resulte obviamente inaceptable. La propia Sally Hemings era hija natural del suegro de Jefferson y pasó a propiedad de este junto con la dote de su esposa, Mary. Cuando Jefferson murió, completamente endeudado, sus descendientes, acuciados por la necesidad, vendieron sus propiedades, incluyendo sus esclavos. Su participación plena en la práctica de la esclavitud constituye, sin duda, el mayor demérito del personaje, por mucho que le resultara repulsiva moralmente y fuera consciente de la tacha que supondría para su memoria póstuma.
Tras Benjamin Franklin, Jefferson fue embajador estadounidense en Francia de 1785 a 1789. Con la experiencia del proceso de independencia y la redacción de la Constitución estadounidense todavía frescos, fue testigo de los últimos cuatro años del reinado de Luis XVI, hasta el primer verano de la Revolución. ¿Sabemos qué se llevó de su experiencia parisina?
Jefferson pasó de una francofilia exacerbada en su juventud y primera madurez a mostrar una profunda repulsión frente a los excesos en que culminó la Revolución francesa. A sus tempranas lecturas de los ilustrados franceses siguió su experiencia directa, una vez obtenida la independencia, como ministro plenipotenciario del Congreso estadounidense en la corte de Luis XVI, a la que llegó en 1784 y ante la que fue acreditado como embajador desde 1785.
En París, Jefferson coincidió con otros dos compatriotas que ya le eran familiares, Benjamin Franklin y John Adams, quienes allí se encontraban con una misión semejante a la suya: ganar para la nueva república el favor de las potencias del Viejo Mundo y negociar tratados de amistad y comercio con una veintena de estados europeos y norteafricanos. Hombre de una gran curiosidad intelectual y dotado de un cierto encanto social, Jefferson no tardó en hacerse un nombre entre los medios más cultivados de aquella Francia convulsa que se encontraba en las postrimerías del Antiguo Régimen. Su simpatía, desde un inicio, estuvo con las fuerzas del cambio y llegó a albergar el sueño de que Estados Unidos y una Francia revolucionaria y republicana se convirtieran en la antorcha que prendiera fuego al viejo mundo de privilegios y desigualdades encarnado en las monarquías europeas. París fue, sin duda, la fase más exaltada en la vida de Jefferson. Hasta tal punto llegó su entusiasmo por los revolucionarios que incluso llegó a organizar cenas en las que participaban personajes abiertamente republicanos, como Lafayette, y donde se conspiraba abiertamente contra la monarquía. No todo fue política, empero. Cuando regresó a su patria en 1789 para ser nombrado secretario de Estado bajo la presidencia de George Washington, Jefferson llevó consigo el recuerdo del que fue muy probablemente el último amor de su vida, a la postre frustrado: Mary Cosway, una dama sensible y de temperamento artístico, pero ya casada, a la que conoció en París. También adquirió en Europa un conocimiento de primera mano del estilo neoclásico en la arquitectura y el urbanismo, que se empeñó en exportar a Estados Unidos para dar forma a los primeros edificios públicos de la república y que terminaría inspirando su hermosa mansión en Monticello, el lugar donde se retiró a pasar sus últimos años.
¿Cómo veía Jefferson a las potencias europeas -francesas, británicas, austriacas, españolas, etc.- incluso en sus reflexiones como primer Secretario de Estado estadounidense bajo la presidencia de Washington?
Los primeros años de la república estadounidense fueron muy precarios. El temor a una intervención británica y, más tarde, de la Francia napoleónica, con sus iniciales ambiciones, más tarde abandonadas, de reconstituir un imperio francés en América, era constante. Para Jefferson, su temprana asociación con los revolucionarios franceses terminó siendo un lastre explotado por sus adversarios hamiltonianos. Estos últimos eran partidarios de establecer una alianza con la antigua metrópoli británica – que cristalizaría con el Tratado de Jay de 1794- y veían cualquier aproximación a Francia como una vía para que el radicalismo de la revolución llegara a Estados Unidos. A la postre, Jefferson tuvo que reconocer que tan peligrosa era una alianza con Londres como con París, pues en ambos casos era cuestión de tiempo que ambas potencias terminaran arrastrando a Estados Unidos a un conflicto de grandes dimensiones para el que la neonata república no estaba todavía preparada. Ello le llevó a inclinarse hacia una política de neutralidad tan solo rota con su involucración en las llamadas guerras berberiscas, la primera vez que se produjo una intervención militar estadounidense en el exterior, destinadas a liberar a los barcos y tripulaciones estadounidenses apresados en el Mediterráneo por piratas norteafricanos.
La política de neutralidad jeffersoniana, destinada a aislar Estados Unidos de los conflictos y rivalidades europeos durante sus dos presidencias, fue acompañada, todo hay que decirlo, por una muy activa pulsión expansiva en el propio continente americano, que culminó con la compra de la Luisiana y con las exploraciones hacia el Pacífico, como la protagonizada por Lewis y Clark. Aquí es donde cobra relevancia el estudio de la ambivalente relación de Jefferson con el mundo hispánico, al que dedicamos amplio espacio en nuestro ensayo. Jefferson fue un gran admirador de la cultura y de la lengua españolas, que supuestamente aprendió durante su travesía hacia Francia leyendo El Quijote. Incluso recomendó a su futuro yerno que estudiara español, por considerar que sería la lengua más práctica, junto con el francés, para la nueva república. En el caso del español, hay que decir que no se equivocó, pues hoy Estados Unidos es, de facto, uno de los mayores países hispanohablantes. Por otra parte, Jefferson era consciente del esencial apoyo que España y su imperio ofrecieron a la causa independentista. De hecho, como recordamos en el libro, sin la decisiva contribución militar de Bernardo de Gálvez en el frente meridional, la captura de convoyes británicos por la Armada española, o la sustancial ayuda logística y económica prestada por Madrid al Ejército Continental de Washington cuando este se encontraba al borde de la quiebra, probablemente Gran Bretaña se hubiera terminando imponiendo en la contienda. Dicho esto, Jefferson consideraba que su proyecto de una república de propietarios dedicados a la explotación agrícola y al libre comercio necesitaba de grandes extensiones contiguas de terreno y de mercados accesibles que solo podían provenir de sustraerlos a la América hispánica, que por entonces incluía hasta un tercio de lo que hoy es Estados Unidos, desde California y Florida hasta los estados del Pacífico noroccidental, pasando por grandes porciones del Midwest. La gran víctima de ese proyecto expansivo jeffersoniano, continuado por sus sucesores, terminaría siendo el México independiente, heredero tras su emancipación de aquel enorme espacio que le fue sustraído por su vecino norteño en la guerra de 1846-1848, culminada con el tratado de Guadalupe Hidalgo.
La relación de Jefferson con Virginia es crucial para entender su relación liberal con la Constitución estadounidense. ¿Qué puede aportar hoy a Europa este tipo de pensamiento sobre la asociación entre Estados?
En términos aristotélicos, la actual Unión Europea ha venido siendo, por así decirlo, jeffersoniana en acto y hamiltoniana en potencia. Esta es la tensión no resuelta inscrita en su propia naturaleza constitutiva y en la que se ha desenvuelto a lo largo de su historia. La potente respuesta concertada a las múltiples crisis derivadas de la pandemia, así como la afirmación de una Europa geopolítica ante la amenaza que supone la guerra en Ucrania, han sido saludadas por los partidarios de una mayor integración como señales de que el salto tantas veces anhelado, y otras tantas frustrado, desde una Europa jeffersoniana a otra hamiltoniana no solo es posible, sino que podría estar al alcance de la mano. Los federalistas europeos recuerdan que fue precisamente la combinación de una amenaza inminente de quiebra económica junto con la constatación de que existía un real peligro exterior el detonante del paso de los artículos de Confederación a la Constitución estadounidense y de la visión jeffersoniana de una asociación laxa de estados a la hamiltoniana, con un ejecutivo fuerte, unas competencias implícitas expansivas, el embrión de una banca nacional, una deuda mutualizada y un ejército poderoso.
Ahora bien, conviene recordar que, pese a sus muchas diferencias con Hamilton, Jefferson terminó aceptando la Constitución federal y, como presidente, dotó con mejores medios a la marina de guerra estadounidense, que lanzó por primera vez a una guerra exterior, empleó la doctrina de los poderes implícitos para la compra de la Luisiana y no repudió la creación de un sistema bancario nacional como había sido propuesto por su adversario. En última instancia, Jefferson terminó aceptando que un Estado federal fuerte era condición sine qua non para la supervivencia y progreso de la república que tanto contribuyó a crear. Es ese consenso básico que, sobre lo esencial, tenían los Padres Fundadores estadounidenses el que sería necesario en el actual momento europeo.

