Generaciones italianas
Ambientada en un pueblo del noreste de Italia, entre dos valles, Ginevra Lamberti cuenta la historia de una familia italiana en los años 70. Mientras la generación mayor se enfrenta a las ansiedades de la modernidad, la más joven expresa su deseo de explorar lo que hay más allá del valle. En esta original historia familiar, Ginevra Lamberti explora cada personaje con la misma amabilidad, sacando a la luz las heridas de la historia italiana del siglo XX.
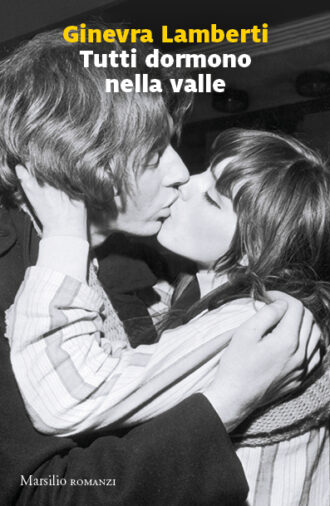
El tercer libro de Ginevra Lamberti está estrechamente relacionado con su primera novela, La questione più che altro (Nottetempo, 2015), en la que ya aparecía El Valle: un lugar real del Véneto profundo que se ha transformado en un auténtico cronotopo, la materia de la mejor literatura. Como sugiere el título -haciéndose eco de un famoso verso dedicado a la colina de Spoon River por Edgar Lee Masters- se trata de un lugar que, al menos para los jóvenes que tuvieron la desgracia de nacer allí en los años cincuenta del siglo pasado, está relacionado de algún modo con la muerte. O al menos esa es la impresión que tiene Costanza, la protagonista de la novela.
Habiendo crecido en un entorno rural regido por leyes eternas («los viejos dicen que hay reglas y las reglas las dicta la tierra fuera de la casa, y así mantenemos la casa y a nosotros mismos rectos», p. 15), se siente alejada de sus viejos padres desde la infancia, quienes, por su parte, se encuentran perfectamente en el tiempo cíclico de este entorno (el padre de Costanza «nació en 1905, pero podría haber sido en 1805 o 1705», p. 17).
La casa familiar amarilla, perdida en la provincia del noreste de Italia, es uno de los polos en torno a los cuales se desarrolla la historia. La segunda es Roma, que aparece a mitad de la novela y donde nació el otro protagonista, Claudio. En medio, hay una serie de etapas intermedias que Costanza debe atravesar mientras intenta alejarse lo más posible de El Valle. La serie de acontecimientos entrelazados que llevan a Costanza y Claudio a conocerse, enamorarse y dar a luz a Gaia -alter ego de la autora y depositaria de todos sus recuerdos- se traza a través de una serie de fotogramas, no ordenados cronológicamente, a lo largo de un periodo de al menos setenta años.
Costanza observó a sus padres durante mucho tiempo, aprovechando su falta de atención hacia ella. En ellos vio todo lo que no quería para sí misma. Sabe que su padre nunca dejó de amar a su primera esposa muerta; sabe que su madre odia enfrentarse a su dimensión física, mientras se da cuenta de que «el cuerpo va casi siempre medio paso por delante de la conciencia» (p. 33). Augusta es impenetrable y distante, Tiziano está ausente de sí mismo; Costanza, por tanto, está siempre en fuga. No sabe montar en bicicleta, no sabe nadar, pero siempre se las arregla para encontrar la manera de alejarse de la casa amarilla, en compañía de compañeros de El Valle que comparten su sensación de claustrofobia, su deseo de explorar lo que hay más allá, su sensación de no poder comunicarse con la generación anterior.
Lamberti consigue plasmar de forma extremadamente vívida y poderosa una época que no vivió (nació en 1985), así como una profunda fractura generacional: esa profunda «mutación antropológica» -por utilizar la definición de Pier Paolo Pasolini- que cambió radicalmente la faz del país, encarnada por jóvenes como Costanza que ya no se reconocían en la tradición campesina que les había precedido. Viajando en autostop, «con la media sonrisa de quien quiere quemarlo todo» (p. 70), Costanza explora lo Lejano: no tarda en acabar en un concierto y dormir en una cama improvisada en algún lugar de la costa adriática. La heroína, un personaje importante en la novela, hace su primera aparición en su vida en 1975, bajo la apariencia de amigos que «hacen sus negocios con cordones de zapatos, cucharas y jeringas»; Costanza no percibe ninguna amenaza: «nadie está muerto todavía, nadie está enterrado todavía». A principios de los años setenta, la vida parece ser un continuo descenso, una carrera sin respiro hacia lo desconocido con Livia, su inseparable amiga.
En esta original historia familiar, la amistad femenina juega un papel central, como queda claro en el árbol genealógico que abre el libro: del mismo tronco salen personajes que no están emparentados genéticamente, pero cuya relación resulta mucho más natural y fuerte que entre los que comparten un vínculo de sangre. Para los personajes de Tutti dormono nella valle, son sin duda los vínculos electivos los que priman: si nos fijamos bien, argumenta Gaia, «deberíamos prohibir legalmente los lazos de sangre». En la formación de Costanza, los intercambios con los amigos son centrales, y la desilusión más aguda no proviene de sus padres o de sus amores improbables, sino de la sospecha de que un proyecto de vida compartido puede deshacerse porque la vida empuja a los amigos en diferentes direcciones.
Las relaciones con el sexo opuesto, en cambio, revelan los desequilibrios aún no estabilizados por una generación nacida en un mundo anterior a las leyes sobre el divorcio, sobre la igualdad entre los cónyuges, sobre el aborto: cuando hablan de los hombres que aman, Livia y Costanza piensan a menudo que ellos parecen más completos, que parecen tenerlo «todo». A pesar de las limitaciones impuestas por el género y la clase -o quizás en virtud de estas limitaciones- Costanza crece y gana fuerza, avanza «por acumulación de destrucción, pero avanza de todos modos» (p. 99) y pasa de una aventura a otra, de Milán a Alemania. Un perro llamado Libertad es la huella de sus andanzas en los años 70: a principios de la década siguiente, esta palabra suena irónica, cuando todo empezará a mostrar su reverso.
En la segunda mitad del libro aparece por primera vez la otra rama del árbol de Gaia: es 1981 y sabemos por Claudio que se aburre con facilidad, que parece haber desaparecido de la vida de Costanza desde hace tiempo y que está en plena crisis de abstinencia. Nacido en un rione popular en las cercanías del Coliseo, Claudio es hijo de una joven que enviudó pronto, y se le ha ocultado la muerte de su padre durante mucho tiempo, creciendo a la sombra de su gran anhelo. Desde la infancia fue adorable y alborotador, rechazando cualquier forma de disciplina. Su adolescencia transcurrió como una aventura continua, un torrente de experiencias vividas a la altura de la ligereza. Entonces algo cambia, y la ligereza adquiere un tono más serio: Claudio duplica su afición por la droga con el gusto por el dinero, lo que le llevará a tramas que le superarán con creces.
Para Costanza, Claudio será tanto un gran amor como el detonante de la desintegración definitiva de cualquier posibilidad de realización personal: Costanza «sabía hacer muchas cosas, pero no era especialista en nada. Su especialidad era contener a Claudio» (p. 167). La vida de la joven pareja fue un torbellino de situaciones extremas, compartidas por una parte de la población italiana en los años de la expansión de la heroína: entradas y salidas de rehabilitación, problemas con la ley, desintoxicación y recaídas.
A este respecto, destacan las páginas dedicadas al «Albergue»: se trata de una referencia, ni siquiera velada, a la comunidad de San Patrignano, ya mencionada, sin explicitarlo, en La questione più che altro. De nuevo objeto de atención tras la reciente serie documental de Netflix, que puso de manifiesto las luces y sombras de su historia, la comunidad proyectada y liderada por Vincenzo Muccioli (aquí, alusivamente, «el Gran Líder») es narrada de forma fragmentada, mostrando con gran eficacia sus contradicciones, empezando por la imprevisible nivelación del conflicto social en su seno: «A veces, parecía como si la heroína allí presente hubiera puesto las clases a cero. También parecía ser la única demostración real de que el dinero no hace la felicidad, y que tenerlo no evita la dependencia […] la cosa había dado un giro extraño y había terminado por darle una cohesión social». (pp. 167-168)
Uno de los muchos puntos fuertes del libro es que vuelve a sacar a la luz una herida aún abierta en la historia italiana del siglo XX, la de la incapacidad del Estado para comprender y afrontar la ola de drogadicción que abrumó a una generación. La narración, que no deja lugar al moralismo pero en la que la ironía, marca estilística de la autora, es contagiosa, da paso a veces a fragmentos de entrevistas, testimonios directos que dan a este fresco colectivo una formidable vivacidad: así, con la misma claridad, recordamos los inicios de la sociedad de consumo («en aquellos años las cosas empezaban a estar de moda») y las valoraciones existenciales de fin de siglo («las letras de cambio no tienen fecha de vencimiento»).
La mirada aguda y penetrante de la narradora se posa en cada historia, y acompaña a cada personaje tras la tela del tiempo con la misma ternura: Augusta, la madre sin afecto, se convierte así sólo en una niña de los años 20, obligada a abandonar la escuela primaria para convertirse en sirvienta infantil en Milán, donde sueña con muñecas que cuestan más que su salario y descubre la magia de la ópera en La Scala. Fiorella, la amiga más inconformista de Costanza, experimentará en primera persona cómo las clases sociales definen con gran claridad la frontera entre «los locos» y los que pueden permitirse ser simplemente «excéntricos». En la trama de la novela, cada nudo es importante, como lo es cada personaje, y todos parecen contribuir a la construcción del gran tapiz que da sentido a las vidas que Lamberti entreteje para sus lectores. Desde este punto de vista, hay que prestar atención a todas las referencias a la escritura repartidas por la novela. Tanto Costanza como su suegra Pia se describen mediante el acto de escribir: Costanza siente este deseo durante una aventura psicodélica; Pia escribe en un diario gran parte de su vida, que nunca tendrá el valor de contar la verdad. Su nieta, hija del gran narrador Claudio, será la encargada de retomar esta tradición: «había tantas historias que Gaia tenía la impresión concreta de ser sólo un depósito de ellas» (p. 180).
Con amor y ferocidad, Ginevra Lamberti recoge lugares y vidas que ha visto de cerca, consciente de que «el principio de las cosas no se conoce hasta que se conoce su final», y que todas las cosas, finalmente, deben convertirse en literatura.

