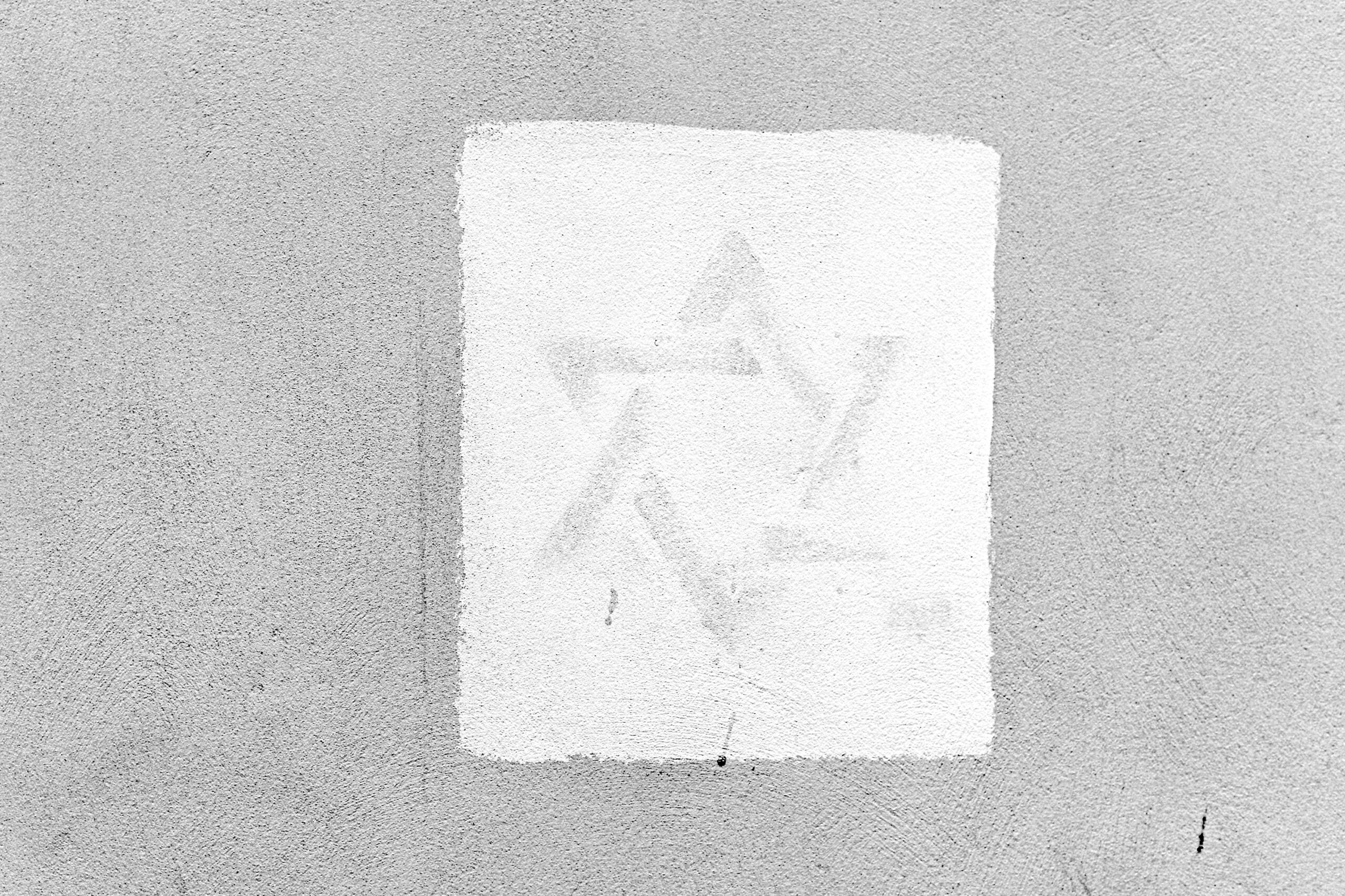Para el historiador, hay cuestiones especialmente inquietantes. Y cuando las cuentas no cuadran —las cuentas intelectuales, claro está—, resurgen como un presagio siniestro e ineludible, el signo de esa «globalización de la impotencia» que denuncia el papa León XIV, admitiendo con ello que él también es víctima.
Una de estas cuestiones tópicas se refiere a la manera, las temporalidades y las etapas por las que se ha formado ese objeto histórico denso, complejo y estratificado que llamamos antisemitismo, y que sería más preciso y útil llamar die Sache-Antisemitismus.
Que las convicciones y mistificaciones teológicas, las teorías científicas y pseudocientíficas, sentimientos políticos y entusiasmos se hayan entremezclado detrás de este término, todo el mundo lo entiende. Todo el mundo sabe, además, que esta «cosa» —elaborada entre los concilios del siglo IV y el de 1215, y luego desde Lutero hasta el siglo XX— marcó el reinado de la cristiandad y envenenó la catequesis de las iglesias; todo el mundo sabe que ha sufrido una metamorfosis política espectacular y ha difundido una teoría que justifica abominaciones y persecuciones, hasta la planificación del exterminio industrial de los judíos de Europa, apogeo distintivo —y consecuencia— de todo lo que lo preparó.
Pero desde un punto de vista histórico, la verdadera pregunta no es tanto que hubiera un entramado de horrores en el centro del siglo XX, ni, por supuesto, que ese entramado tuviera orígenes, causas e historia.
La cuestión histórica más angustiosa es mucho más tajante, precisa y aguda.
Si quisiéramos descomponerla en una serie de subcuestiones —enunciadas de manera casi casuística—, obtendríamos aproximadamente la siguiente lista.
¿Por qué el papa León Magno, poco después de los decretos imperiales que imponían las mismas sanciones a cristianos y judíos, inventa un vocabulario de invectivas sobre el sacrilegio deicida, destinado a perdurar en el tiempo?
¿Por qué motivo concreto —cultural, teológico, político— los cruzados que se pusieron en marcha bajo el mando del papado gregoriano, mientras descendían hacia los embarcaderos del sur, masacraron a los judíos?
¿A través de qué instrumentos específicos el derecho canónico medieval toma prestados elementos de la teoría agustiniana, sobre la necesidad de un judaísmo minoritario y humillado en el seno de las sociedades cristianas, para establecer leyes de discriminación?
¿Qué mecanismo hizo que el odio hacia los judíos fuera el único punto de contacto entre evangélicos y papistas al comienzo de la Reforma luterana?
¿Sobre qué base las figuras eclesiásticas que conocían el antiguo principio que prohibía el bautismo invitis parentibus lo eluden, lo que conduce a un período que va desde las conversiones forzadas hasta el secuestro de niños judíos?
Ante nuestros ojos, el presente ha comenzado a acumular pruebas que sugieren lo rápida, precisa y geométrica que puede ser la formación de una cultura de desprecio y odio antijudío.
Alberto Melloni
¿Cuál es el paso conceptual que lleva del odio antimusulmán al odio antijudío y a la cultura del enemigo que lo alimenta?
¿Y por qué tan pocos creyentes, en la Europa de Karl Barth y Dietrich Bonhoeffer, ven que los estereotipos de la discriminación cristiana se corresponden con las políticas nazis y fascistas que persiguen primero los derechos y luego la vida de los judíos?
El regreso de la guerra y el regreso del antisemitismo
Estas son preguntas que han marcado el trabajo diario de quienes han abordado el antisemitismo de manera profesional y científica.
Preguntas frías y aparentemente ajenas a la realidad, pero en realidad íntimamente urgentes.
Pero ha irrumpido un presente desesperante, en el que pòlemos ha regresado con la fuerza de un dios «pater, es decir, potens», explicaba el filósofo Massimo Cacciari en un ensayo sobre el famoso fragmento 53 de Heráclito, donde la guerra, como siempre en griego, es masculina, «cuya potencia no se manifiesta destruyendo, sino poniendo» y «que une a todos precisamente exacerbando las diferencias»; haciéndonos antagonistas, hostiles, incapaces de comunicarnos.
Ante nuestros ojos, el presente ha comenzado a acumular pruebas que sugieren lo rápida, precisa y geométrica que puede ser la formación de una cultura de desprecio y odio antijudío, esa misma cultura cuya génesis cuestionamos como historiadores.
Señales, indicios y mentalidades emergen de una contemporaneidad en la que se renuevan —como siempre en la candidez de una aparente «inocencia» subjetiva en quienes la expresan— un antisemitismo antiguo y su metamorfosis moderna.
Este nuevo antisemitismo se vuelve invulnerable gracias a un argumento igualmente geométrico y objetivo, que se niega a utilizarlo como coartada frente a una guerra que no es más horrible que tantas otras, pero sobre la que se ha desatado un incendio verbal carcomido por el cinismo político.
Como un dinosaurio ante Ellie Sattler y Alana Grant en Jurassic Park, un enorme odio antisemita que parecía extinguido camina ante nosotros, se mueve, se alimenta, se reproduce.
Las teologías y el concilio parecían haberlo rechazado y fosilizado tras décadas de diálogo judeocristiano.
La lucidez moral de las constituciones democráticas y el sentido cívico parecían haberlo enterrado bajo una montaña de «nunca más».
En cambio, vemos ante nuestros ojos cómo los antiguos estereotipos del antisemitismo cristiano —a veces definido como «antijudaísmo» con un matiz cuya función es, en realidad, implícitamente autoabsolutoria— reaparecen en una variante secularizada, pero no demasiado: la acusación de deicidio, la diáspora como sanción, la leyenda del derramamiento ritual de sangre de niños hacían que este antisemitismo de otra época pareciera un mito popular y de gran difusión, creíble y digno de crédito; han resucitado y se han regenerado en una nueva amalgama.
Esta reutilización de viejos temas traerá la tragedia a quienes serán víctimas de la violencia que legitima; pero luego afectará a los compiladores de los nuevos breviarios del odio, que se encontrarán con un sentido de la libertad empapado de sangre y una profesión de fe corrompida por el odio.
Aparte de aquellos que nunca renunciaron al antisemitismo, este espectáculo plantea a los demás una pregunta candente: ¿debíamos esperar el regreso del antisemitismo?
Mi respuesta es la siguiente: no solo debíamos esperarlo, sino que sabíamos que volvería.
Lo sabíamos tan bien que no podíamos admitirlo.
Simplemente no teníamos los instrumentos adecuados para decirnos explícitamente que los innumerables «nunca más» de las ceremonias sobre el Holocausto y la indignación colectiva ante los atentados contra sinagogas, restaurantes kosher o escuelas judías de Europa, la alerta ante el odio en los estadios, estaban hechos de arena. Todos. Tanto los hipócritas como los más sinceros podían llegar a esa conclusión. Arena llena de nobles intenciones, pero arena al fin y al cabo. Arena mezclada con prosa llena de emociones, pero arena al fin y al cabo.
Un enorme odio antisemita que parecía extinto camina ahora ante nosotros.
Alberto Melloni
La memoria de los sobrevivientes, condenados a recordar y a pedir que se recuerde, parecía haber fijado la puntuación moral del discurso público: sus voces quebradas, sus rostros «endurecidos» (Is 50,7), sus palabras lentas permitían no decir que esta partitura estaba trazada en líneas a menudo vacías, en las que esperábamos que el tiempo escribiera el análisis profundo, despiadado, severo, que no queríamos hacer nosotros mismos
Estos sobrevivientes, ellos, tenían el presentimiento de esta disolución.
Los más implacables consigo mismos, como Primo Levi, habían quedado destrozados. Los más pesimistas —pienso en Liliana Segre— describían con amargura un futuro en el que lo que habían soportado y padecido se reduciría a diez líneas en un libro de texto, una simple lección, como un ejemplo de la maldad humana.
Los demás confiaban en una superstición cívica que se enunciaba como una regla de gramática latina: «Los verbos spero, promitto y iuro siempre van seguidos del infinitivo futuro».
Y entonces, con un voluntarismo impaciente, los demás se sumergían en gestos y textos artísticos, históricos, cinematográficos, una verdadera liturgia de la memoria. Estaban convencidos de que unas pocas notas —el «si-mi, si-mi, do-si-sol-si» de John Williams en La lista de Schindler, por ejemplo— bastarían para saturar la sordera de los indiferentes con un tinnitus sentimental.
Soportaban los encantos de Roberto Benigni en Birkenau en La vida es bella como si tal prueba pudiera de alguna manera fundirse en el crisol de la historia.
Fomentaban la trashumancia estacional de los jóvenes hacia los campos, acompañados por alcaldes y maestros voluntarios que estimulaban la identificación de uno mismo con el sufrimiento; una identificación que no iba acompañada de la exigencia necesaria —y necesariamente radical— que habría requerido ese contexto y que se convertía así en una compasión genérica por otro dolor que colmaba con el mismo movimiento, con un simple derramamiento de lágrimas, un minuto, un día, una hora.
La lógica de la memoria como «emoción» dejó así intactos los prejuicios que pastan en el sórdido templo de las conciencias insensibles a los exorcismos ordinarios, porque el exorcismo funciona si se llama al Mal por su nombre, si se le reconoce en su ser no absoluto, sino muy humano, si se le burla, aun a riesgo de exponerse a la venganza.
Lo sabíamos todo, y todos lo sabíamos.
Pero esperábamos que ese castillo de naipes pudiera retrasar, posponer una generación el momento en que habría que rendir cuentas; tal vez incluso dos generaciones; o tres. Entonces, ¿quién sabe?, el tiempo pasaría y el mal quedaría en el olvido.
El Holocausto en miniatura y la pedagogía de la sangre
Sin embargo, bastaron unas pocas horas un 7 de octubre, como la fecha del fusilamiento de los rebeldes de Auschwitz, como la fecha del inicio de la guerra de Yom Kippur.
Unas pocas horas utilizadas para algo infinitamente más importante que una nueva escena del conflicto árabe-israelí.
En esa franja de tierra palestina que el asedio israelí había convertido en un caldo de cultivo perfecto, se preparó una serie de actos, sopesados metódicamente, con la misma precisión con la que un predicador escrupuloso elige las fórmulas de sus invocaciones.
Gracias al dinero de los magnates venerados por los vendedores de Rolex y Ferrari.
Gracias a la ineficacia del ejército más poderoso de Medio Oriente.
Gracias a la estúpida confianza en las tecnologías de inteligencia más caras del mundo.
Gracias a la ilusión de que los amos de la Franja de Gaza eran aliados fiables de los esfuerzos del gobierno israelí por reducir la «autoridad» de la Autoridad Palestina a proporciones vaticanas.
Gracias a la paciencia con la que los Hermanos Musulmanes —que vestían a los niños con trajes de camuflaje, los decoraban con la cinta de los mártires, los entrenaban desde los cinco años para tomar rehenes y apuntarles con armas— habían construido una pedagogía de la sangre que llevaba consigo una sed de venganza.
Todo se vio, todo se fotografió, todo se dijo.
Todo se ignoró.
Todo fue subestimado por un gobierno que se apoya en personajes que la prensa califica de «mesiánicos» o «ultraortodoxos» . Personajes que tienen poco que ver con el judaísmo de Martin Buber, Franz Rosenzweig o Emmanuel Lévinas, ya que el fundamentalismo bíblico del que se jactan no es deuda de los padres fundadores de la sabiduría del judaísmo, del sionismo o del Estado de Israel, sino que deriva de una herejía evangélica estadounidense que generalmente se denomina sionismo cristiano.
Esta doctrina fija la segunda venida de Cristo en un momento posterior a la reconstitución del reino de Judá, a la destrucción de las mezquitas, a la reconstrucción del Tercer Templo, a la reanudación del sacrificio y del verdadero holocausto, ofrecido a la presencia divina… Una pantomima cristiana cuyo materialismo amoral habría aterrorizado a los maestros de todas las generaciones posteriores a Moisés, pero que ha encontrado en ciertos partidos y ciertos círculos su nicho electoral y teológico.
Hasta el día fijado: Shemini Atzeret, el mismo sabbat en que se produjo el ataque a la sinagoga de Roma en 1982.
Ese día, los niños de un sistema educativo en el que habían desfilado vestidos con trajes de soldados —los que tenían en casa la foto de sus padres con pasamontañas negros abrazándolos— atacaron al enemigo de siempre, con un objetivo preciso, idéntico para cada una de las brigadas desplegadas.
El objetivo no era cometer un acto terrorista, ni siquiera uno muy sangriento.
El objetivo era producir un «Holocausto en miniatura».
El objetivo era hacer sufrir, en tierra de Israel, a jóvenes laicos y bailarines, a habitantes de kibutz «pacifistas», a los soldados y soldadas reclutas que habían dado algunas señales de alarma ignoradas en el bullicio de las novatadas del cuartel, todo lo que se había infligido durante la Segunda Guerra Mundial a sus abuelos y bisabuelos en Ucrania y Polonia, en Francia y Croacia, en Italia o en Alemania.
El 7 de octubre no fue un acto de terrorismo cometido por terroristas. No fue un acto de resistencia, ya que este ataque no tenía nada que ver con el Estado palestino. Tampoco fue un gesto «espectacular» al estilo de Bin Laden.
Fue el acto por excelencia de un Estado sui generis que iba a cumplir su finalidad estatutaria y estatal con sus propios soldados: matar, quemar, violar, mutilar y, por último y sobre todo, deportar. Deportar para matar; matar para deportar.
Era un mensaje que decía claramente a quienes habían utilizado a menudo el teorema de la «tierra de los Padres» lejanos que sus padres cercanos habían venido allí, a ese rectángulo del antiguo Imperio otomano, para nada.
Porque cuando Hamás afirma que «la bandera de Alá debe ondear en cada centímetro de Palestina», según la formulación de los Hermanos, evoca para sus súbditos y esclavos un destino de muerte.
Pero cuando Hamás planifica y lleva a cabo los planes del 7 de octubre, no libra una «guerra» como tantas otras. Libra «esta» guerra: la exterminación.
Al no poder cometer un «genocidio» de dimensiones nazis, tuvo que limitarse a su miniaturización: pero, como un modelista obsesivo que colecciona trenes eléctricos, lo reconstruyó todo al milímetro.
La redada casa por casa, las puertas derribadas, las ejecuciones sumarias gratuitas a la vista de todos, la deportación llevada a cabo por «selección», el cautiverio y, en cualquier caso, la muerte del mayor número posible de «piezas», como habría dicho Heinrich Himmler.
Todo, el 7 de octubre, se preparó y se desplegó para decir que Israel no tenía vecinos hostiles ni enemigos poderosos, sino que tenía a su lado un verdugo del que no podía escapar.
Un adversario que había comprendido que las alambradas y el muro tenían en realidad un valor ambivalente: los que los habían instalado para encarcelar estaban ellos mismos encarcelados y no podían escapar de ese pedazo de tierra que, en lugar de ser Heretz Israel, había sido elegido por Hamás como gueto desde donde, en el soleado amanecer del 7 de octubre, partieron de Gaza las oleadas de tiradores, luego de deportadores, violadores y saqueadores.
Esperaba exactamente lo que obtuvo: muertos, rehenes, reacciones, efectos.
Hamás apostó por que existía en el mundo un hombre lo suficientemente loco como para lanzarse a una bellum perpetuum sin plan, y que vivía en Cesarea.
Alberto Melloni
Pero, sobre todo, la mercancía más preciada: la convicción de que este acto tan evocador le daría a Netanyahu algo que él captaría de inmediato. Él, que no era ni Levi Eshkol ni Moshé Dayan, ni Golda Meir ni Yitzhak Rabin, habría encontrado ese día —si hubiera logrado evitar una crisis gubernamental y escapar de la formación de un gobierno de unión nacional que el jefe del Estado podría haber exigido— una función política, una legitimación militar, pretextos, un consenso, un mandato.
Y habría librado la primera guerra de Israel sin objetivos estratégicos claros.
Una guerra destinada a dar a Hamás lo otro que necesitaba urgentemente: mártires, como había explicado su líder Sinwar.
Mártires por miles.
Mártires combatientes, pero mejor aún si eran inocentes.
Mártires individuales, pero mejor aún si se trataba de familias.
Mártires adultos, pero mejor aún si se trataba de niños. Para introducirlos, a través de su Ministerio de Salud, en el sistema de información, con un boletín que no habría necesitado ser falsificado ni enriquecido con la descripción de las reglas de combate israelíes, que confían a la IA el reconocimiento facial (llamarlo The Gospel era una blasfemia gratuita) y la elección del sistema de armas «proporcionado» al valor del objetivo.
Las acciones de Israel sobre las ciudades de la Franja de Gaza han proporcionado mártires en abundancia.
En un contexto en el que el Estado hebreo podría haber puesto en marcha un sistema de represalias tan terrible como el que literalmente explotó en los bolsillos de los comandantes de Hezbolá en el Líbano, se ordenó una serie de operaciones en un entorno urbano en el que ningún general se habría atrevido a aventurarse.
Hamás apostó por que existía en el mundo un hombre lo suficientemente loco como para lanzarse a una bellum perpetuum sin plan, y que vivía en Cesarea.
Así pues, todo lo que deseaban los líderes y las diferentes brigadas de Hamás se hizo realidad.
Y sigue sucediendo.
El giro: una guerra informativa sin fin
Todo lo que Hamás quería conseguir se produjo, incluido el rebote mediático.
Muy pocos dijeron que el 7 de octubre fue «un acto legítimo de resistencia» o una forma de que los palestinos «afirmaran su existencia».
Pocos dijeron que se trataba de un «acto justificado de lucha de un pueblo oprimido».
Pocos esperaban una reacción «moderada» por parte de Israel, ni siquiera Joe Biden, que había recomendado a Netanyahu que no cometiera el error estadounidense posterior al 11 de septiembre.
Pero mientras tanto, una previsible tormenta —Hamás no utilizó escudos humanos, sino que practicó sacrificios humanos— erosionó la idea de que Israel solo estaba reaccionando, sino que estaba «logrando» algo. La admisión de que las masacres de civiles eran atroces e inaceptablemente similares a las perpetradas por tantos ejércitos en tantas zonas de guerra dio paso al hecho de que Israel estaba haciendo algo nuevo; y que eso dependía de que fuera el beneficiario típico del «doble rasero» según el cual algunos países se permiten lo que prohíben a otros.
Mientras tanto, las 1.500 víctimas del 7 de octubre fueron «compensadas» con un número equivalente de muertos —terroristas y muchos inocentes— que fue aumentando. El doble, el quíntuple, cincuenta veces más.
La estrategia de Hamás de instalar sus comandos en los hospitales «funcionó» ; la táctica de camuflar a los líderes entre civiles y niños ha «funcionado».
El lenguaje ha cambiado: el ejército israelí que atacaba se ha convertido en Israel que bombardea, los crímenes de guerra de los que se acusaba a los líderes del gobierno israelí y de Hamás se han convertido en el exterminio de los sionistas; las violaciones de las leyes de la guerra por parte del mando israelí, culpa de los judíos. En Gaza, la guerra se ha convertido en una masacre, una hecatombe, un «genocidio».
¿Era ese el objetivo de Hamás?
En la noche del 6 al 7 de octubre de 2023, a la espera de ver correr la sangre israelí y palestina en un «diluvio», ¿alguien había planeado este cambio de roles que iba a dar la vuelta a la opinión pública mundial y resucitar un antiguo odio bajo una nueva forma?
¿Alguien había apostado, «tomando como rehenes a 253 israelíes y 2 millones de habitantes de Gaza», como dijo el cardenal Zuppi, que el lanzamiento de 5.000 cohetes y el asalto en tres oleadas a Kfar Aza, Nir Yitzhak, Nir Oz, Re’im y la rave Supernova, sería sospechoso no como un hecho militar, sino como una coartada, una conspiración, un pretexto finalmente bienvenido?
¿Había calculado Hamás que por cada miliciano muerto en ese campo de batalla saturado surgirían nuevas «vocaciones»?
¿Había pensado que nadie haría un examen de conciencia político, moral y teológico severo sobre lo que había hecho o dicho cuando Hamás tomó el poder mediante un golpe de Estado, liquidó a los miembros de la Autoridad Palestina, impuso una economía de guerra financiada a precio de oro y transformó kilómetros de túneles en un polvorín invulnerable?
¿Había apostado por el hecho de que el analfabetismo religioso haría olvidar el problema de lo que mantiene la cohesión de una red interconfesional chií-suní —de la que los Hermanos Musulmanes son el cemento— más temida por los emiratos y los gobiernos árabes que por los de la «entidad sionista»?
¿Había previsto que, para lograr una «Palestina libre» —es decir, una Palestina que borraría el Estado judío de una manera que hoy parece imposible, pero que podría serlo mañana—, se podría avanzar hacia un «modelo sirio» y ver a un líder como Ahmed al-Shaara pasar de las filas del Estado Islámico al papel de estadista?
Quizás sí.
Pero hay algo más, mucho más difícil de admitir.
Los responsables de marketing de Hamás, en Gaza y en otros lugares, han comprendido antes que nosotros —a quienes aún nos cuesta concebirlo— que cada gramo de solidaridad europea y occidental hacia una población utilizada por las grandes potencias árabes durante décadas, engañada en repetidas ocasiones por los estrategas iraníes, acosada por la dictadura de Hamás, oprimida por la política israelí, maltratada por los colonos judíos fundamentalistas, que cada gramo de esa solidaridad se convertiría en una tonelada de ese nuevo antisemitismo que vemos surgir, que ha vuelto para quedarse, y que nos hace sentir la misma impotencia que las familias de Gaza que se atrevieron a pedir la rendición de Hamás y fueron fusiladas.
Lo que ya no se sostiene: la función de la palabra «genocidio»
El estancamiento de la guerra, el número de víctimas de un conflicto que ha relegado a un segundo plano la vida de los rehenes israelíes y gazatíes —por los que ha luchado un importante movimiento en Israel, sin beneficiarse de toda la solidaridad que cabría esperar de la derecha, el centro y la izquierda—, no ha dado lugar al surgimiento de un frente pacifista.
El horror indeleble del conflicto no ha alimentado una denuncia de la guerra como una superstición que promete resolver problemas que solo agrava, de la guerra como un crimen, de la guerra como un acto de idolatría de la «sangre», como en el Salmo 50, en el que se suplica en plural: de sanguinibus libera me Domine.
Si quisiéramos expresarlo de manera visual, esta guerra no ha visto izarse la bandera de la paz, sino que más bien se ha bajado para izar la de Palestina, la de la Autoridad Nacional Palestina, sin duda, pero sobre todo la del apoyo a la Palestina combatiente, es decir, a Hamás.
Y eso no se sostiene.
Al igual que no se sostiene la hipótesis implícita de que el buen judío debe ser una víctima y que, si se sustrae a ese papel, es un judío que, en el fondo, hace a los demás lo que él ha sufrido. Es decir, un «genocidio».
Esta categoría históricamente compleja que, en el derecho internacional, es considerada por algunos como demasiado vaga para ser eficaz y por otros como demasiado restrictiva para poder sancionar crímenes que han escapado a todos los sistemas de prevención establecidos por la política y la diplomacia, ha entrado en el discurso público para convertirse en un dogma: quienes dudan en utilizarla —quienes hablan de masacre, carnicería o cualquier otra cosa— deben aceptar ser insultados y tildados de cobardes, cómplices, sionistas.
El término ha ido ganando poco a poco protagonismo.
La acusación de Benjamin Netanyahu y el ministro Yoav Gallant, así como de Yahya Sinwar, Mohammed Deif e Ismail Haniyeh —todos ellos asesinados por Israel— ante la Corte Penal Internacional con las correspondientes órdenes de detención, data de mayo de 2024.
A continuación se produjo un largo debate diplomático en la ONU y luego ante la Corte Internacional de Justicia sobre las obligaciones violadas por Israel como potencia ocupante de Gaza.
Mucho antes, en enero de 2024, Sudáfrica había planteado ante la CIJ la hipótesis de acciones «presuntamente genocidas»: un informe redactado entre el 26 de febrero y el 5 de abril de 2024 por la relatora especial Francesca Albanese 1 consagró el término en los foros de la ONU, no solo para Gaza, sino también en un sentido más amplio, convirtiendo la guerra que comenzó en 2023 en el último capítulo de una política israelí que, desde sus orígenes —es decir, desde 1948— habría sido segregacionista, colonial, deshumanizante y, en última instancia, genocida.
El 5 de diciembre de 2024, un informe de Amnistía Internacional 2 hizo públicas sus conclusiones sobre el «genocidio» en curso en Gaza.
A partir de ahí, a lo largo del año 2025, el término no solo se hizo habitual en las manifestaciones públicas contra Israel, sino que también se convirtió en una especie de línea divisoria entre quienes, al utilizarlo, se posicionaban del lado del derecho internacional y quienes, al rechazarlo, eran acusados de ser «cómplices» de este.
La única excepción provisional es el papado que, tanto bajo Francisco como bajo León, al menos ha dejado abierta la cuestión de la naturaleza efectivamente «genocida» de la interminable sucesión de muertes, mutilaciones, heridas y sufrimientos padecidos por los civiles de Gaza, Rafah y Jan Yunis desde hace ya casi la mitad de la duración de la Segunda Guerra Mundial.
Pero, aparte de ellos dos, nadie está autorizado a definir de otra manera la masacre innecesaria causada por dos ejércitos en guerra entre casas, tiendas de campaña y personas desplazadas; a utilizar otra palabra que no sea esa.
Una nueva restricción: el teorema de la reducción al genocidio
Nos guste o no, la palabra «genocidio» se ha convertido en la piedra angular de una construcción ideológica en la que se reconocen multitudes terriblemente numerosas, una clave que se arraiga en ámbitos políticos lejanos y que es el motor de la lógica del boicot comercial, pero también deportivo, artístico o científico.
¿Podemos considerar la acusación de «genocidio» como un puro fenómeno de psicología de masas?
¿No deberíamos, en el fondo, negarnos a lanzarnos de cabeza a este debate? ¿Actuar con sensatez, esperar a que pase la moda de una palabra que suele utilizarse con una parsimonia sospechosa en otros contextos bélicos, pero cuyo uso podría perderse al hablar de este conflicto en particular?
No hay que temer que se pierda su uso, ya que esta palabra está en el centro del problema histórico que se nos plantea.
El uso de la palabra «genocidio», desde el 7 de octubre, encierra una especie de teorema de psicología social que se desglosaría más o menos así: los israelíes, herederos de las víctimas del Holocausto, estarían haciendo a los palestinos lo que ellos sufrieron. Lo que las tropas del ejército israelí están haciendo en Gaza no sería más que la culminación de una «deshumanización» de los palestinos que constituye la esencia misma de la política israelí, pero también el resultado de las recientes anexiones. Esta deshumanización sería la culminación de la ocupación de los territorios de 1967, el resultado de la proclamación del Estado de Israel, el fruto del sionismo como tal.
Lo absurdo de tal razonamiento ideológico ni siquiera es en sí mismo el verdadero tema.
El hecho es que dogmatizar la definición de «genocidio» de la que se acusa a Israel, en lugar de condenar la matanza de la que son culpables sus ejércitos, sugiere algunas segundas intenciones.
La lógica es simple, fría, implacable: si Israel no es culpable de haber aceptado la conducta criminal de la guerra de Hamás y de haberse hecho ilusiones pensando que la montaña de víctimas civiles que causaba era responsabilidad del enemigo, pero sí es culpable de «genocidio», entonces todo lo que les suceda a los judíos, dondequiera que se encuentren, es legítimo.
Y eso no es todo: entonces todo lo que el judaísmo sufrió durante el Holocausto se verá atenuado, o incluso compensado, en retrospectiva.
Nosotros, los autores del Holocausto, fuimos racistas, fascistas, nazis y criminales despreciables.
Pero como los descendientes de nuestras víctimas hacen lo mismo, eso significa que ese crimen preparado por siglos de odio no fue más que un ejemplo de la maldad humana, que siempre ha existido y siempre existirá, y que, por lo tanto, como los judíos ya no son solo víctimas, nosotros también podríamos dejar de considerar a los hombres de nuestro pasado como simples verdugos.
Si lo que está sucediendo en Gaza no es un horror que angustia a todas las almas vivientes, sino simplemente un «genocidio», entonces el mal del pasado se convierte en un mal que ha engendrado otro al que no se suma, sino del que puede sustraerse.
Ecuación mórbida. Contadores a cero.
El «genocidio» fallido de los fascistas y los nazis se convierte en una premisa menor del «verdadero» crimen, que no sería el cometido contra seis millones de europeos, sino contra los palestinos de todas partes, representados hoy por las decenas de miles de civiles de Gaza muertos en la guerra contra Hamás. Y al igual que ellos serían las únicas víctimas reales, los únicos culpables reales serían Netanyahu, o su gobierno, o el Estado de Israel, o los israelíes, o los judíos, en un crescendo ciego e indiscriminado.
Insistir en que el asedio de Gaza sería un genocidio, o incluso «el» genocidio, convierte el sueño de los Hermanos Musulmanes de dirigir un régimen teocrático islamista en una opción política realista, o por lo menos, menos irreal. Esto justifica el borrado de ese error de la historia que habría sido la creación del Estado de Israel y la destrucción de una sociedad descrita como compacta y feroz, religiosamente vengativa, donde todo lo que no sea abuso de poder sería engaño, propaganda, coartada.
Por último, el término «genocidio» borra cualquier duda metodológica.
Si los intolerables sufrimientos padecidos por los civiles de Gaza son —esperamos poder decir: han sido— un «genocidio», entonces no se puede cuestionar la estrategia de información de Hamás; entonces no se puede comparar la reacción «desproporcionada» de la aviación israelí con la de los Aliados sobre la Italia fascista, la Alemania nazi y el Japón imperial, acontecimientos tras los cuales construimos un sistema de leyes internacionales para la protección de las poblaciones en guerra, sistema que nunca ha tenido un efecto decisivo, pero que debería ser vinculante para un Estado civilizado.
El antisemitismo tarda un segundo en encenderse y un milenio en apagarse.
Alberto Melloni
La reconstrucción del sistema: ¿qué significa el nuevo antisemitismo?
La palabra «genocidio» es el fermento de este antisemitismo que se cristaliza, bajo una movilización llena de intenciones éticas, de indignación humanitaria, de esa pietas que no puede faltar ante miles y miles de niños muertos, mutilados, huérfanos por una guerra que, en Gaza, a la 1 de la madrugada del 7 de octubre, fue saludada con disparos al aire y bocinazos orquestados por Hamás en torno a sus propios hijos, que regresaban cubiertos con la sangre de otros.
Porque cuando los buenos sentimientos, las buenas razones y las buenas intenciones se hayan evaporado, cuando allí la guerra dé paso a una tregua —como podría ser el caso tras el anuncio del inicio de la aplicación del plan de Trump—, cuando Medio Oriente tenga líderes políticos que abandonen la idea de esparcir sal sobre las ruinas de las ciudades del otro, lo que quedará de este lado del mare nostrum será otro antisemitismo.
Un antisemitismo completamente nuevo o quizás el antiguo rejuvenecido por el breve e intermitente respiro que se había concedido.
Pero será, como el otro, un odio construido teológicamente. 3
En el antiguo antisemitismo —entendido como un sistema—, la acusación de «deicidio» desempeñaba un papel central.
No se refería tanto a la responsabilidad del asesinato de Jesús de Nazaret —condenado a un suplicio romano por sentencia del prefecto romano— como a la convicción de que existía una culpa colectiva de los judíos de todos los tiempos y una sanción —la diáspora— infligida colectivamente al pueblo de Israel, rechazado para siempre por el Eterno, expulsado a todas partes para que cada parte de la cristiandad tuviera «sus» judíos a disposición para demostrarse a sí misma que el crimen por el que habían sido condenados no había prescrito.
El «genocidio» tiene hoy la misma función, y los tres volúmenes de la historia mundial del genocidio publicados en la serie de grandes manuales enciclopédicos de Cambridge están ahí para decírnoslo. 4
Si bien cada acontecimiento histórico, antiguo o reciente, conlleva una parte de responsabilidad individual, solo existe una culpa colectiva indeleble para Israel y los judíos.
Al igual que en el antiguo antisemitismo, es capaz de provocar un cortocircuito tan rápido que pasa desapercibido: así, las únicas culpas colectivas serían las de los israelíes, recalcitrantes en su papel; en el fondo, serían las culpas de todos los judíos.
Excepto los «conversos», por supuesto.
El segundo pilar del antisemitismo de origen cristiano era, en efecto, la «conversión».
La prueba moral de la inocencia, en el antisemitismo cristiano, era que «bastaba» con convertirse para escapar de la discriminación del cristianismo, aunque no siempre de la del racismo nazi. Hoy en día, en lugar del bautismo, existe el rechazo. No se pide a los judíos que abandonen la fe de sus padres, sino más bien la historia de sus hermanos: en lugar de rendirse ante la verdad, hoy se les pide que renuncien a la ocupación, por amalgama con la conquista de territorios no previstos en el reparto que creó los dos Estados y que Israel anexionó durante las guerras que libró en su historia como Estado laico (inicialmente socialista) y luego como Estado en el que el componente religioso desempeña, cada vez más, un papel desmesurado.
Al igual que en el régimen cristiano, solo el judío convertido a tiempo escapa a la condena, del mismo modo que en este nuevo régimen, solo el judío que repudia y escapa a la ocupación —con palabras si está fuera de Israel, o bien abandonando Israel para dejar que los palestinos gobiernen la «Tierra Santa» — se muestra digno de un destino en el que, como quiere Agustín, alguien más lo mantendrá intacto para el Día del Juicio Final.
El tercer pilar del antisemitismo era el supersesionismo, o teología de la sustitución: la doctrina según la cual la alianza de Israel no se habría prolongado en la nueva alianza, sino que habría sido sustituida.
El nuevo pueblo de Dios, redimido por la sangre de Jesús, ocupaba el lugar del antiguo, hipócrita, incrédulo, formalista, adepto a la venganza y no al amor… y sediento de sangre. La acusación contra los judíos de secuestrar niños el Viernes Santo para desangrarlos y amasar panes ácimos tenía un enorme poder sugestivo: incluso un conocimiento superficial de la Halajá bastaba para demostrar que se trataba de una leyenda inverosímil, pero formaba parte del culto a los santos y de la sensibilidad popular.
Hoy en día, la acusación de sangre solo difiere en su mecánica: ya no hay rabinos que diseccionan las arterias de un san Simón, sino personas, universidades, empresas, cómplices del genocidio y, por lo tanto, merecedoras de un boicot necesario, justificado, no negociable, que debería aceptarse con la misma docilidad con la que los judíos sometidos a tortura confesaron ante los tribunales eclesiásticos.
La Iglesia del papa que llamaba por teléfono a Gaza y del patriarca que se ofreció a Hamás a cambio de los rehenes podría velar por ello.
Alberto Melloni
Escapar de la tenaza
¿Hay alguna forma de impedir que este residuo antisemita se instale entre nosotros?
Hay buenas razones para dudarlo.
La última vez, su formación no encontró ningún obstáculo. Se transmitió entre generaciones, culturas y confesiones, hasta que el Holocausto provocó una toma de conciencia; entonces percibimos su fragilidad.
Esta vez, la política de Netanyahu se suma a ello, echando un poco más de sal en la olla que hierve de indignación y en cuyo fondo esa sal antisemita permanecerá con una densidad aún mayor.
Quienes han elegido como profesión el estudio de la historia han vivido hasta ahora con una convicción: producir conocimientos históricos tiene una eficacia paradójica, pero real.
Cuanto más se aleja de fines simplistas e ideológicos, más resultados éticos y sociales obtiene.
Por eso era tan urgente el estudio del antisemitismo en los años cincuenta. 5
Por eso era tan necesario comprender sus mecanismos antiguos y recientes, desde los bautismos forzados hasta los dilemáticos silencios de Pío XII, desde el odio al Talmud hasta el giro del Concilio Vaticano II.
La angustia del historiador actual es que la rapidez con la que el antisemitismo se recompone en una teología política llena de una energía terrible no significa tanto que su trabajo haya sido en vano, sino que no hay nada útil que hacer, salvo entregarse a la lógica inaceptable que subyace al discurso público de la derecha israelí («ya que nadie comparte nuestros métodos, por intensos que sean, más vale armar una carnicería, porque eso no cambiará nada»).
Pero tal vez la perseverancia en esta profesión, la obstinada convicción de que el rigor crítico puede contrarrestar —si no hoy, tal vez mañana— la furia ideológica, sea el único antídoto contra la angustiosa sensación de impotencia que se apodera de nosotros.
La profesión de historiador enseña precisamente que existe una fuerza de resistencia a este resurgimiento del antisemitismo: se encuentra en las iglesias cristianas.
Ciertamente, hay iglesias cristianas de un tercer tipo: el mundo evangélico que inventó el sionismo cristiano es partidario de la peor política israelí; estará a favor de la anexión de «Samaria». Se alegraría si un accidente o un misil cualquiera —uno hutí sería perfecto— destruyera las mezquitas, desencadenando un baño de sangre. Apoyará todas las políticas que prometan nuevas tierras a la Tierra Prometida.
En cambio, en las iglesias establecidas, y en particular en el catolicismo romano, podría haber la conciencia y la credibilidad necesarias para la resistencia.
La Iglesia del papa que llamaba por teléfono a Gaza y del patriarca que se ofreció a Hamás a cambio de los rehenes podría velar por ello.
No por inspiración divina, sino por la conciencia histórica de que el antisemitismo tarda un segundo en encenderse y un milenio en apagarse, ya que sabe encontrar razones teológicas para alimentarse, en una zarza impía e inextinguible que contamina la tierra sobre la que arde.
¿Siguen teniendo las iglesias esa fuerza teológica?
Como habría dicho el peor embajador francés de todos los tiempos, «el futuro nos lo dirá».
Notas al pie
- Anatomy of a Genocide — Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territory occupied since 1967 to Human Rights Council.
- «Israel/Occupied Palestinian Territory : ‘You Feel Like You Are Subhuman’ : Israel’s Genocide Against Palestinians in Gaza», Amnesty International, 5 de diciembre de 2024.
- Gilbert Dahan, Les Intellectuels chrétiens et les Juifs au Moyen Age, Cerf, 1990.
- Ben Kiernan (dir.), The Cambridge World History of Genocide, Cambridge University Press, 2023.
- En especial pienso en Léon Poliakov, Histoire de l’antisémitisme, 4 vol., París, Calmann-Lévy, 1955-1977.